Un mandamiento nuevo
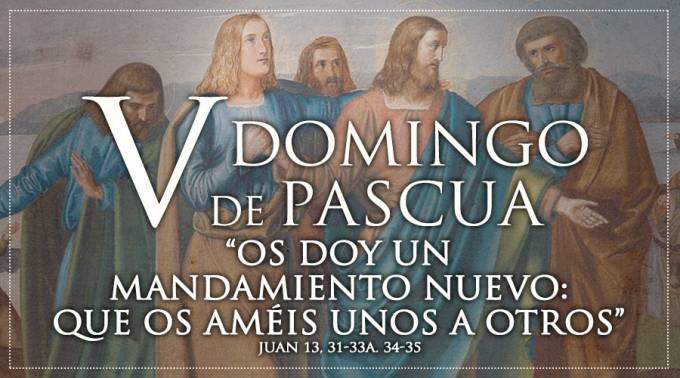
Este V Domingo de Pascua Ciclo-C propone como santo y seña el mandamiento nuevo dado por el Señor en la última Cena. El mismo que siempre ha distinguido a los cristianos, el que cuando parece acabado presa de odios atávicos y guerra sin cuartel por causa de la degollina y del feroz yihadismo, vuelve a encenderse y avivarse y crepitar como llama virgen de una divina hoguera ancestral; el que cuando el odio del verdugo, en fin, descarga cruel y violento sobre la víctima cristiana, él precisamente, el mandamiento nuevo, acude raudo a embridar las fuerzas desatadas de venganza para no sucumbir al ojo por ojo y diente por diente.
Este solo mandamiento nuevo, con su aparente debilidad y exterior ineficiencia, ha hecho posible que el papa Francisco lo coloque como esencial ingrediente del Ecumenismo de la sangre. El mandamiento nuevo que Jesús nos dejó en aquella Noche santa de institución del sacerdocio y de la Eucaristía, de contenidas emociones y solemnes despedidas, de unidad de la Iglesia y de lavatorio de los pies, no es utopía, ni quimera, ni hazaña imposible. Viene más bien a ser, muy al contrario, como energía que robustece, libertad que libera y dulzura que suaviza el duro trance del testimonio martirial.
«Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros» (Jn 13, 31-33a.34-35). Así de claro lo dijo Jesús en la noche del Jueves Santo. Desde entonces, éste ha sido el sólido fundamento en la santidad de los mejores hijos de la Iglesia. Cierto es que el amor humano tiene múltiples matices y en sí mismo es feble y limitado, a veces también interesado. Desde el estilo de Jesús, en cambio, se enseña distinto, generoso y sin límites, porque hunde sus raíces en el infinito amor de Dios. De ahí que también hoy sea tarea nuestra, y nuestro esfuerzo todo, amar como Jesús y con Jesús. El quid estriba, pues, en el cómo y en el con. O sea, sin estar por Jesús unido al amor de Dios, es imposible amar.
Dios ha hecho -y hace- maravillas con nosotros. Razón de más para cantarle agradecidos un cántico nuevo. Lo adelanta hoy expresamente la liturgia dominical, comentando el salmo 97,1-2 en la antífona de entrada. El hombre nuevo sabe este cántico. El viejo, no. El hombre viejo es la vida vieja, y el nuevo, la nueva. La vida vieja se deriva de Adán. La nueva se forma en Cristo, brazo y diestra de Dios. Porque «La diestra de Dios, el brazo de Dios, la Salud de Dios, la justicia de Dios, es el Señor, Salvador nuestro Jesucristo», comenta elocuente san Agustín (In Ps. 97, 2).
De Jesucristo dice el Evangelio que hizo maravillas resucitando a los muertos, por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín, aunque, según matiza sagazmente el de Hipona, «mayor maravilla es el haber resucitado de la muerte eterna a todo el orbe de la tierra que el haber resucitado al hijo único de una madre viuda» (Ib. 97,1).
La primera lectura deja por su parte entender que tal acción salvadora de Dios nos llega por la acción evangelizadora de la Iglesia (Hch 14,21b-27). Los apóstoles Pablo y Bernabé animan, efectivamente, a las comunidades cristianas a perseverar en la fe recordándoles que hay que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios. Y nosotros debemos difundir la fe en Cristo Resucitado con nuestras palabras y ejemplos.
Será nuestro amor fraterno lo que en el mundo nos va a distinguir como discípulos de Cristo: «Que os améis unos a otros, como yo os he amado». Es decir, que hemos de amarnos hasta dar la vida por el otro como Cristo ha hecho con nosotros. La Eucaristía es la fuente de ese amor, la caridad que nos lleva a dar la vida por los demás.

El distintivo de un cristiano en un mundo de increencia como el nuestro es la fe, que actúa por la caridad. Lo que de veras importa es amar como Cristo nos amó: amar perdonando, amar dando vida, amar hasta la entrega total, amar hasta dar la vida por amor. Nuestro amar va precedido por su amor y a él se refiere, en él se inserta, por él precisamente se realiza.
El Antiguo Testamento no presentaba modelo alguno de amor, sino que formulaba solamente el precepto de amar. Jesús, en cambio, se presenta a sí mismo como modelo y fuente de amor. Se trata, el suyo, de un amor sin límites, universal, capaz de transformar también todas las circunstancias negativas y todos los obstáculos en ocasiones para progresar en el amor.
Aquí está la verdadera revolución del amor. Cristo, por tanto, nos invita a hacer como Él, a acoger sin reservas al otro, aunque pertenezca a otra cultura, religión o país. Hacerle sitio, respetarlo, ser bueno con él, nos hace siempre más ricos en humanidad y fuertes en la paz del Señor.
En realidad, el gran exégeta Schnackenburg, por ejemplo, habla de dos interpretaciones encontradas del lavatorio de los pies en el mismo capítulo 13: una primera, «teológicamente más profunda... entiende el lavatorio de los pies como un acontecimiento simbólico que indica la muerte de Jesús; la segunda es de carácter puramente paradigmático y se queda en el servicio de humildad de Jesús que representa el lavatorio de los pies» (Johannesevangelium, III, p.7). Sostiene Schnackenburg que esta última interpretación sería «creación de la redacción», sobre todo teniendo en cuenta que, según él, «la segunda interpretación parece ignorar la primera» (p.12; cf. p.28). Pero eso -replica Ratzinger- es una manera de pensar demasiado limitada al esquema de nuestra lógica occidental. Para Juan, la entrega de Jesús y su acción continuada en sus discípulos van juntas.
El coro patrístico resumió la diferencia de ambos aspectos, así como sus relaciones recíprocas, en las categorías de sacramentum y exemplum: con sacramentum no entienden los Padres aquí un determinado sacramento aislado, sino el misterio todo de Cristo en su conjunto —de su vida y de su muerte—, en el que Él se acerca a nosotros los hombres y entra en nosotros mediante su Espíritu y nos transforma. Pero, precisamente porque este sacramentum «purifica» verdaderamente al hombre, lo renueva desde dentro, se convierte también en la dinámica de una nueva existencia. La exigencia de hacer lo que Jesús hizo no es un apéndice moral al misterio y, menos aún, algo en contraste con él. Es consecuencia de la dinámica intrínseca del don con que el Señor nos hace hombres nuevos y nos acoge en lo suyo.
¿En qué consiste la novedad del mandamiento nuevo? Se ha dicho que en la expresión «amar como yo os he amado», o sea, en amar hasta estar dispuestos a sacrificar la propia vida por el otro. Si consistiera en esto la esencia y totalidad del «mandamiento nuevo» habría entonces que definir el cristianismo como una especie de esfuerzo moral extremo. Así también interpretan no pocos el Sermón de la Montaña, como camino el más elevado de una exigencia radical, en la que se habría manifestado en la humanidad un grado superior de humanismo.
Cuesta admitir dicha interpretación. La novedad solamente puede venir del don de la comunión con Cristo, del vivir en Él. De hecho, Agustín había comenzado su exposición del Sermón de la Montaña —su primer ciclo de homilías tras su ordenación sacerdotal— con la idea del ethos superior, de las normas más elevadas y más puras. Lo cierto, sin embargo, es que, en el transcurso de sus homilías, el centro de gravedad se va desplazando cada vez más y más. Tiene que admitir repetidamente que la antigua exigencia significaba ya una verdadera perfección. Y, en lugar de una pretendida exigencia superior, aparece cada vez más claramente la disposición del corazón (cf. De s. Dom. in monte, I, 19, 59); el «corazón puro» (cf. Mt 5,8) se convierte progresivamente en el centro de la interpretación: más de la mitad de todo el ciclo de homilías se desarrolla con el corazón purificado como idea de fondo. Así, sorprendentemente, puede verse la conexión con el lavatorio de los pies: sólo si nos dejamos lavar una y otra vez, si nos dejamos «purificar» por el Señor mismo, podemos aprender a hacer, junto con Él, lo que Él ha hecho.
La inserción de nuestro yo en el suyo —«vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20)— es lo que verdaderamente cuenta. Por eso la segunda palabra clave que aparece frecuentemente en la interpretación agustiniana del Sermón de la Montaña es «misericordia». Debemos dejarnos sumergir en la misericordia del Señor; entonces también nuestro «corazón» encontrará el camino recto. El «mandamiento nuevo», siendo así, no es simplemente una exigencia nueva y superior. Está unido, más bien, a la novedad de Jesucristo, al progresivo sumergirse en Él.
Siguiendo esta línea, santo Tomás de Aquino pudo decir: «La nueva ley es la misma gracia del Espíritu Santo» (S. Theol., I-II, q. 106, a. 1), no una norma nueva, sino la nueva interioridad dada por el mismo Espíritu de Dios. Agustín pudo resumir al final esta experiencia espiritual de la verdadera novedad en el cristianismo con la famosa fórmula: «Da quod iubes et iube quod vis», «dame lo que mandas y manda lo que quieras» (Conf., X, 29, 40).
El don -sacramentum- se convierte en exemplum. Ejemplo que, sin embargo, sigue siendo don. Ser cristiano es, ante todo, un don; pero don que luego se desarrolla en la dinámica del vivir y del poner en práctica tan divina gracia. La fraternidad universal inaugurada por Jesucristo en la cruz reviste de luz nueva, esplendente y exigente la revolución del amor. En esto reside el testamento de Jesús y el signo del cristiano. Aquí está la verdadera revolución del amor.

Cristo, concluyendo, nos invita a hacer como Él hizo: a ser buenos samaritanos con quien, bajando de Jerusalén a Jericó, cayó presa de bandidos. En resumen, nos impulsa hacia el otro sin reservas, a acogerlo aunque sea de otra cultura, otra religión u otro país. Hacerle sitio, respetarlo, ser bueno con él, nos hace siempre más ricos en humanidad y fuertes en la paz del Señor. Buena lección, en fin, esta del V Domingo de Pascua Ciclo-C, para resolver, por ejemplo, el actual problema de la emigración. El mandamiento nuevo viene a ser, en resumen, como el supremo paradigma de la civilización del amor.
