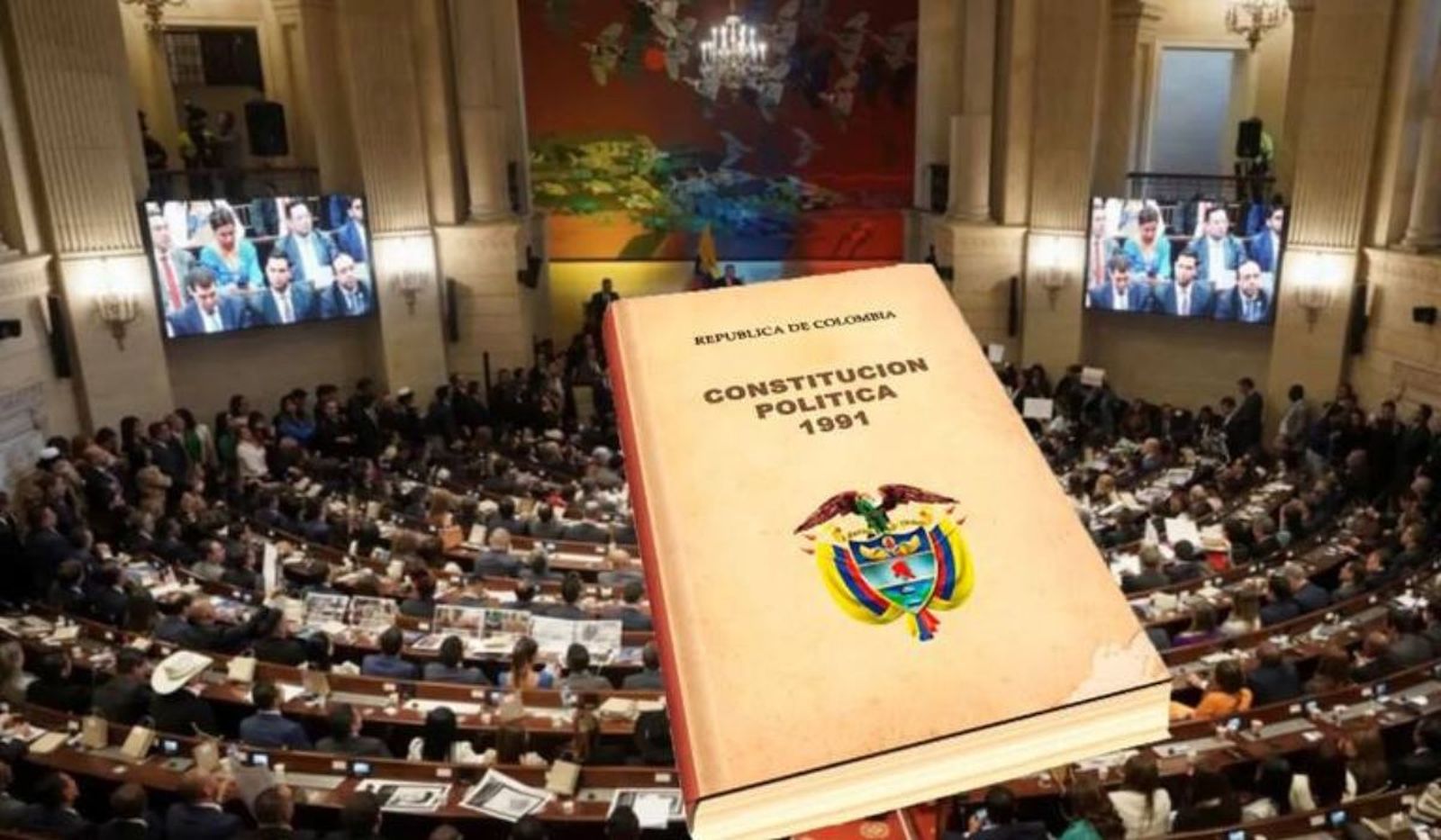Moral (XX). La moral propia de las escuelas epicúrea y estoica

Entre las filosofías griegas cabe destacar las corrientes desarrolladas por Pitágoras, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón de Citio, Diógenes de Sinope, Pirrón de Elis… Sólo referiremos dos de ellas (1).
Epicuro de Samos (341-270 AEC) fundó en Atenas (en 306 AEC) una célebre escuela. Aceptando el atomismo de Demócrito y Leucipo, desarrolló una filosofía cuasi atea y centrada en la felicidad del hombre.
Éste ha de adoptar aquellas conductas que traigan el máximo placer (entendido como satisfacción) y reduzcan en lo posible el dolor. Es preciso conocer de qué modo podemos obtener el máximo de satisfacción hasta lograr la plenitud (o ataraxia).
El camino a seguir no es tan evidente: no basta seguir las apariencias ni centrarse en la satisfacción de los instintos. Si morir de hambre por falta de alimento es doloroso, también lo es comer hasta indigestarse o, en general, incurrir en vicios o adicciones.
El máximo de placer se logra viviendo con moderación y disfrutando sin temores infundados de todas las alegrías de la vida, incluyendo los numerosos placeres del espíritu: del saber, de mejorar el discurso, de las emociones de la amistad y el afecto… Estos placeres, en opinión de Epicuro, eran mayores y más deseables que los corpóreos.
La escuela estoica fue fundada, también en Atenas, por Zenón de Citio (Chipre), contemporáneo de Epicuro. Zenón enseñaba en la plaza del mercado, bajo un pórtico pintado («Stoa poikile») con escenas de la guerra de Troya.
El estoicismo (nombre derivado de “Stoa”) admitía la existencia de un Dios supremo y parece haberse encaminado hacia el monoteísmo; aunque, de hecho, los estoicos se adaptaron a las prácticas religiosas predominantes.
El estoico coincide en la necesidad de evitar el dolor, pero por un camino diferente al epicúreo y en cierto modo próximo al de la escuela cínica. No considera que optar por el placer sea el mejor camino, porque no siempre se puede conseguir éste, o no la satisfacción plena que anhelamos.
El placer no llena, y en seguida se experimenta el dolor asociado a la pérdida del placer que se ha gozado. De hecho, no estar preparado para este tipo de experiencia inevitable equivale a optar por el sufrimiento. La riqueza puede disiparse, la salud decaer y el amor morir. El único modo seguro de vivir una vida buena consiste en “colocarse más allá del placer y del dolor”; prepararse para no ser esclavo de la pasión o del temor, tratar la felicidad y la desdicha con indiferencia. Si no se desea nada, no se teme la pérdida de nada.
Todo lo importante está dentro de uno mismo. Si somos dueños de nosotros mismos, no podemos ser esclavos de nadie. Si vivimos una vida bien ajustada a un severo código moral, no hemos de temer la torturante incertidumbre de las decisiones cotidianas. Aun hoy, la palabra «estoico» significa «indiferente al placer y al dolor»(2) .
Como he venido sosteniendo, buena parte de lo que se considera ética cristiana, tiene más de moral estoica que de la verdaderamente predicada por Jesús o recogida como tal por los evangelistas (que ya hemos abordado en sendos posts anteriores).
Aunque la moral estoica no parecía destinada a ser tan popular como la epicúrea, algunos romanos creyeron ver en aquélla las viejas virtudes romanas de laboriosidad, valentía, fidelidad, entereza y sentido del deber, por lo que tuvo un gran éxito.
Ninguna de estas filosofías exigía asociarse a una determinada fe, y muchos estoicos la compatibilizaron con otros enfoques incluso religiosos, como el culto a los dioses clásicos o la participación en religiones de misterios, que quizá fueran populares por aportar algo “más cálido y reconfortante” y prometer una vida mejor después de la muerte que compensara esta vida “miserable”.
Los ritos mistéricos se llevaban a cabo con una solemnidad que agitaba las emociones; unían a los participantes con lazos de hermandad, y permitían a los iniciados renacer “salvados” y limpios de culpa, y sobrevivir a la muerte. Daban un sentido a la vida, hacían que la gente sintiese el calor de la unión con otros en un propósito común y aseguraban que la muerte no era el final, sino la entrada a una vida mucho mejor.
La más venerada de las religiones mistéricas griegas era la de los misterios eleusinos, cuyo centro era Eleusis, a pocos kilómetros de Atenas. Se basaban en el mito griego de Deméter y Perséfone. Perséfone fue raptada y llevada al reino subterráneo de Hades, pero fue devuelta; esto aludía a la idea de la muerte de la vegetación en otoño y su renacimiento en la primavera, y también a la muerte del hombre seguida de su renacimiento glorioso. Otra variedad de este tipo de ritual eran los «misterios órficos», basados en la leyenda de Orfeo, que también descendió al Hades y luego reapareció.
Aun después de la decadencia del poder político griego, las religiones mistéricas conservaron su importancia, de modo que durante todo el período romano (incluidos los tiempos del Imperio) estuvieron en boga, tanto las escuelas platónica, estoica y epicúrea, como varios cultos mistéricos y un gnosticismo en desarrollo. A los que hemos de añadir la irrupción del cristianismo. Éste, con notable flexibilidad y espíritu universalista, adaptó a sus propios fines la filosofía griega y las costumbres paganas(3).
No creo preciso recorrer más escuelas, culturas, pueblos o grupos humanos para constatar que la conducta moral es algo que ha tendido a surgir e implementarse de un modo parecido en cualquier sitio. Que, aun reconociendo la existencia de un buen número de variantes, existe bajo su superficie un lenguaje común, intuiciones similares e ideales sociales bastante parecidos, si bien adaptados a cada situación. La moral es, en fin, algo propiamente humano.
Ha llegado el momento de indagar si nuestros parientes más cercanos comparten algo parecido. ¿Tiene sentido hablar de “moral prehumana” en las sociedades de chimpancés?
De eso irá nuestro próximo post.
_______________
(1)Asimov, Isaac: El Imperio Romano. Alianza editorial, 1967, 1981,...,1999., p. 33-36.
(2) Asimov, I. Op. Cit., p. 34.
(3) Asimov, I., Op. Cit., p.38.