«Tú tienes palabras de vida eterna»

La catequesis de Jesús acerca del pan de vida en la Sinagoga de Cafarnaúm concluye con la confesión de Pedro (Jn 6,68). El Apóstol subraya con ella el elemento decisivo de aquella situación límite, a saber: la relación de Jesús con Dios; es decir, la total pertenencia de Jesús a Dios, por cuyo motivo tiene palabras de vida eterna y resultaría insensato alejarse de Él.
Dice bellamente san Juan Crisóstomo que «La palabras [de Pedro] denotan un gran afecto. Demuestran que el Maestro les es más querido [a los discípulos] que todo lo demás: padres, madres y bienes, y que los que se apartan de Él no tienen dónde refugiarse. Y para que no pareciese que decía: “¿a quién iremos?”, porque no tenían quien los acogiese, añadió a continuación: “Tú tienes palabras de vida eterna”… Éstos ya habían aceptado la resurrección y toda aquella elección» (Homilías sobre el Evangelio de Juan, 47,3).
« ¿También vosotros queréis marcharos?» (Jn 6,67). Provocadora pregunta, sin duda, ésta de Jesús, dirigida no sólo a los que entonces escuchaban con ánimo de dar las espaldas al orador, sino a los creyentes y a los hombres de todas las épocas. Porque también hoy son muchos los que se escandalizan ante la paradoja de la fe cristiana. La enseñanza de Jesús parece «dura», es cierto, demasiado difícil de acoger y de practicar. Entonces hay quien rechaza y abandona a Cristo; hay quien trata de adaptar su palabra a las modas desvirtuando su sentido y valor.
«¿También vosotros queréis marcharos?» Esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada uno una respuesta personal y consecuente. Jesús, de hecho, no se contenta con una pertenencia superficial y formal, no le basta una primera adhesión entusiasta; es necesario, por el contrario, participar durante toda la vida en su pensar y querer. Seguirle llena el corazón de alegría y da sentido pleno a nuestra existencia, sí, pero asimismo comporta dificultades y renuncias, no pequeñas a veces, pues a menudo hay que ir contra la corriente.
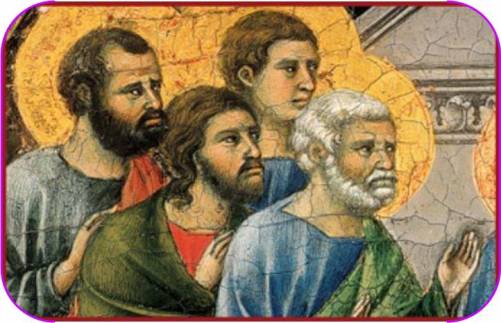
«¿También vosotros queréis marcharos?». Responde Pedro en nombre de los Apóstoles, y, digámoslo así, de los creyentes de todos los siglos a la pregunta de Jesús: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (vv. 68-69). También nosotros podemos y queremos repetir en este momento la respuesta petrina, ciertamente conscientes de nuestra fragilidad humana, nuestros problemas y dificultades, pero confiando en la fuerza del Espíritu Santo, que se expresa y se manifiesta en la comunión con Jesús.
La fe es don de Dios al hombre y es, al mismo tiempo, confianza libre y total del hombre en Dios; la fe es escucha dócil de la palabra del Señor, que es «lámpara» para nuestros pasos y «luz» en nuestro sendero (cf. Sal 119,105). Si abrimos confiados el corazón a Cristo, si por él nos dejamos seducir, podremos experimentar también nosotros, como tantos y tantos santos y contemplativos que «nuestra única felicidad en esta tierra es amar a Dios y saber que él nos ama» (Cura de Ars).
Tal vez lo más asombroso sea intuir que Jesús esté dispuesto a quedarse completamente solo, antes que ceder un ápice en la radicalidad de su mensaje. Esta pregunta -« ¿También vosotros queréis marcharos?»- manifiesta un deje de profunda amargura. Toda la que permite traslucirse el hecho de que su oferta de vida haya fracasado y siga fracasando todavía hoy en muchos de nosotros. Porque la pregunta que aquí cabe no es otra que ésta: ¿Cuál es nuestra opción? ¿Quedarnos con Él o marcharnos? Nuestra fe requiere responderla vitalmente. A lo largo de la historia de la Iglesia estas palabras han servido para renovar el seguimiento de Jesús en momentos difíciles, en situaciones dolorosas de nuestras comunidades y de cada persona en su camino de fe.
También hoy se nos invita a responder a esta pregunta de Jesús: -« ¿También vosotros queréis marcharos?». Jesús está dispuesto a quedarse solo antes que abdicar de su docilidad al Padre. Nosotros vivimos hoy momentos asimismo de crisis y de dificultades personales en el camino del Evangelio. Por eso, es bueno que nuestra Iglesia y nuestra comunidad renovemos de forma consciente la fe en el Resucitado.
Frente a semejante decepción, el Evangelio de hoy nos abre las compuertas del alma a esta ráfaga de aire fresco, de primaveral lozanía que supone y representa la renovación del querer seguir a Jesús por parte de Pedro en nombre de los doce: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (vv. 68-69). Habla Pedro en nombre del grupo; de ahí –nótese bien- el plural. Porque no pregunta: Adónde iríamos, sino a quién iríamos. Irse, abandonar la tarea, no es el problema. El gran problema es a quién acudir.
La fidelidad consiste en unirnos a una Persona con la que caminar juntos, con la que marchar en la misma dirección. Yo no puedo vivir ni crecer sino me adhiero a Quien me hace vivir, y ése es Jesús, el Resucitado. Creer significa adherirse a Él, apoyarse en sus palabras, hacer de su persona y de sus palabras el centro y el sentido de nuestra vida. Es lo que expresa Pedro al decir: “Sólo Tú tienes palabras de vida eterna”.
Sólo Tú tienes palabras que nos hacen vivir. Sólo con tu amistad experimentamos lo que es bello y nos libera de la angustia. Sólo contigo se abren para nosotros las potencialidades todas de nuestra vida. Sólo en la experiencia de tu Amor se abren para nosotros las puertas de la vida. Tú, ¡oh Cristo Resucitado!, no nos quitas nada y nos lo entregas todo.

«Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (Jn 6,69). Los dos verbos están en plural porque expresan la experiencia de la comunidad. San Agustín comenta con fina sagacidad para distinguir entre qué es lo que creemos y qué lo que sabemos: «Que tú eres la misma vida eterna y que comunicas en tu carne y en tu sangre lo que tú eres» (In Io. eu.tr. 27,9). Es la experiencia fundamental de la Comunidad cristiana. Tú eres el consagrado por Dios… el que tiene la plenitud del Espíritu, de la Vida.
La comunidad que formamos juntos, tenemos suficiente experiencia de que Él es el “consagrado”, el ungido por el Espíritu, el que posee la plenitud de la Vida, en el que resplandece la Vida… Tú sólo tienes palabras de vida eterna. Señor, sólo Tú puedes llenar nuestro corazón vacío. Sólo Tú puedes saciar nuestro deseo de infinito. Sólo Tú nos das la certeza que va más allá de nuestra fragilidad: la certeza de tu amor.
También nosotros podemos decirle: te necesito. Vengo cansado de ir por tantos caminos de la vida sin encontrar paz lejos de Ti. Podemos comprender que estas palabras del Maestro, que no quiere realizar cada día una multiplicación de los panes, que no quiere ofrecer a Israel un poder de este mundo, resultarán realmente difíciles, es más, inaceptables para la gente.
«Da su carne»: ¿qué quiere decir esto? Incluso para los discípulos parece algo inaceptable lo que Jesús dice en este momento. Para nuestro corazón, nuestra mentalidad, era y es algo «duro», que pone a prueba la fe (cf. Jn 6, 60). Muchos de los discípulos se echaron atrás. Pues anda que no estaba lejos esta creencia de aquel mesianismo político y victorioso que anidaba en sus mentes de pueblo oprimido por Roma.
Buscaban a alguien que renovara realmente el Estado de Israel, su pueblo, y no a uno que dijera: «Doy mi carne». Podemos imaginar que las palabras de Jesús fueran difíciles incluso para Pedro, que en Cesarea de Filipo se había opuesto a la profecía de la cruz y así le había ido. Y sin embargo, cuando Jesús preguntó « ¿También vosotros queréis marcharos?», Pedro reaccionó con el empuje de su corazón generoso, guiado por el Espíritu Santo. Respondió en nombre de todos con palabras inmortales, que son también palabras nuestras: « Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (cf. Juan 6, 66-69)
Aquí, al igual que en Cesarea, con sus palabras, Pedro comienza la confesión de fe cristológica de la Iglesia y se convierte en voz también de los demás apóstoles y de los no creyentes de todos los tiempos. Pedro es mucho Pedro. Esto no quiere decir que ya hubiera comprendido el misterio de Cristo en toda su profundidad. Su fe aún era inicial, poco más que débil, una fe en camino; sólo llegaría a su verdadera plenitud a través de los acontecimientos pascuales.
Pero ya era fe, y fe abierta a la realidad más grande -abierta sobre todo porque no era fe en algo, era fe en Alguien: en Él, en Cristo–. De este modo, también nuestra fe es siempre una fe primeriza y tenemos que recorrer todavía un gran trecho del camino hasta llegar a la meta. Pero es esencial que sea una fe abierta y que nos dejemos guiar por Jesús, pues Él no sólo conoce el Camino, sino que es el Camino, y la Verdad, y la Vida.
La impetuosa generosidad de Pedro no le libra, sin embargo, de los peligros ligados a la debilidad humana. Es lo que también nosotros podemos reconocer basándonos en nuestra vida. Pedro siguió a Jesús con empuje, superó la prueba de la fe. Llegado sin embargo el momento en que también él cede al miedo y cae: traiciona al Maestro (cf. Mc 14,66-72).
La escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino camino empedrado de sufrimientos y de amor, de pruebas y fidelidad que hay que renovar a diario. Pedro, que había prometido fe absoluta, prueba la amargura y la humillación del que reniega: el orgulloso aprende, a costa suya, la humildad. También Pedro tiene que aprender que es débil y necesita perdón. Cuando al fin se le caen los palos del sombrajo y entiende la verdad de su corazón débil de pecador creyente, rompe a llorar de arrepentimiento liberador.

Tras este llanto ya está listo para su misión. Desde aquel día, Pedro «siguió» al Maestro con la conciencia precisa de su propia fragilidad; pero esta conciencia no le desalentó. Él sabía, de hecho, que podía contar a su lado con la presencia del Resucitado. ¡Como nosotros, Señor, como nosotros!
