«Abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras»

«Cuando los apóstoles veían a Cristo, cuando creían que era un espíritu, para convencerles de que tenía realmente cuerpo, no sólo se prestó a que lo viesen con los ojos, sino también a que lo tocasen con las manos. Para mostrarles esta verdad de fe, a saber, que tenía cuerpo, se dignó incluso tomar alimento; pero no porque lo necesitase, sino porque así lo quiso. No obstante, puesto que aún estaban temblorosos de alegría, afianzó su corazón con las Sagradas Escrituras […]. Los apóstoles veían a Cristo presente ante ellos, pero aún no veían a la Iglesia extendida por todo el orbe de la tierra. Veían la cabeza y creían lo referente al cuerpo. Ahora es nuestro turno […] nosotros que vemos el cuerpo, creamos lo que se refiere a la cabeza» (Sermón 242, 12).
Admirable fragmento agustiniano para resumir la catequesis de hoy. A golpe de visión y de tacto, por tanto, inclusive de comida y de interior iluminación con las Escrituras, aquellos discípulos saldrán adelante viendo la cabeza y creyendo lo referente al cuerpo.Porque hoy, en efecto, tercer domingo de Pascua Ciclo-B, encontramos en el Evangelio según san Lucas a Jesús resucitado que se presenta en medio de los discípulos (cf. Lc 24, 36), los cuales, incrédulos y aterrorizados, creían ver un espíritu (cf. Lc 24, 37).
Romano Guardini escribe: «El Señor ha cambiado. Ya no vive como antes. Su existencia [...] no es comprensible, sencillamente. Sin embargo, es corpórea, incluye [...] todo lo que vivió; el destino que atravesó, su pasión y su muerte. Todo es realidad. Aunque haya cambiado, sigue siendo una realidad tangible» (Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. Gesù Cristo, Milán 1949, p. 433).
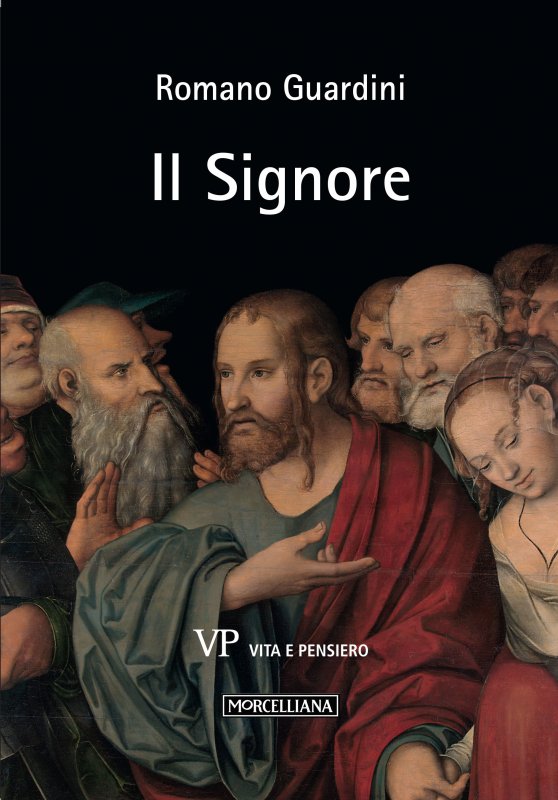
Si cuando estaba vivo, caminando sobre las aguas del Lago creyeron que era un fantasma, imagínese ahora, que lo tienen delante resucitado y con las características de un cuerpo glorioso, llegado de pronto a través de las paredes o de las puertas cerradas, sin esfuerzo, sin estruendo, suave, delicada, divinamente. Dado que la resurrección no borra los signos de la crucifixión, Jesús muestra sus manos y sus pies a los Apóstoles, claro. Pero lo hace cuando él quiere. Porque los discípulos de Emaús, por ejemplo, no aprecian durante el camino señal que revele cicatrices en el extraño personaje que va con ellos de camino. Sólo se dejará reconocer por ellos al partir el pan. ¿Reaparecieron en ese instante sus llagas? No lo sabemos, aunque se intuya, porque en segundos desapareció.
Un cuerpo glorioso tampoco necesita comer, ni se cansa, ni está sometido a la materia creada. Atraviesa las puertas sin contacto y puede adoptar la forma que quiera –no tiene por qué limitarse a una forma corporal determinada-. Sin embargo, en el episodio de este III Domingo de Pascua, se dice claramente que Jesús, para convencerlos de que es Él quien les habla, les pide algo de comer. Así los discípulos «le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos» (Lc 24, 42-43).
Comenta san Gregorio Magno que «el pez asado al fuego no significa sino la pasión de Jesús, Mediador entre Dios y los hombres. De hecho, él se dignó esconderse en las aguas de la raza humana, aceptó ser atrapado por el lazo de nuestra muerte y fue como colocado en el fuego por los dolores sufridos en el tiempo de la pasión» (Hom. in Evang. XXIV, 5).
Dicen que, para teólogos y exégetas, lo más difícil de explicar son los milagros de Jesús resucitado. No me extraña. El escotillón de la duda persiste en ellos abierto y, por tanto, amenazador todavía, presto a que se agranden las vías de agua de la nave de su corazón hasta quedarse éste anegado en la duda. Jesús lo sabe, claro es, y su divina misericordia se abaja hasta dejarse ver y tocar.
Gracias a estos signos palpables y reales, los discípulos cierran las rendijas del escepticismo, superan la duda inicial y se abren humildes al don de la fe; y esta fe les permite entender lo que había sido escrito sobre Cristo «en la ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos» (Lc 24, 44).
En efecto, leemos que Jesús «les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: “Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados... Vosotros sois testigos”» (Lc 24, 45-48).
El Salvador nos asegura su presencia real entre nosotros a través de la Palabra y de la Eucaristía. Por eso, como los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan (cf. Lc 24, 35), así nosotros encontramos también al Señor en la celebración eucarística.
Una de las mayores dificultades de los primeros cristianos fue aceptar a un crucificado como siendo el mesías prometido, pues la ley misma enseñaba que una persona crucificada era «un maldito de Dios» (Dt 21,22-23). Era importante, por eso, saber que la Escritura había anunciado ya «que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones empezando desde Jerusalén» (Lc 24, 46-47). Jesús les mostró que esto ya estaba escrito «en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de él» (Lc 24, 44). Jesús resucitado, vivo en medio de ellos, se vuelve así en la llave para abrir el sentido total de la Sagrada Escritura.
El don de entendimiento, por otra parte, nos descubre el sentido oculto de las divinas Escrituras. Es, ni más ni menos, lo que el propio Jesús hizo con sus discípulos de Emaús primero y, luego, con los Apóstoles cuando «les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras» (Lc 24,45). Digamos asimismo que los místicos en general han experimentado este fenómeno. Resulta que sin discursos, ni estudios, ni ayuda humana de ningún género, el Espíritu Santo les descubre de pronto, y con intensísima viveza, el sentido profundo de algunas sentencias de la Escritura que les sumergen en un abismo de luz.

Y el Espíritu que ha hablado a los hombres por medio de los profetas es el que a los Apóstoles «les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras» (Lc 24,45) y el que constituyó su Iglesia para que anuncie, interprete y preserve la revelación, para que sea «columna y fundamento de la verdad» (1 Tm 3, 15).
Nuevamente, pues, Jesús resucitado, impartiendo sus últimas instrucciones a los apóstoles, les «abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras» (Lc 24,44-45), como ya lo había hecho con los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35): «Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras» (Lc 24, 27).
Quiere también Jesús de esta suerte que la misión universal y el hacer discípulos a todas las gentes lleve aparejadas estas dos cosas: «bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» (Mt 28, 19-20). El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador: cuya obra toda de salvación procede del amor del Padre y culmina con la efusión del Espíritu. Benedicto XVI explica que «el anuncio de la Resurrección del Señor ilumina las zonas oscuras del mundo en el que vivimos».
Una vez más, como había sucedido con los dos discípulos de Emaús, Cristo resucitado se manifiesta a los discípulos en la mesa, mientras come con los suyos, ayudándoles a comprender las Escrituras y a releer los acontecimientos de la salvación a la luz de la Pascua. Toda comunidad revive esta misma experiencia en la celebración eucarística, especialmente en la dominical. La Eucaristía, lugar privilegiado en el que la Iglesia reconoce «al autor de la vida» (cf. Hch 3, 15), es «la fracción del pan», como se llama en los Hechos de los Apóstoles.
En ella, mediante la fe, entramos en comunión con Cristo, que es «sacerdote, víctima y altar» (cf. Prefacio pascual v) y está en medio de nosotros. En torno a él nos reunimos para recordar sus palabras y los acontecimientos contenidos en la Escritura; revivimos su pasión, muerte y resurrección. Al celebrar la Eucaristía, comulgamos a Cristo, víctima de expiación, y de él recibimos perdón y vida.
¿Qué sería de nuestra vida de cristianos sin la Eucaristía? La Eucaristía es la herencia perpetua y viva que nos dejó el Señor en el sacramento de su Cuerpo y su Sangre, en el que debemos reflexionar y profundizar constantemente para que, como afirmó el beato Pablo VI, pueda «imprimir su inagotable eficacia en todos los días de nuestra vida mortal» (Insegnamenti, V, 1967, p. 779).
En el tiempo pascual la liturgia nos ofrece múltiples estímulos para fortalecer nuestra fe en el Resucitado. Son como una repetida invitación a vencer la incredulidad y a creer en la resurrección de Cristo, porque sus discípulos están llamados a ser testigos precisamente de este acontecimiento extraordinario. La resurrección de Cristo es el dato central del cristianismo, verdad fundamental que es preciso reafirmar con vigor en todos los tiempos, puesto que negarla, como de diversos modos se ha intentado hacer y se sigue haciendo, o transformarla en un acontecimiento puramente espiritual, significa desvirtuar nuestra misma fe. «Si no resucitó Cristo —afirma san Pablo—, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe» (1 Co 15, 14).
La Divina Palabra nos explica en este Domingo que Dios, resucitando a Jesús, cumplió lo que había dicho por los profetas: que su Mesías tenía que padecer. Padecer, sí. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y los Apóstoles fueron testigos. «Pero quien guarde su Palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud» (1 Jn 2, 5). Y se trata del amor que Dios nos tiene, más que del amor que nosotros tenemos a Dios.
Abrir sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras (Lc 24,45) es una gracia del Espíritu Santo. Comprender aquí las Escrituras es comprender todo lo dicho de él en las Escrituras, o sea cuanto él había enunciado y anunciado que debería sucederle. Especialmente: de su muerte y resurrección. Gracia que en vida mortal de Jesús no habían tenido.
La prueba es que bajando del Tabor no entendieron eso de resucitar de entre los muertos. Y en cuanto a los discípulos de Emaús, Jesús mismo les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras» (Lc 24, 25-27). ¿Y qué fue esto sino abrirles la mente para que comprendieran las Escrituras?
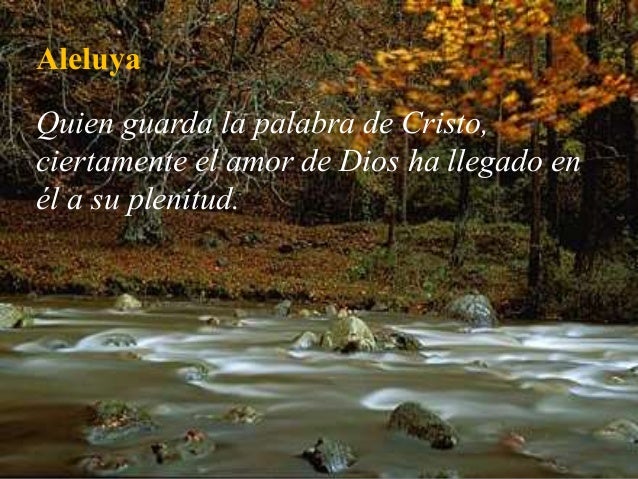
A nosotros hoy, en fin, el Vaticano II nos habla de las Escrituras especialmente a través de la constitución Dei Verbum. Las dudas surgen a veces en este mundo moderno, en nuestra vida diaria. Dudas de todos los colores. Dudas de que Jesús esté entre nosotros; de que Cristo esté a nuestro lado y nos asista. El Credo, por si acaso, ahí está como bastión de nuestra vida cristiana, proclamando: «Y resucitó al tercer día, según las Escrituras». La catequesis dominical deja hoy un mensaje que no tiene vuelta de hoja: Sólo recostando el corazón en las Escrituras, podremos guardar su Palabra. Cuando esto se dé, podremos decir también que el amor de Dios en nosotros y para nosotros ha llegado a su plenitud.
