« Preparad el camino del Señor »

Durante el Adviento, la Iglesia propone a la consideración de los fieles los grandes personajes que a lo largo de la historia santa protagonizaron más intensamente la esperanza mesiánica, sobre la que coloca su acento la sagrada Liturgia de estas semanas previas a la Navidad. Son muchos esos personajes, por supuesto, pero entre todos sobresalen particularmente tres: el profeta Isaías, Juan Bautista el precursor, y María, la Madre del Señor. Como la espera propia del Adviento continuará hasta el final de los tiempos, ellos seguirán asimismo siendo los grandes modelos de la esperanza, y en sus palabras continuará expresándose el angustioso clamor de la Iglesia y de la humanidad entera ansiosa de redención.
La liturgia de este segundo domingo de Adviento Ciclo-C nos propone con «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas» (Lc 3,4), la figura austera de Juan Bautista, que predica en el desierto invitando a la conversión a base de crear dentro de nosotros mismos y a nuestro alrededor espacios de desierto, esto es: ocasiones de renuncia a lo superfluo, búsqueda de lo esencial, y un clima de silencio y oración.
El Bautista invita, sobre todo, a volver a Dios huyendo resueltos del pecado, enfermedad del corazón del hombre. El tiempo de Adviento es apto especialmente para hacer experiencia del amor divino que salva, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, donde el cristiano puede redescubrir a la luz de la palabra de Dios la verdad de su propio ser y recuperar la paz consigo mismo y con Dios.
La liturgia de hoy repite a menudo la palabra «preparad»: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas […] Y todos verán la salvación de Dios» (Lc 3,4.6). Escuchada poco antes en el Evangelio según san Lucas, y antes aún en el canto solemne del aleluya, la Iglesia toma dicha palabra de labios de Juan Bautista, quien predicó de este modo, cuando la Palabra de Dios descendió sobre él en el desierto (cf. Lc 3,2). Él la acogió y vino «por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión» (Lc 3,3). «Preparad» es la palabra de la conversión—en griego corresponde el término «metánoia»—, por lo cual se deduce que esta expresión va dirigida al hombre interior, al espíritu humano.
El lenguaje del Precursor de Cristo es metafórico. Habla de caminos, de senderos que es necesario «enderezar», de montes y collados que deben ser «allanados», de barrancos que urge «rellenar», esto es, colmar para elevarlos a un nivel adecuadamente más alto; y en fin, habla también de los lugares intransitables que precisan ser allanados.
Ahora bien, esta espléndida metáfora de Juan, en la que resuenan las palabras del gran profeta Isaías que, hablando así, no hacía sino aludir al paisaje de Palestina, expresa lo que cumple hacer en el alma, en el corazón, en la conciencia, para volverlos accesibles al Huésped Supremo: a Dios, que debe venir en la noche de Navidad y debe llegar después constantemente al hombre, y por último llegar para cada uno al fin de la vida, y para todos al fin del mundo.

Nuestra vida toda es preparación de etapa en etapa, de día en día, de una tarea a otra. Cuando la Iglesia repite la llamada de Juan Bautista pronunciada en el Jordán, quiere que este «prepararse», que constituye la trama de toda la vida, lo llenemos con el recuerdo de Dios.
A la postre, nos preparamos para el encuentro con El. Y nuestra vida toda sobre la tierra tiene su definitivo sentido cuando nos preparamos constante y coherentemente para tal encuentro. «Firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la buena obra —escribe san Pablo—, la irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús» (Flp 1.6).
Esta «buena obra» comenzó ya en nuestra concepción, al momento de nacer, pues hemos traído con nosotros al mundo nuestra humanidad y los «dones de la naturaleza», que a ella pertenecen. Se reafirmó en nosotros por el bautismo, una vez convertidos por él en hijos de Dios y herederos de su Reino. Es, por ende, necesario desarrollarla de día en día con constancia y confianza «hasta el día de Cristo». De este modo toda la vida se convierte en cooperación con la gracia y maduración de esta plenitud que Dios mismo espera de nosotros.
El desierto hace pensar también en muchas situaciones contemporáneas graves: la indiferencia moral y religiosa, el desprecio hacia la vida humana que nace o que se encamina a su ultima meta natural, el odio racial, la violencia, la guerra y la intolerancia, son algunas de las causas de ese desierto de injusticia, de dolor y de desesperación que avanza en nuestra sociedad. Frente a un escenario así, el creyente, como Juan Bautista, debe ser voz que proclama la salvación del Señor, adhiriéndose plenamente a su Evangelio y testimoniándolo visiblemente en el mundo.
Destaca san Lucas la figura de Juan el Bautista, precursor del Mesías, y traza con gran precisión las coordenadas espacio-temporales de su predicación. San Lucas escribe: «En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto» (Lc 3,1-2).
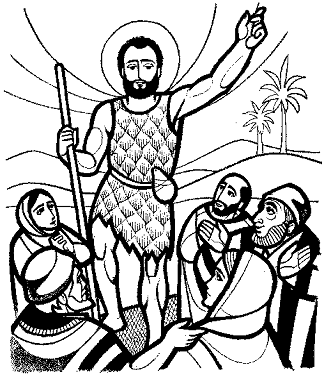
Dos cosas llaman aquí nuestra atención. La primera es la abundancia de referencias a todas las autoridades políticas y religiosas de Palestina en los años 27 y 28 d.C. Es evidentemente que el evangelista quiere mostrar a quien lo lea o escuche que el Evangelio no es una leyenda, sino la narración de una historia real; que Jesús de Nazaret es un personaje histórico que se inserta en ese contexto determinado. El segundo elemento digno de destacarse es que, después de esta amplia introducción histórica, el sujeto es «la Palabra de Dios», presentada como una fuerza que desciende de lo alto y se posa sobre Juan el Bautista.
Quiere ello decir que la Palabra de Dios es el sujeto que mueve la historia, inspira a los profetas, prepara el camino del Mesías y convoca a la Iglesia. Jesús mismo es la Palabra divina que se hizo carne en el seno virginal de María: Dios se ha revelado plenamente en él, nos ha dicho y dado todo, abriéndonos los tesoros de su verdad y de su misericordia.
La flor más hermosa que ha brotado de la Palabra de Dios es la Virgen María. Ella es la primicia de la Iglesia, jardín de Dios en la tierra. Pero, mientras que María es la Inmaculada, la Iglesia necesita purificarse continuamente, porque el pecado amenaza a todos sus miembros. En la Iglesia se libra siempre un combate entre el desierto y el jardín, entre el pecado que aridece la tierra y la gracia que la irriga para que produzca frutos abundantes de santidad.
San Lucas, además, deshace toda lectura mítica y coloca históricamente la vida del Bautista, escribiendo: «En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea […] bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás» (Lc 3,1-2). Dentro de este marco histórico se encuadra el gran evento de la natividad de Cristo, que los contemporáneos ni siquiera notarán. ¡Para Dios, los grandes de la historia hacen de marco a los pequeños!
Juan Bautista se define como la «voz que grita en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas» (Lc 3,4). La voz proclama la palabra, pero en este caso la Palabra de Dios precede, en cuanto es ella misma la que desciende sobre Juan en el desierto (cf. Lc 3,2). Por lo tanto él tiene un gran papel, pero siempre en función de Cristo. Comenta san Agustín: «Juan era la voz, el Señor, en cambio, la Palabra que existía en el principio (cf Jn 1,1). Juan es la voz temporal; Cristo, la Palabra eterna que existía en el principio. Quita la palabra; ¿en qué se convierte la voz? Cuando nada significa, es un ruido vacío. La voz sin palabra golpea el aire, pero no edifica el corazón» (Sermón 293,3).
Es tarea nuestra hoy escuchar esa voz para conceder espacio y acogida en el corazón a Jesús, Palabra que nos salva. En la sociedad de consumo, donde existe la tentación de buscar la alegría en las cosas, el Bautista nos enseña a vivir de manera esencial, a fin de que la Navidad se viva no sólo como una fiesta exterior, sino como la fiesta del Hijo de Dios, que ha venido a traer a los hombres la paz, la vida y la alegría verdadera.
El mensaje del Bautista, sacado de un antiguo oráculo de Isaías, «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas» (Lc 3,4), atraviesa los siglos y llega hasta nosotros cargado de extraordinaria actualidad. Preparar el camino al Salvador significa disponerse a recibir la sobreabundancia de gracia que Cristo ha traído al mundo. Es cooperar con radical entrega a la gracia de Dios.
Ante la buena nueva de un Dios que por amor a nosotros se despojó de sí mismo y asumió nuestra condición humana, no podemos menos de abrir nuestro corazón al arrepentimiento; no podemos encerrarnos en el orgullo y la hipocresía, desaprovechando la posibilidad de encontrar la verdadera paz. Este esfuerzo de conversión se funda en la certeza de que la fidelidad de Dios es inquebrantable, pese a todo lo negativo que pueda haber en nosotros y en nuestro entorno. De ahí que el Adviento sea tiempo de espera y de esperanza. Mientras nos preparamos a la Navidad, importa mucho entrar en nosotros mismos y dejarnos iluminar por la luz de Belén, luz de Aquel que es «el más Grande» y se hizo pequeño, «el más Fuerte» y se hizo débil.

Los cuatro evangelistas describen la predicación del Precursor refiriéndose a un pasaje de Isaías: «Una voz clama: «En el desierto abrid camino al Señor; trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios» (Is 40,3). San Marcos inserta también una cita de Malaquías: «He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí» (Mc 1,2; cf. Mal 3,1). Referencias de Isaías y Malaquías que nos hablan de la intervención salvadora de Dios, quien sale de lo inescrutable para juzgar y salvar. A Él hemos de abrir la puerta y a Él, en fin, preparar el camino.
