Tierras de Zabulón y Neftalí
Jesús inicia su vida pública

El evangelista san Mateo, compañero durante este año litúrgico del Ciclo A, presenta el inicio de la misión pública de Cristo: «Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí; para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías» (Mt 4,12). Esencialmente consiste dicho preámbulo en el anuncio del reino de Dios y en la curación de los enfermos, para demostrar con ello que este reino ya está cerca, más aún, ya ha venido a nosotros.
Jesús comienza a predicar en Galilea, la región de su infancia y juventud, un territorio de «periferia» con respecto al centro de la nación judía, que es Judea, y en ella, Jerusalén. Isaías había anunciado que esa tierra, asignada a las tribus de Zabulón y Neftalí, humillada tiempo atrás, conocería un futuro glorioso. En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande. A juicio de los biblistas está claro que la aparición del Mesías en Galilea dará a la profecía de Isaías sobre dichas tierras su plena realización (Is 8,23b-9,3): el pueblo que caminaba en tinieblas vería una gran luz (cf. Is 8, 23-9, 1): la de Cristo y su Evangelio (cf. Mt 4, 12-16).
¿Qué significa que «El reino de Dios —de los cielos— está cerca» (Mt 4, 17; Mc 1, 15)? No, desde luego, un reino terreno, delimitado en el espacio y en el tiempo. Quiere más bien decir que quien reina es el Señor; y que su señorío está presente, es actual, se está realizando. La novedad del mensaje de Cristo, pues, no es otra que Dios se ha hecho, en él, cercano, que ya reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y curaciones que realiza. Dios reina en el mundo mediante su Hijo hecho hombre y con la fuerza del Espíritu Santo, al que se le llama «dedo de Dios» (cf. Lc 11, 20).
El Espíritu creador infunde vida donde llega Jesús, y los hombres quedan curados de las enfermedades del cuerpo y del espíritu. El señorío de Dios se manifiesta entonces en la curación integral del hombre. Jesús quiere revelar de este modo el rostro del verdadero Dios, el Dios cercano, lleno de misericordia hacia todo ser humano; el Dios que nos da la vida en abundancia, su misma vida. El reino de Dios es, por ende, la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira.
El salmista exclama en el versillo responsorial: «El Señor es mi luz y mi salvación» (Sal 26, [27], 1), palabras, a la vez, confesión de fe y expresión de júbilo: fe en el Señor y en lo que Él representa de luminoso para nuestra vida; júbilo por el hecho de que Él es esta luz y esta salvación, en la que podemos encontrar seguridad e impulso para nuestro camino cotidiano.
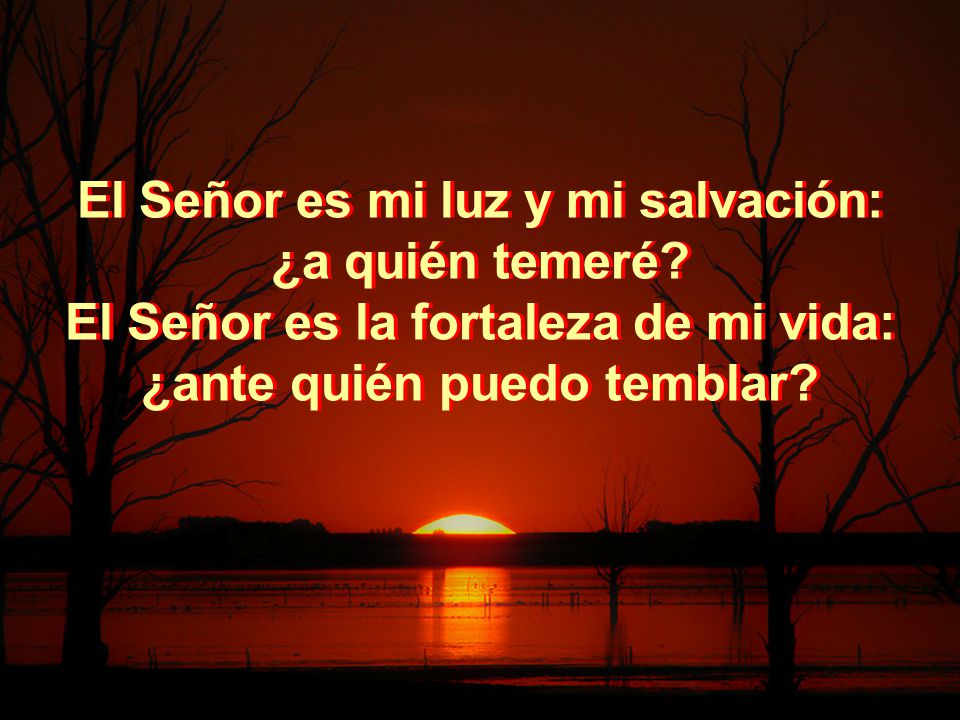
¿Y de qué modo es el Señor nuestra luz y nuestra salvación? Cristo se convierte para nosotros en luz y salvación a partir de nuestro bautismo, en el que se nos aplican los frutos infinitos de su bendita muerte en la cruz: entonces viene a ser «para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención» (1Co 1,30).
Precisamente para los bautizados, conscientes de su identidad de salvados, vienen al pie las palabras de la Carta a los Efesios: «En otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad» (5,8).
El Evangelio nos informa de cómo Cristo se convirtió históricamente, al comienzo de su vida pública, en la luz y en la salvación del pueblo al que había sido enviado. Cuando Jesús, en efecto, tras haber dejado Nazaret y haber sido bautizado en el Jordán, va a Cafarnaúm para iniciar su ministerio público, es como si se hubiera verificado en Él un segundo nacimiento, a saber: el abandono de la vida privada y oculta, para entregarse al compromiso total e irrevocable de una vida gastada por todos, hasta el supremo sacrificio de sí. Y Jesús, en este momento, se encuentra en un ambiente de tinieblas, las que cayeron de nuevo sobre Israel con motivo del encarcelamiento de Juan Bautista, el precursor.
San Mateo nos dice también que Jesús iluminó enseguida eficazmente a algunos hombres, «mientras caminaba junto al lago de Galilea», es decir, en las riberas del lago de Genesaret. Un modo elíptico de aludir a la llamada de los primeros discípulos, los hermanos Simón y Andrés, y luego a los otros dos hermanos, Santiago y Juan, todos ellos trabajadores dedicados a la pesca.
Ellos «inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron». Experimentaron, sin duda, la fascinación de la luz secreta que de Él emanaba, para seguirla sin demora e iluminar con su fulgor el camino de su vida. Pero esa luz de Jesús resplandece para todos.
El hecho es que Jesús se hace conocer por sus paisanos de Galilea, como anota el Evangelista, «enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo» (Mt 4,23). La suya es, como se ve, una luz que ilumina y también caldea, porque no se limita a esclarecer las mentes, sino que interviene también para redimir situaciones de necesidad material. «Pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con Él» (Hch 10, 38).
Durante la Semana de oración por la unidad de los cristianos 2020 hemos repasado las sobrecogedoras lecciones de unidad que nos imparte el naufragio de san Pablo y compañeros, nada menos que 276, que san Lucas ambienta en el archipiélago de Malta. Y hoy, como si san Pablo quisiera ilustrar todavía más y más el misterio de la unidad de la Iglesia, porque Cristo es único e «indivisible», vuelve a insistir desde su primera carta a los Corintios: «...Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir»(1Co 1,10).
Son palabras que se dirigen particularmente a nosotros para ser puestas en práctica. Según el Evangelio de Juan, la oración de Jesús en la última Cena tiene esta invocación central: «Que todos sean uno, como tú, Padre estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21). Debemos reconocer que los cristianos, en el curso del tiempo, no han hecho honor a este supremo deseo del Señor, y todavía perduran las divisiones que Jesús temía y que no dan buen testimonio ante el mundo.

La intención de las oraciones del Octavario 2020 se formuló con palabras del Apóstol Pablo: «Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu... Un solo cuerpo» (cf. 1Co 12, 3b-13). Así se nos ha propuesto de nuevo el ideal que se debe perseguir incesantemente, en concreto, cada día: el de formar todos juntos el único Cuerpo de Cristo, que es, al mismo tiempo, uno y múltiple, variadamente compuesto y, sin embargo, armónicamente ordenado. Una cosa es cierta: la realización de esta obra puede manifestar mejor a todos la verdad de las palabras del Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación».
Dios se manifiesta como «la Luz» que disuelve las tinieblas. La luz ilumina y esclarece, envuelve y define las cosas, y hace evidentes los colores, da volumen a los espacios, la luz, además, tranquiliza y conforta: encontrarse en un lugar iluminado permite acoger la realidad tal cual es y hace sentir más felices y tranquilos, más seguros.
En la luz de Dios todo asume un nuevo perfil, el perfil auténtico y definitivo. Una luz que calma, te da fuerza, permite el despliegue del cosmos y del hombre. De ahí que, después de haber dicho: «sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz», el texto agregue: «Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría» (Is 9,2).
Una alegría y un gozo que se hacen reales con la presencia de Jesús. Él es aquella luz prometida desde siempre, venida a habitar entre nosotros, a ser nuestro Emmanuel. Con su encarnación ha ocurrido el adviento definitivo de la luz.
La luz que resplandece señala la iniciativa de Dios, que en su gran misericordia y gratuidad viene al encuentro de la humanidad herida. Esta dinámica se expresa a través de la llamada de los primeros apóstoles de parte de Jesús. Precisamente al epílogo de su vida terrena, en la Última Cena, Jesús recordará a sus discípulos: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido».
La palabra de Dios este domingo, viene por tanto a recordarnos que nuestra vocación personal está fundada en una elección absolutamente gratuita de Dios. La invitación que Él nos dirige es, pues, a decidirnos, para dejarnos conquistar o reconquistar por Él. Es una llamada seria a un cambio definitivo de nuestra existencia. Pidamos al Señor, para nosotros y para toda la Iglesia, el don de una verdadera conversión del corazón, que sepa acoger a Cristo como la única Luz a seguir.
Al hilo de lo cual, preciso es decir que hoy inauguramos la primera edición del Domingo de la Palabra de Dios. El pasado 30 de septiembre de 2019, memoria litúrgica de San Jerónimo en el inicio del 1600 aniversario de su muerte, el papa Francisco presidió una Celebración eucarística en la basílica de San Juan de Letrán. Al final de la ceremonia firmó la Carta apostólica en forma de «Motu proprio», titulada Aperuit illis, con la cual estable «que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios.
«Este Domingo de la Palabra de Dios (DPD) se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal: celebrar el DPD expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad» (n.3).

Oportunidad de oro que los católicos tenemos de adentrarnos en la Palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su Esposa, la Iglesia, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe.
