El fariseo y el publicano

Fariseos y publicanos abundan en el Evangelio a patadas. Estereotipados hasta constituir un paradigma de conductas perfectamente descifrables aparecen, sin embargo, en pocos fragmentos. Uno de los más significativos quizás sea este que recoge la parábola de hoy, donde se narra la historia de un fariseo y un publicano que subieron al templo a orar. Noble y santa costumbre, esta de acudir a la iglesia a orar, sobre todo si es para dejarse ganar por el recogimiento, arrodillar el corazón ante el Misterio y abismarse del todo ante la presencia sacramental de su divina Majestad. Desdichadamente en el caso que nos ocupa no todo fue así.
Y es que orar es un verbo típico del argot propio de la Teología espiritual. Empieza por ser, al fin y al cabo, sinónimo de hablar. De ahí, el término de oradores para referirse a charlistas, ponentes, conferenciantes y amigos de la tribuna y del micrófono. En sentido traslaticio, no obstante, orar alcanza otra dimensión, enteramente religiosa ella, que escala incluso las más altas cumbres de la ascética y de la mística.
Dicen y vuelven a decir los maestros del espíritu que orar no es sino levantar el corazón al cielo; entrar en el pléroma o esfera de lo divino; quedarse a la sabrosa escucha de la Palabra, abrir bien los oídos del alma y ponerse incondicionalmente -por decirlo con expresión teresiana- a merced de Dios. Lo cual dicho, habrá que reconocer en consecuencia que estamos significando, implícitamente por supuesto, que Dios -nunca nosotros-, es el protagonista principal de la oración. Él es, por tanto, quien lleva, debe llevar, la voz cantante. Si bien repara uno en este discurso, todo encaja y se aviene de medio a medio con quienes afirman que, a la postre, la oración no es sino un diálogo de amor entre Dios y el alma.
Y aquí sí que no queda todo. Bastaría de suyo con un somero análisis del verbo orar. A dicho verbo, por de pronto, se le suele añadir un nutrido cortejo de palabras que delimitan mucho su contorno lexical. De modo que a orar, decimos, se ha de agregar el saber orar, lo que ya es harina de otro costal y música de otra sinfonía. Conlleva como poco el tener que hacerlo con insistencia y yo diría que también con frecuencia: algunos santos Padres de la Iglesia lo traducen por la expresión orar de modo incesante. Pero sobre todo, repito, sin bajar la guardia, o sea con perseverancia y dale que te pego. Y por supuesto que también –es el caso de hoy- con humildad.
Con la viuda inoportuna pidiendo justicia y el injusto juez que ni temía a Dios ni le importaban los hombres, por ejemplo, la sagrada Liturgia quería decirnos el domingo pasado –XXIX del tiempo ordinario de Ciclo C- que es preciso rezar con insistencia: esto es, sin desfallecer, sin abatirse, sin desanimarse, o sea con indeclinable voluntad de adentrarse en la espesura propia de la confianza. Hoy, en cambio, el rumbo sigue siendo el mismo en principio, esto es, la oración, sí, pero, en esta circunstancia que nos ocupa, con el relevante matiz de que urge rezar echándole humilde ánimo y sencillez de espíritu.

La oración del humilde, o sea del pobre en el espíritu, llega a Dios. El fragmento de Ben Sirá elegido por la liturgia para la primera lectura de este Domingo XXX del tiempo ordinario Ciclo-C (35, 12-14.16-18) así lo afirma. Precisa incluso que «no hace acepción de personas contra el pobre, y la plegaria del agraviado escucha. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda, cuando derrama su lamento» (v.13-14). Dice más. Agrega incluso que «la oración del humilde las nubes atraviesa, hasta que no llega su término no se consuela él. Y no desiste hasta que vuelve los ojos el Altísimo, hace justicia a los justos y ejecuta el juicio» (v. 17-18).
La importancia de la segunda lectura no le va a la zaga (2 Tm 4, 6-8.16-18). Pablo está ya en el atardecer de su vida, y su segunda carta al fidelísimo Timoteo, su discípulo –que un domingo más nos acompaña en la catequesis paulina-, ofrece todos los síntomas del que se despide haciendo testamento. Dice nuestro bien amado Apóstol haber competido en la noble competición, contento de estar tocando ya la meta y haber conservado hasta el final la fe. Pero esperanzado también en la corona de justicia que aquel Día el Señor le entregará, y no sólo a él, sino también a cuantos «hayan esperado con amor su Manifestación» (v.8).
En su primera defensa nadie del entorno tuvo con él la delicadeza de echarle una mano. Sí lo hizo el Señor dándole fuerzas para que, por su medio, «se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles» (v.17). Lo cual quiere decir, a la luz de la teología, y dentro del contexto dominical de hoy, que el Señor ayuda y da fuerzas al desamparado. Estamos, pues, en línea directa con lo anterior de Ben Sirá: el sencillo, el humilde, el desamparado, el perseguido y sin fuerzas y agraviado –eso que tantas veces puede uno llevar consigo, como bagaje de súplica, a la oración divinamente silenciosa- grita, interpela, clama a quien puede escuchar. Es el suyo un clamor que «las nubes atraviesa… Y no desiste hasta que vuelve los ojos el Altísimo, hace justicia a los justos y ejecuta el juicio» (Si 35, 17-18).
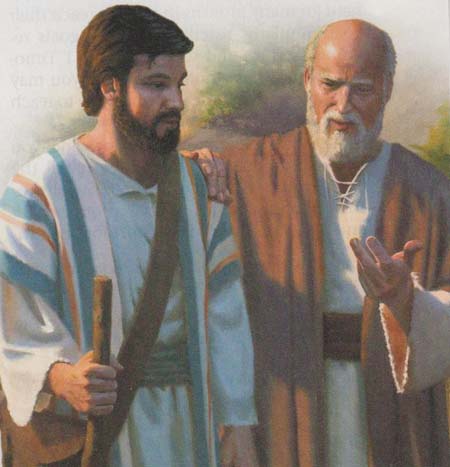
¿Pero quién es el que reúne estos requisitos de sencillez, de humildad, de abajamiento? ¿Quién? Responde la sagrada Liturgia con el evangelista de la misericordia san Lucas en el fragmento de hoy (Lc 17, 11-19). De nuevo viene en ayuda nuestra la parábola de Jesús proponiendo dos modos de rezar: el del autosuficiente y el del humilde. Los encarnan respectivamente, por lo menos en este caso de la parábola hodierna, un fariseo y un publicano.
Es de notar que el fragmento escogido por la liturgia empieza abriendo marcha con esta puntualización: «Dijo también [el Señor] a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás» (Lc 18, 9). Eso de tenerse uno por justo y despreciar a los demás no tiene buena pinta. ¡Huele mal! No es baladí la plétora de matices añadidos en la narración: «El fariseo, de pie, oraba en su interior… ‘¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás hombres… ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, [y] doy el diezmo de todas mis ganancias’» (18,11-12).
El dintel de la escena en el caso del publicano, por el contrario, es bien diverso: «manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho» (Lc 18, 13). Y lo nodular de la oración propiamente dicha difiere también por completo del fariseo: «’¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!’» (18, 13b).
La sentencia del Señor no deja resquicio alguno a la duda: el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. El Señor, además, da la razón y lo explica y con ello suministra la tesis de la parábola. Es ella una tesis con aire de axioma, de máxima, de principio incontrovertible: «Porque todo el que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido» (Lc 18, 14b). Esto ya es otra cosa.

No estará de más reparar un poco en la identidad de ambos hombres que suben al templo a orar. Será de provecho para mejor comprender el sentido. En la sociedad de entonces, el publicano era el arrendador de impuestos, rentas o minas del Estado. En cambio, el fariseo era mirado como la persona que, afectando virtud, juzgaba severamente la conducta de los demás. Y entre los judíos de la época de Jesús, era el miembro de una secta caracterizada por la estricta observancia externa de la Ley. Los fariseos eran amigos del formalismo, de las apariencias, y en muchas ocasiones del comportamiento de perro del hortelano, que ni él come ni deja comer al amo. Jesús mantendrá acaloradas disputas con este gremio, y no dudará en anatematizar su conducta, dolosa, fingida, hipócrita, doble y simulada. De ahí el calificativo que proviene de su nombre: conducta farisaica.
La mente lúcida de san Agustín interpreta este episodio parabólico del Evangelio con la agudeza del bisturí: «Debemos confesar al Señor nuestro Dios –dice- nuestra pobreza, nuestra miseria. La confesaba el publicano, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Como hombre pecador, no tenía con qué levantar sus ojos. Miraba su vaciedad, pero reconocía la plenitud del Señor. Sabía que venía sediento a la fuente […] Señor, dijo, dándose golpes de pecho y volviendo sus ojos a la tierra, ten compasión de mí, pecador» (Sermón 36,11).
Pero lo sutil y delicioso del razonamiento agustiniano viene sobre todo a continuación, cuando, para retratar cumplidamente a los dos hombres del templo, añade penetrante: «Pienso que en cierto modo ya era rico [el publicano] cuando pedía y pensaba estas cosas. Pues si todavía era completamente pobre, ¿de dónde sacaba las piedras preciosas de esta confesión? Y descendió del templo justificado, con más abundancia y más lleno. El fariseo, por el contrario, subió a la oración y no pidió nada […] Se consideró lleno sin tener nada. El otro se reconoció pobre, aunque ya tenía algo. Para no decir otra cosa, tenía la piedad de la confesión. Descendieron ambos. Pero el publicano, dijo, descendió más justificado que el fariseo. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado (Lc 19, 10-14)» (Sermón 36,11).
En la sociedad actual, tan diversa de la de aquellos tiempos remotos pero a la vez tan similar, por no decir –en algunos extremos- idéntica, abunda el estereotipo de publicanos y fariseos, y en concreto de los dos hombres que subieron al templo a orar. Abundan los que, como el fariseo vanidoso, movidos por su orgullo y su arrogancia, acusan a los demás de aquello en lo que ellos son más culpables. En lugar de confesar su enfermedad a través de la saludable medicina del arrepentimiento, alardean de su salud comparándola con las dolencias de los demás. Pensando que son ricos, en realidad son paupérrimos de corazón, de cortesía, de buenas maneras: son un desastre para la sociedad.
El publicano, en cambio, golpeaba su pecho, y adoptó una postura para orar que denota humildad. Suplicó misericordia y recibió el perdón. Al compararse con los demás, no pretendía en modo alguno ser mejor. Más bien confesaba ser el peor de todos. Y es que siempre resulta más difícil confesar los propios pecados que las propias virtudes. Por eso mismo, si el fariseo era malo, con su oración añadió más iniquidad. En cambio, el Señor purificó al publicano de su maldad. Conviene, sí, no exaltarse nunca sobre nadie, aunque sea el mayor de los pecadores. Muchas veces la humildad salva al que cometió muchos y grandes pecados.
Los Santos Padres de la Iglesia escribieron páginas inmortales y predicaron sermones admirables sobre ambas conductas, la del fariseo y la del publicano. Es una verdadera delicia meditar al respecto las palabras orales o escritas de autores como Agustín de Hipona, Cirilo de Alejandría, Sahdona, Basilio de Cesarea, Efrén de Nisibi, y tantos otros. Seguirlos con la mirada del alma equivale a engolfarse en la oración de simplicidad. Escalar, dentro de lo posible, las elevadas cumbres de su pensamiento, supone cuando menos regalarse con las inefables riquezas del Evangelio. Queda, en fin, la máxima del Evangelio: «Todo el que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido» (Lc 18, 14b).

