Lo que importa – 56 (1 de 2) “¡Vale!”
Doscientas páginas de oro molido
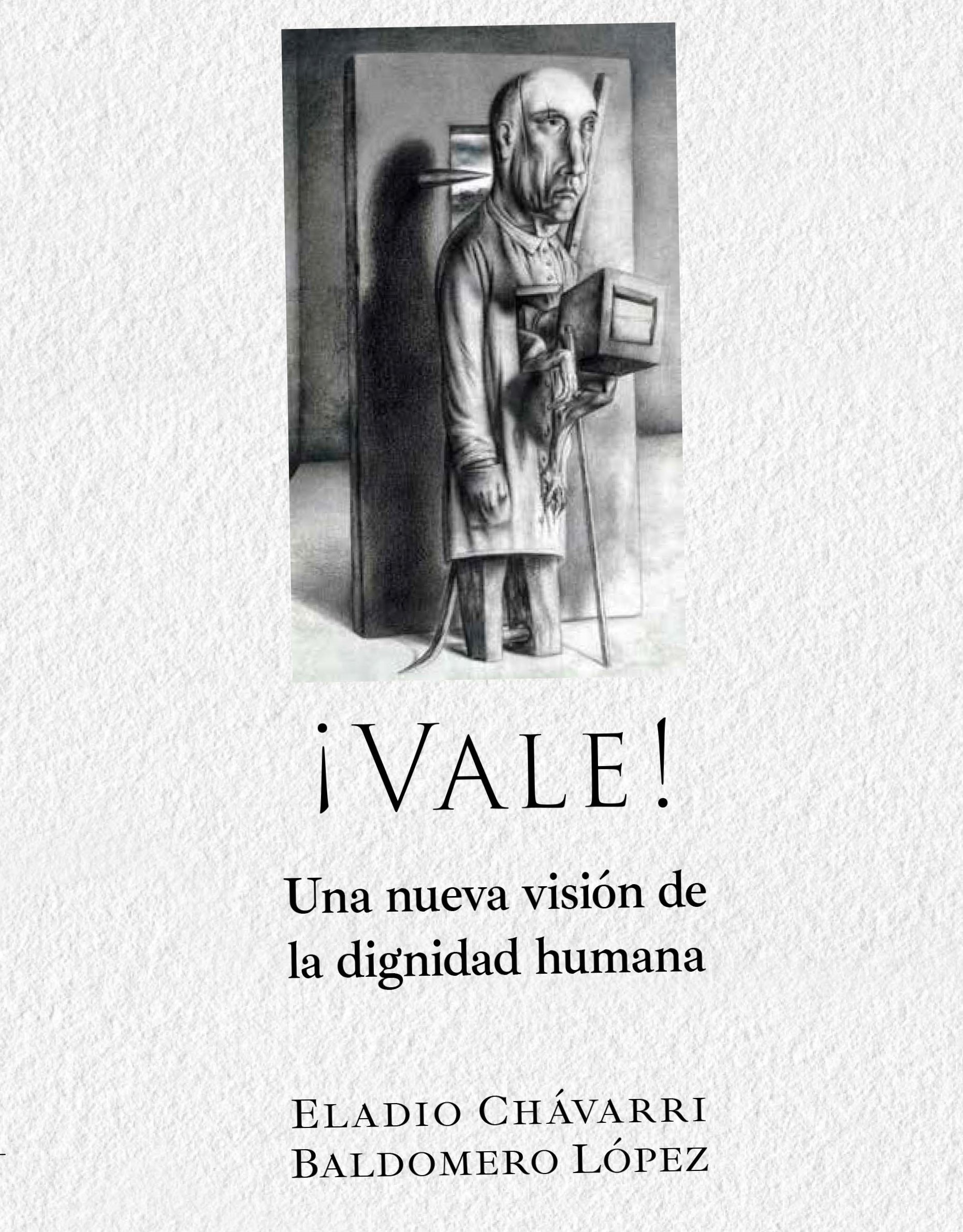
Mi amigo Baldo (Baldomero López Carrera) ha publicado en la colección “El Tomillar” de los Antiguos alumnos de la Virgen del Camino un pequeño ensayo de 200 páginas, cuyo título “¡Vale!” y, sobre todo cuyo subtítulo “Una nueva visión de la dignidad humana” apuntan lejos. En esta y en la próxima entrega, el domingo que viene, me complace ofrecer en bandeja a mi puñadito de lectores, con el visto bueno del autor, la posibilidad de saborearlo y asimilarlo, sabiendo que los reto a una lectura exigente, al tiempo que entono, en consonancia con la liturgia de hoy, Domingo de Ramos, un gozoso “¡hosanna!” por su aparición.
Quizás no haya un concepto de la filosofía del derecho y de la filosofía moral que tenga tanta ascendencia como el de “dignidad humana”, categoría erigida como fundamento de los derechos humanos y como matriz y piedra angular de la ética de Occidente.

Ante todo, debemos delimitar lo que Chávarri entiende por valores y contravalores, pues tanto los pensadores especializados, pasados y presentes, como la gente de a pie tienen una concepción harto diferente. Vayamos paso a paso.
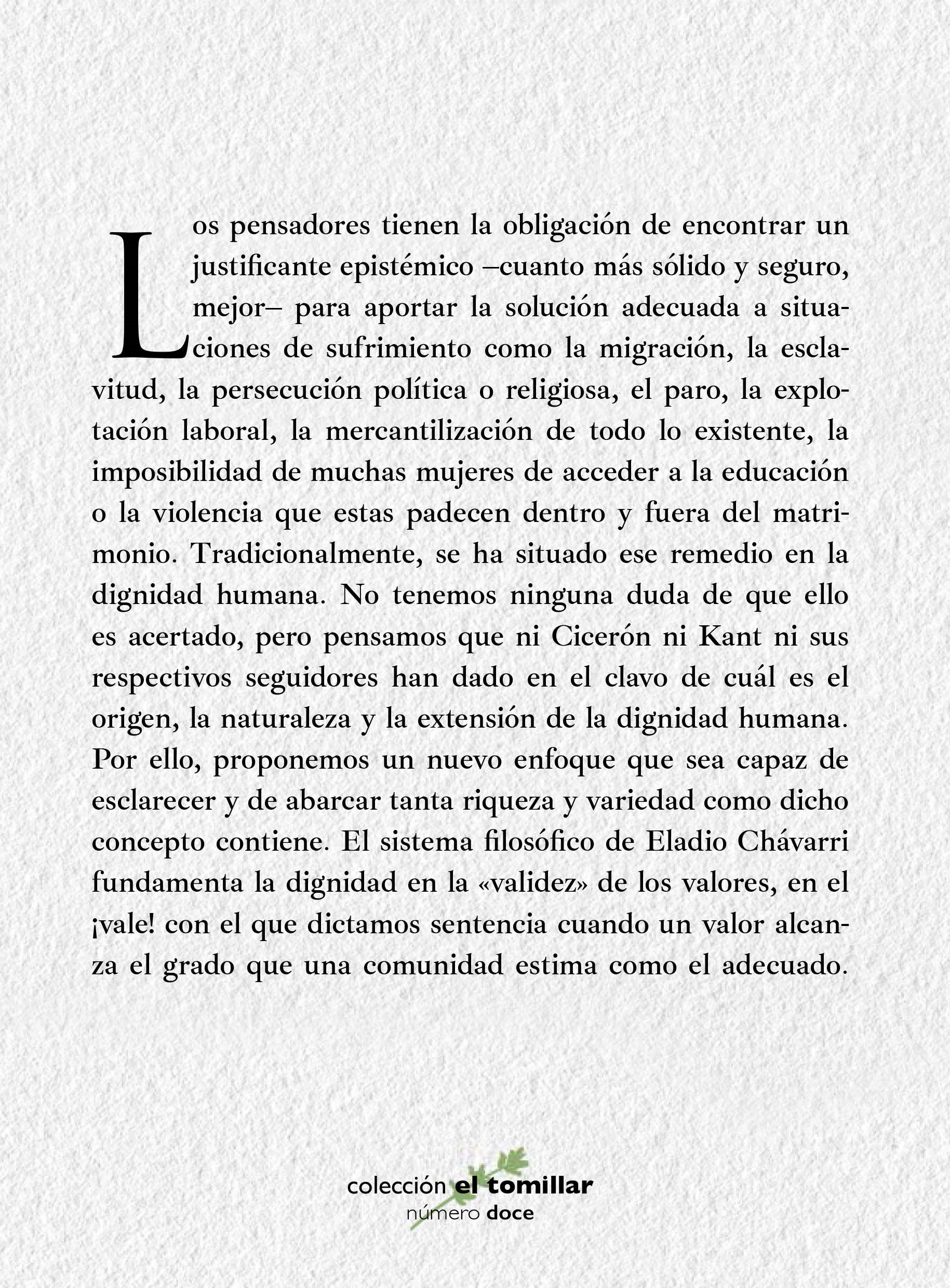
1.- Valores y contravalores
a) La vida humana es una entidad plural y variada. Se suele entender la vida del viviente humano –y su anverso, la muerte– como una entidad monolítica, indiferenciada y uniforme, como una especie de magma o de crema, por lo que se habla, sin precisar más, de “la” vida y de “la” muerte. Pero la realidad es muy otra: la vida humana se ramifica en grandes y diferenciados ámbitos de vida. Chávarri señala una muestra de ocho: biosíquico, económico, epistémico, estético, ético, lúdico, religioso y sociopolítico.
b) En este ensayo, “ser”, “ente” o “estado entitativo” se refiere, sin más precisiones, a todo lo que ha existido, existe o puede existir de cualquier modo.
c) Hay una relación necesaria de enlace mutuo entre los seres y los ámbitos de vida o vitalidades humanas. Sin esa recíproca conexión, los humanos no existiríamos, pues los entes constituyen el alimento de nuestras vitalidades desde que nacemos hasta que morimos, y los demás seres no serían tales: el sol, sin nosotros, no tendría las entidades que ahora posee.
d) Los valores son recíprocamente “vida humana” y “ser”, porque son relaciones, no cualidades, sustancias o algún otro tipo de ser.
e) Los contravalores forman parte de la entraña del ser humano tanto como los valores. Las utopías, las teorías axiológicas y la mayoría de los diseños mentales a priori que se hacen del ser humano –Kant, por ejemplo– se confeccionan únicamente a base de valores e ignoran por completo los contravalores. Cuando Chávarri considera los valores, es decir, el ser y la vida que expresan, lo completa con la reflexión de sus correspondientes contravalores, que significan el no–ser y la muerte. Por eso habla siempre depares valorativos, cada uno con su correspondiente valor y contravalor.
f) Los contravalores son la causa de los sufrimientos humanos. El sufrimiento es expresión de algún deterioro vital o de algún menoscabo de los respectivos seres, que es precisamente lo que causan los contravalores.

2.-Lo valioso/disvalioso y lo válido/inválido
Los casi infinitos pares valorativos de una determinada cultura no se encuentran en total anarquía, sino que están bien organizados por la persona en múltiples y variadas estructuras. Entre las estructuras de los valores, las de validez y de invalidez tienen la máxima importancia para comprender y explicarla dignidad humana, como veremos a continuación.
a) La validez y la invalidez son estados de los valores y de los contravalores. La validez es el “grado” que ha de tener un valor para que sea aceptado por una colectividad como suficiente. En caso de que el valor no alcance ese nivel, es declarado inválido. Por ejemplo, comer con la boca abierta, de forma ruidosa y juguetona, es válido en un bebé, pero no procede en un adulto educado en la cultura occidental.
b) Por consiguiente, valioso y válido no deben utilizarse como sinónimos. Un ser es valioso si desarrolla alguna vitalidad de la persona, pero es válido solo cuando lo valioso alcanza un determinado grado de desarrollo, razón por la que todo lo válido es valioso, pero no todo lo valioso es válido.
c) El ser humano no puede vivir en la continua zozobra vital que le produce ese cambio constante debido a su tendencia natural a la evolución de sus valores. Necesita sentir seguridad vital. Para ello, de cuando en cuando realiza un paro y determina, estabiliza y da precisión al grado o nivel de los valores que ha logrado. En esto consiste la validación de un valor, el visto bueno o el ¡vale! de nuestro título.
d) Se otorga validez o invalidez tanto al ser de los entes como a las vitalidades de la propia persona, por ser ambos constitutivos de los valores. Por ejemplo, el ¡vale! o el ¡no vale! que recibe el par valorativo limpieza/suciedad se los asignamos tanto al grado que deben tener la personas como los seres que constituyen dicho par valorativo.

3.- La validez y la invalidez conducen necesariamente al “deber ser” y al “no deber ser”.
Quien ha recibido de la autoridad de tráfico competente la validación que acredita su carnet de conducir tiene el deber de actuar siempre en ese nivel al conducir un coche. Sin un deber ser que brote de la validez, la obligación de actuar se disuelve como un terrón de azúcar en una taza de té caliente.
4.- La validez, el deber ser y la responsabilidad tienen su base en la libertad valorativa.
a) La libertad es siempre y necesariamente valorativa. Cuando elegimos, escogemos seres que necesariamente son beneficiosos o perjudiciales para el desarrollo de las vitalidades humanas. Por tanto, todas nuestras elecciones, querámoslo o no, son de seres valiosos o disvaliosos, de valores o de contravalores, de vida o de muerte.
b) Elegir valores o contravalores, vida o muerte, está cargado de responsabilidad o de irresponsabilidad. La libertad valorativa, que se decide necesariamente por valores (vida) o por contravalores (muerte), lleva insertada la conciencia de la responsabilidad, con lo que fomentar o deteriorar la vida es el origen y el campo de la responsabilidad. Así pues, las elecciones valorativas están intrínsecamente cargadas de responsabilidad por el vivir y por el morir de la persona. No cabe imaginarse una responsabilidad más extensa ni tampoco más intensa que la que resulta de elegir entre desarrollar la vida o deteriorarla y morir.

c) El actuar libre, válido, el que debe ser y responsable, está abierto a nuevos perfeccionamientos o deterioros. Todas las personas están más o menos insatisfechas de las valideces e invalideces de sus pares valorativos. El deber ser del proceder de un médico del siglo pasado ha evolucionado a deberes ser de más calidad en el momento actual, porque también se ha desarrollado su validez. Y lo mismo cabe decir de las responsabilidades.
d) Es un error inveterado reducir el deber ser y el no deber ser a las dimensiones ética, religiosa o sociopolítica. Los juegos están imbuidos de deber ser lúdico; el arte culinario, de deber ser biosíquico placentero; las teorías científicas, de deber ser epistémico científico; las mercancías, de deber ser económico; las novelas, de deber ser literario.

5.- En la tradición, la dignidad humana ha sido considerada en íntima relación con la obligación y con el deber ser “morales”
a) También en el pensamiento de Chávarri –aunque no lo haya explicitado en sus escritos– la dignidad está ligada al “deber ser” de los ocho tipos de valores, no solo de los morales. Para el filósofo navarro existe, como ya sabemos, la siguiente secuencia de relación mutua: pares valorativos, libertad valorativa, validez, responsabilidad, deber ser y dignidad. Las funciones que la Iglesia católica impide a las mujeres dentro de su estructura son a todas luces prohibiciones inválidas y, por tanto, indignas. No hay más que compararlas con los cargos que desempeña, válida y dignamente, la mujer en nuestra sociedad civil, que tampoco es el ideal de haber llegado al grado de validez que le corresponde.
b) Ha de tenerse en cuenta tanto la dignidad del objeto sobre el que se actúa como la dignidad del sujeto que interviene.Como venimos diciendo, los valores son recíprocamente “vida humana” y “ser”, porque son relaciones que incluyen necesariamente ambos componentes. Lo mismo sucede con las estructuras valorativas, una de las cuales es la validez (dignidad). Por tanto, debe prestarse atención a la dignidad o indignidad del sujeto que actúa, no solo a los seres sobre los que actúa. En el problema del aborto, por ejemplo, es frecuente basar toda la argumentación en la dignidad o no del feto. Pero la que valora el peso de cada una de sus ocho vitalidades, que entran en conflicto en el aborto, y la que se decanta por unas o por otras, es la propia persona, que es la que deviene digna o indigna por ello.

6.- La envergadura vital humana: la persona
Adelantamos que envergadura vital humana y persona tienen en Chávarri el mismo campo de aplicación, con lo que pueden utilizarse como sinónimos.
a) Denominamos “envergadura” a las determinadas y diferenciadas cantidades y densidades de ser que tiene cada ente, sea viviente o inerte. En el ser humano, su envergadura vital está constituida por las impresionante cantidad y magnitud de las vitalidades que él ha ido conquistando después de recorrer el largo camino de su propia evolución.
b) El hábitat es un constitutivo esencial de la envergadura vital. Cada viviente, también el humano, desarrolla sus múltiples y específicas vitalidades en íntima relación con su propio hábitat. Y esta relación es demutua implicación, razón por la que el hábitat no es ajeno en ningún viviente a su envergadura vital, sino que necesariamente forma parte de ella. En efecto, el propio hábitat es el que proporciona al viviente el alimento necesario y adecuado de entes, que, en el caso del ser humano, es discernido por la estimativa humana como valioso o como disvalioso según que desarrolle o deteriore sus vertientes vitales. En las relaciones valorativas, como ya sabemos, hay una mutua constitución de las vitalidades humanas y de los seres. Vale decir, por tanto, que el conjunto de las vitalidades humanas y su correspondiente hábitat, por constituir una relación valorativa, nacen y se desarrollan en mutua implicación.

c) Chávarri divide el hábitat humano en tres medios: el histórico social, el natural cósmico y el metahistórico. El primero comprende la multitud de relaciones que van surgiendo de persona a persona, de persona a grupo y de los grupos entre sí, a lo largo de la historia; el segundo se refiere a las relaciones del viviente humano con los seres de la naturaleza y del cosmos, y el tercero comprende los procesos del morir y del estar muerto y las relaciones que surgen de ambos procesos.
d) Todos los seres tienen dignidad, no solo los humanos. Según la visión que expusimos sobre la envergadura vital en el punto anterior, resulta infundado el dogma kantiano –heredado de las tradiciones ciceronianas– de que solo los seres humanos tienen dignidad o que la dignidad es lo que nos distingue de los demás seres. El carácter exclusivo y diferencial que ha tenido siempre la concepción de la dignidad humana ha sido un error de gran alcance. En el ser humano, como en el resto de los vivientes, es necesario incluir, como constitutivo de su envergadura, su específico hábitat, cuyos medios social histórico, natural cósmico y metahistórico le aportan como alimento numerosísimos seres. Por eso, una alta calidad de las vitalidades humanas solo es posible si los seres de los que se nutre tienen el mismo grado de perfección. Por ejemplo, una comida de 200 calorías diarias es un alimento no válido, indigno para una persona famélica. Una casa puede ser muy indigna para vivir en ella, como también lo pueden ser el aire que respiramos, las carreteras por las que circulamos o las mustias flores de un jardín. Todos los seres que entran en nuestra vida lo hacen como válidos o como inválidos y, por tanto, como dignos o como indignos.

e) La persona está constituida por todas las vitalidades humanas y por su hábitat. Por eso, podemos distinguir en ella cuatro dimensiones: la biográfica, la social, la de especie y la natural cósmica. La dimensión biográfica es tal vez la única que solemos tener en cuenta. Nos centramos tanto en ella y la apreciamos de tal manera que no vemos la persona desde sus otras tres perspectivas. En las relaciones con los grupos o colectividades, la persona grupal ve configurada su identidad por determinados caracteres vitales exclusivos de los grupos, por las diferencias grupales. Es evidente que la pertenencia a grupos diferentes creará un nosotros, un vosotros y un ellos asimismo distintos. La dimensión de especie de la persona nos señala que guardamos con las demás especies vivientes una profunda relación de parentesco. Sin ellas, los seres humanos no hubiéramos aparecido sobre el planeta ni hubiésemos llegado al desarrollo que hemos alcanzado. Por último, los seres de la naturaleza y del cosmos entran a formar parte de nuestra persona como valores o como contravalores, razón por la que la perspectiva o dimensión natural y cósmica forma parte de ella. Como señalamos al hablar de la envergadura vital humana, las cuatro dimensiones de la persona, no solo la biográfica, son sujetos de dignidad o de indignidad.
Concluimos aquí esta primera entrega para no alargarla en exceso. El próximo domingo, como ha quedado prometido, expondremos los cuatro puntos que todavía faltan para completar la reseña de ¡Vale! que nos hemos propuesto hacer.
