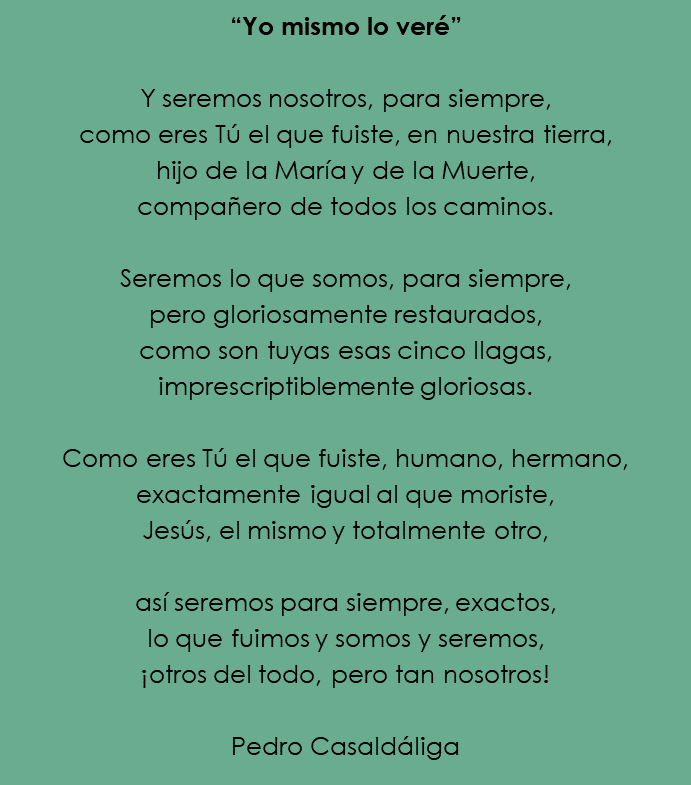¡No se trata de la revivificación de un cadáver! Michael Moore: Jesús resucitado ya es “polvo de estrellas”… “mas polvo enamorado”

"Nuestra fe se ha nutrido y se ha con-formado (¿de-formado?), durante siglos, por los bellos relatos evangélicos sobre la resurrección y las apariciones del resucitado, pero tomados de un modo literal olvidando lo mucho que tienen de legendario, sin el mínimo esfuerzo por una lectura crítica"
"La resurrección de Jesús y con la de él la nuestra, conforman la ratificación de su historia y sostienen, esperanzadamente la nuestra… en un mundo donde sigue abundando tanta injusticia y tanta muerte"
"Confesar que Jesús resucitó es afirmar que en su condición humano-terrena ya no existe más, y es proclamar que él ya ha llegado a ser uno con Dios, que es el Amor… ni más ni menos que el fin de toda la creación: que Dios sea todo en todos"
"Confesar que Jesús resucitó es afirmar que en su condición humano-terrena ya no existe más, y es proclamar que él ya ha llegado a ser uno con Dios, que es el Amor… ni más ni menos que el fin de toda la creación: que Dios sea todo en todos"
| Michael Moore
“Somos polvo de estrellas”, avisó bellamente Carl Sagan… “más polvo enamorado”, advirtió antes Francisco de Quevedo. Eso fue –también– Jesús de Nazaret. Y, luego –ahora– es polvo resucitado.
A lo largo de toda su vida terrena, él fue la encarnación del amor más puro bajo la forma de la misericordia. Lo experimentó y lo predicó contra todos los agoreros de la ley y los encerradores del templo. Lo pagó con su propia vida. Fue rechazado y asesinado. La muerte, al menos provisoriamente, lo venció. Y digo que lo venció porque no bajó de la cruz y sólo –y solo– desde allí entregó su espíritu. Sin embargo, creemos –no “sabemos”– que resucitó, pero… ¿qué significa resucitar?
Nuestra fe se ha nutrido y se ha con-formado (¿de-formado?), durante siglos, por los bellos relatos evangélicos sobre la resurrección y las apariciones del resucitado, pero tomados de un modo literal olvidando lo mucho que tienen de legendario, sin el mínimo esfuerzo por una lectura crítica (¡aun en el siglo XXI!). Enarbolado como el gran milagro que probaba (¡!) la divinidad de Jesús, la resurrección se justificaba apologéticamente a partir de esa imagen preconcebida de un Dios omnipotente que puede hacer cualquier cosa… incluso permitirle a su Hijo resucitado aparecer y desaparecer post-mortem como por arte de magia. Hoy aquí y mañana allí. Hoy comiendo con sus amigos –cuerpo material, por tanto– y más tarde atravesando puertas cerradas –cuerpo inmaterial, consecuentemente (claro que, para ese Todopoderoso, no hay ley física que valga).
Sin duda, hablar de la resurrección es de los temas más arduos a los que se enfrentan la fe y la teología, porque “nadie volvió para contarlo”. Y tenemos experiencia de qué significa vivir, amar, sufrir, morir (aunque sea por padecer la muerte de alguien), por eso podemos imaginar y entender algo cuando decimos que “Jesús nació, padeció, murió, etc.”, pero cuando afirmamos desde la fe “Jesús resucitó” o “Jesús vive resucitado” se nos escapan las analogías para intentar comprenderlo. Lamentablemente –o gracias a Dios– el imaginario a partir del cual se han construido las catequesis y predicaciones –¡todavía hoy!– es insostenible por ininteligible. Y no vale con apelar al alibi: “es un misterio”. Porque la fe es razonable –que no es lo mismo que racional– o no es una opción humana y humanizadora.
La gravedad del asunto se agudiza cuando recordamos la exhortación paulina: si Cristo no resucitó vana es nuestra fe (cf. 1 Co 15,14); es decir: si todo terminó con la tragedia de la cruz, el edificio de cuanto creemos y esperamos, la apuesta por el reino y el sentido de la iglesia, se derrumban como un castillo de naipes. Sin duda, pues, que la resurrección de Jesús y con la de él la nuestra, conforman la ratificación de su historia y sostienen, esperanzadamente la nuestra… en un mundo donde sigue abundando tanta injusticia y tanta muerte. A la pregunta del bueno de Pablo “¿dónde está, oh muerte, tu victoria?” (cf. 1 Co 15,55), bastaría, para responderle, mostrarle la primera página de cualquier periódico. Porque la muerte sigue existiendo. Abrumadoramente. En primer lugar, porque es consecuencia de nuestra condición creatural, finita y contingente (¡no es castigo divino por ningún supuesto “pecado original”!); y, concomitantemente, porque protagonizamos o padecemos una historia empecatada, donde la libertad humana hace “retroceder” aquella omnipotencia divina. En todo caso, lo que nos viene a decir la resurrección, es que la(s) muerte(s) no tiene la última palabra. Pero esto no quita un ápice a la dramaticidad con que debemos afrontar nuestras muertes o las de nuestros seres queridos, sobre todo, cuando son inesperadas, abruptas o injustas. El grito de Jesús en la cruz –escribí hace poco–, nos da derecho también a nosotros a gritar… al cielo y contra el cielo. Porque la fe en la resurrección no anula la muerte sino que nos libera de la angustia de pensar que eso es lo definitivo; nos abre a la esperanza –muchas veces– contra toda esperanza, escatológica –las más– de sospechar que el amor y la justicia divina se reservan la última palabra. Y no es poco. Eso es, en definitiva, lo que nos viene a revelar la resurrección de un crucificado: efectivamente, los verdugos de turno y los que estaban al pie del calvario vieron a un hombre fracasado y vencido; pero los que se animaron a seguir buscando lo experimentaron vivo, vencedor de la muerte, viviente junto al Padre.
No podemos afirmar con certeza qué fue del cuerpo físico de Jesús (¿una tumba prestada o una fosa común?). Lo que descubro como inaplazable es que debemos superar esos esquemas catequéticos que asocian resurrección del cuerpo con revivificación material de un cadáver (… que se sigue apareciendo). Confesar que Jesús resucitó es afirmar que en su condición humano-terrena ya no existe más, y es proclamar que él ya ha llegado a ser uno con Dios, que es el Amor… ni más ni menos que el fin de toda la creación: que Dios sea todo en todos (cf. 1 Co 15,28); Jesús ya es en Dios. Confesar que el Padre lo rescató de la definitividad de la muerte es ratificar que en verdad era su Hijo amado, que su causa sigue adelante y que vale la pena seguirlo.
Jesús de Nazaret, nacido también del polvo de estrellas y del Espíritu divino, y que hizo del amor incondicional y gratuito su único dogma de vida, es hoy polvo enamorado y resucitado que “alimenta” el universo y que alienta con su Espíritu la historia de la humanidad para que sea un poco más divina y menos inhumana. Si se han llevado su cuerpo (cf. Jn 20,13), ya sabemos por dónde buscarlo.