"Un testigo y un pensador de cuestiones de fondo" Felisa Elizondo: La sensibilidad al dolor de Emmanuel Mounier (I)

"En meses pasados entre alarma e incertidumbre, volví a ojear un pequeño libro: 'Cartas desde el dolor' (Ediciones Encuentro, 1995) que recoge la extraordinaria sensibilidad de Emmanuel Mounier"
"Sus páginas y del conocido Manifiesto a favor del personalismo, representan una comprensión de la persona intrínsecamente vinculada a la de comunidad"
"En el espacio de este artículo nos detendremos tan sólo en algo que se puede entrever repasando su biografía y releyendo algunas de sus páginas, su atención y modo de hablar del dolor, del propio y del de los otros"
"Una mirada conmovida que ha quedado reflejada en textos breves, en los escritos más personales y, desde luego, en su correspondencia, recogida en parte en las 'Cartas desde el dolor'"
"En el espacio de este artículo nos detendremos tan sólo en algo que se puede entrever repasando su biografía y releyendo algunas de sus páginas, su atención y modo de hablar del dolor, del propio y del de los otros"
"Una mirada conmovida que ha quedado reflejada en textos breves, en los escritos más personales y, desde luego, en su correspondencia, recogida en parte en las 'Cartas desde el dolor'"
| Felisa Elizondo
Un testigo luminoso en tiempos de penumbra
En meses pasados entre alarma e incertidumbre, cuando llegaban noticias de fallecimientos de gentes queridas, volví a ojear un pequeño libro: 'Cartas desde el dolor' (Ediciones Encuentro, 1995) que recoge la extraordinaria sensibilidad de Emmanuel Mounier, un pensador conocido más que nada por su aportación a la filosofía de la persona. Años atrás, de la lectura de su semblanza, escrita por uno de sus estrechos colaboradores, me había quedado la impresión de un hombre que traslucía e sus expresiones una bondad humilde y una llamativa audacia. La figura admirable y amable de alguien comprometido hasta el límite de sus fuerzas para que en su tiempo – de guerra y postguerra – se preparara otro mejor. Un cristiano “a cuerpo descubierto”, como deseaba ser él mismo y lo esperaba de otros en momentos de dificultad. Un “testigo luminoso” como dice de él Carlos Díaz, que se ha esforzado por darlo a conocer en nuestros ambientes.
Nacido en Grenoble (Francia) en 1905 de una sencilla familia de campesinos de la que siempre se sintió deudor, cursó años de filosofía e hizo su tesis doctoral sobre Charles Péguy, el poeta y escritor muerto en la I Guerra con quien sintió una afinidad más que notable en la manera de sentir lo cristiano, Tanto en la atención al sufrimiento como en la “difícil” esperanza : ”el secreto de este revolucionario que cantaba poemas y plegarias hay que recogerlo en esa mirada cargada de dulzura lejana que no nos permite ignorar de qué fuente tomaba sus destellos”, escribió. Recordó más veces la afirmación del maestro de que los santos son en cada época los que rompen la desesperanza curando “el pequeño miedo” que atenaza a sus contemporáneos. Y, sin imaginar que la suya iba a durar poco, pensaba que una vida “rota” no es tal si ha dado testimonio, si no ha violado la ley que nadie puede violar: la dignidad de cada ser humano.
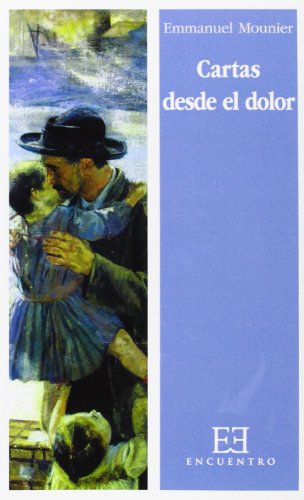
Fundador de "Esprit"
Mounier no siguió el esperable itinerario universitario. En 1932, dejó de lado una carrera de profesor para dedicar sus energías a la fundación de una revista que incorporó firmas de autores que han quedado en la historia cultural del siglo. La revista se ofrecía con una voluntad de entendimiento que superaba estrecheces tanto ideológicas como confesionales, lo que no ahorró dificultades a su director, además de exigirle una trabajosa búsqueda de medios económicos en años de penuria como fueron los de su salida a la luz y los de su reedición tras la guerra. Esprit ofrecía espacio al diálogo sincero cuando apenas lo consentía la tensión entre izquierdas y derechas, enfrentadas política e ideológicamente. Consciente de vivir el final de época de la cristiandad, su creador prefirió sumar al proyecto a los que pudieran sintonizar de algún modo con el humanismo personalista y comunitario que propugnaba como ideario de base. Muchas de las páginas salieron a la luz gracias a la dedicación y escritura personal de su iniciador, que soñó con un instrumento que reuniera a muchos en el afán por una sociedad y un cristianismo renovados.
Ciertamente el eco de estos planeamientos pudo ser recogido sólo en parte por su iniciador, ya que tuvo una vida corta en la que tampoco faltaron dificultades y decepciones aunque, como creyente, se acogía invariable - heroicamente, diríamos también - a la esperanza.
Murió con sólo 45 años por el fallo de un corazón que se había desgastado en el denuedo de vivir, y de impulsar círculos y discusiones en torno a la revista, que siguió siendo durante años, un despertador de conciencias por el conjunto de valores que representaba.

La persona en el centro
Sus páginas, muchas veces escritas en el tracateo de viajes constantes, y desde luego el conocido Manifiesto a favor del personalismo, representan una comprensión de la persona intrínsecamente vinculada a la de comunidad. Un personalismo que desborda tanto el individualismo como el colectivismo, que ha entrado a contar en la historia del pensamiento y, desde luego, en la ética y la acción política.
A través de los ensayos y notas, en su mayor parte publicados en Esprit, se puede seguir su preocupación por una Europa necesitada de aliento para superar el trauma de la guerra que arruinó a toda una generación. Y se puede percibir cómo vivió la urgencia de decidir y actuar en situaciones nada fáciles, en momentos en que ni el comunismo igualador ni el individualismo burgués salvaban el modo de pensar que venía propugnando. Basta releer su “definición” y tratamiento del término persona para advertir la conmoción y el respeto con que se situaba ante la realidad de cada ser humano, singular e inagotable.
Según esta visión, el ser personal se desborda y trasciende en un existir que es amar y la vida es experiencia de comunión. El actuar de cada uno, siempre original, se eleva y transforma al entrar en comunión con otros. Toda vida humana es única y valiosa y, aunque marcada por el fracaso o el dolor, acrecienta la humanidad con su peso impagable y silencioso.
Quienes lo conocieron personalmente aseguran que respiraba “el olor a suelo” en su tarea de escritor, de hombre arraigado en una tierra y entre unas gentes concretas, de intelectual comprometido con los problemas acuciantes de su tiempo. Sin dejar de valorar la paciencia que no anestesia, mostraba una cercanía familiar y una confianza cristiana que, decía, “vive de desesperanza en desesperanza”. Como su admirado Péguy, guardó para con la realidad “una mirada inventada para otra luz” y, a pesar de bastantes pesares en forma de incomprensiones, de escasez de medios, encarcelamiento y censuras, pudo sostener que “lo contrario del pesimismo no es el optimismo. Es una mezcla indescriptible de simplicidad, de piedad, de obstinación y de gracia”. Así entendía que los cristianos, después de tomar conciencia de las sacudidas del siglo que les desbordan, “deberían redescubrir, a tientas, la naturaleza paradójica del Reino, desarmado y triunfante, inasequible y arraigado. A tientas”.

En suma, fue un testigo y un pensador de cuestiones de fondo que nos afectan como humanos. Pero en el espacio de este artículo nos detendremos tan sólo en algo que se puede entrever repasando su biografía y releyendo algunas de sus páginas: se trata de su atención y modo de hablar del dolor, del propio y del de los otros. De una mirada conmovida que ha quedado reflejada en textos breves, en los escritos más personales y, desde luego, en su correspondencia, recogida en parte en las Cartas desde el dolor.
El dolor compartido
Esa atención al dolor (tomado aquí con la misma amplitud de sufrimiento) concuerda, por supuesto, con sus convicciones más hondas y orientó sus decisiones. Responde también a una fe que le consentía mirar la realidad “a otra luz”. Su propia biografía estuvo afectada muy seriamente por la depresión económica y el enorme drama de la segunda guerra. Por supuesto, lo estuvo por algunos distanciamientos y la muerte de colaboradores y amigos. También por la enfermedad, incrustada en su hija Francine, el centro familiar, y por la inseguridad y la escasez en que aceptó vivir por ser consecuente con sus opciones de fondo, Llegó a confesar, con tono modesto, que su evangelio era “el de los pobres”. Y lo atestiguó sin alardes, eligiendo una vida alejada de la instalación y de la comodidad.
Pero nunca desistió de la conversación, la colaboración y de ser en comunidad, inherentes a su comprensión de la persona.. Quiso una vida compartida en ideas, bienes y amistad. Una amistad ensanchada, aunque apreciaba como don singular la de aquellos amigos con los que podía aliviar en algo su soledad. Según su propia confesión, la suya había sido desde muy pronto una vida en la que el sufrimiento y la soledad cubrieron algunos tramos. De ahí que entendiera muy bien lo que significan la compasión y la piedad auténticas, las que consideran que el dolor de cada persona es siempre único y siempre por aliviar.
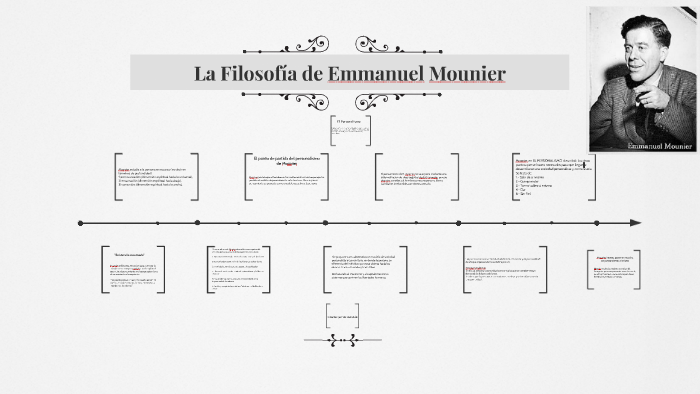
La atención al dolor no es ajena al pensar de filósofo ni a la mirada creyente. Aunque pronto reconoce que no hay cabida para el dolor en la razón: “Todas las explicaciones no disminuyen el gran escándalo del sufrimiento... Pero no debemos buscar otra cosa que amar, amar a Dios en lo que hace y amar fuertemente a los que él quebranta por amor. Yo me siento tan pequeño ante ellos...”, escribe a su esposa Paulette en 1933. Y se muestra convencido de que “ninguna luz se entrega sin esa noche (aludiendo a la de Cristo) que “ha cargado nuestras noches oscuras”. Eran momentos en que , además, la terrible experiencia de la guerra confirmaba lo fatigoso de “construir alegría en medio de las aguas fangosas”
El dolor es inexplicable, repite otras veces, aunque en sus notas encontramos también la franqueza en comunicar su íntimo padecer, el sentimiento de la propia debilidad, y la tristeza probada en distintos momentos. El humanísimo Mounier consideraba que semejantes confidencias son constitutivas de la amistad, igual que sabía que encontrar en profundidad a las personas era “encontrar el sufrimiento”.
En 1928 escribe unos párrafos conmovedores sobre la muerte de su mejor amigo de juventud. A Paulette, su esposa y confidente, le habla en varios momentos del deber cristiano de construir alegría sin olvidar el Monte de los olivos (en el que entendía reunidas las desgracias personales y la gran desgracia de la guerra). Le confiesa haber padecido un dolor tal para el que sólo encontró algo de calma en la música de Franck (Mounier tenía notable sentido musical, aunque no había seguido esos estudios). Y a su hermana le habla de la tristeza y la soledad en que ha quedado sumido al conocer la muerte de un amigo: ”No te puedes imaginar lo que se ha hundido en mi con esta amistad tan espontánea que desaparece. Era para mí el amigo, el único entre los de mi edad que se ha adentrado profundamente en mi intimidad, a quien yo he abierto algunos santuarios (...) Tú no sabes el dolor que sentían por la tarde los muros largos y grises detrás de los cuales se había emparedado una amistad muerta y el sonido que producía la gran ciudad indiferente...” Y a su profesor Jacques Chevalier: “El día de la muerte de mi amigo puso punto final a toda una juventud y llevó al primer plano de mis pensamientos todo el drama de una vida que llevaba en si el de una familia, el de una generación y el de una humanidad. He ganado un enriquecimiento tal que, a pesar de lo irremediable, no querría no haber vivido”,
Lo insustituible de una persona se expresa aquí, como ha ocurrido más veces en casos de sobra conocidos, con el reconocimiento del desgarro y el aturdimiento que produce su pérdida.

La amistad y el dolor
Para Mounier, la comunicación del dolor y en el dolor formaba parte esencial de la amistad pues, si fallara, no podría decirse que se comparte la vida con la hondura de esa preciosa relación interpersonal. Pensando así, se dejó conmover profundamente por el dolor de otros, ya que, a su juicio, ninguna obra literaria podía compararse con un gesto de humanidad y “hay que sufrir para que estas verdades no sean doctrinas, sino que salgan de la carne”.
En 1940 escribe a Landberg, un colaborador angustiado por la enfermedad de su esposa: “Cada hora de tu combate es nuestro combate. Cada hora de tu dolor es nuestro dolor. Creo que no hay peor obstáculo – peor dolor – que un rostro desfigurado”. Y después de recordar que conoce ese dolor por ser el de su propia hija, concluye: “Cuando a pesar de todo, sin énfasis, adoramos el misterio de bondad que hay en esta hermosa mirada perdida que no busca ya objetos ni personas, nuestra fraternidad con vosotros es la más viva que se pueda dar. Sufrimos la prueba de la fe; Y ahora la conocerás en enigma y como en un espejo” Ojalá no dure la vuestra más tiempo que el de una crisis espiritual”.
Mas líneas escritas con el ánimo de mostrar su deseo de acompañar el sufrimiento de otros se pueden encontrar en sus notas y cartas. A alguien que acaba de perder un amigo escribe en 1941: “No sabes cómo hemos pensado en ti, en medio de nuestro silencio, y esta segunda caída que has debido conocer en la soledad de la amistad (había muerto un amigo)”. Y sin frases que pudieran sonar a sermón piadoso – lo excluye expresamente – el creyente respetuoso que era invita a durar en la certeza de la presencia de quienes nos faltan, a aguardar la fecundidad de “estas gracias grisáceas”, a no caer en la desgracia de “sufrir por separado”, sino a comulgar en la que considera “una verdad eterna, más allá de otras diferencias”. Porque el afecto “no existe para ser felices juntos sino para ser más juntos”, como confiesa a su padre en una carta clarificadora escrita en 1943.

Y en otra a alguien que le habla de su sufrimiento de padre en 1940:“Amigo, no te creas que estás sólo en esa sequedad de la que hablas. Hay días en los que no siento ya mis sentimientos elementales. L. me dice con razón: el sufrimiento es esto y no las grandes sinfonías en tono menor, tan fortificantes”.
Había aprendido que “la esperanza cristiana se vive de desesperanza en desesperanza”. Y la frase debió aflorar también en su interior ante la enfermedad de su hija Françoise, aquejada de una grave hidrocefalia. A un amigo y colaborador le confía su pena y su espera: “Me inunda dulcemente una nueva, una inmensa ternura hacia una niña herida, cuya imagen escondida sería nuestra espera humana más hermosa para más allá del tiempo”... “esta blanca hostia que nos sobrepasa a todos, esta infinitud de misterio y amor que nos desbordaría si lo viviéramos cara a cara”.
Pero ni las recaídas de Françoise , ni la ausencia de un milagro que pudiera curar el desgarro, le llevan al hundimiento. Acepta en el sufrir “una gracia desconocida” y sólo espera mantener una presencia hecha de amor y silencio ante una vida “sin historia”. Y en la mirada perdida de la niña reconoce lo más parecido a Cristo: la inocencia sufriente que representa a todos los niños del mundo.
En las referencias a la hija enferma se advierte la profundidad de una fe que atravesaba el desencanto de los días que se prolongaban y se hace plegaria. El rostro desfigurado de la niña forma parte de la comunidad de sufrimiento en que se había convertido la Europa en guerra, donde había que ser de veras cristiano y mirar sin bajar los ojos. Así entendía Mounier la que consideraba una “sólida fidelidad” a los contemporáneos.
Hasta el final siguió mostrando conmoción amiga y fraterna ante los sufrimientos: “Déjeme unirme tardíamente a todos sus amigos para llevar a su pena la fraternal simpatía de todos los que le deben un rayo de luz espiritual”, escribe a Berdiaeff, en 1947, a raíz de la muerte de su esposa. Y a la viuda de su muy querido Jacques Lefrancq, con exquisito respeto por el claroscuro de la fe, le habla de la suya “en otra forma de vida” y pide que acepte “la presencia invisible” de aquel a quien ambos han conocido y admirado.

También la soledad
Podríamos citar más largamente anotaciones sobre el sufrir y la atención que merecen otros en las horas de dolor. Nos limitaremos a su deseo de romper la soledad; ”Mis dos misterios más próximos- escribe a alguien muy probado en su salud - sois Françoise y tú, misteriosamente parientes del silencio. Y existe ya ese sentimiento que siempre hace más bien daño cuando se da uno cuenta de que han pasado días enteros sin pensar en ello, sin ser su padre y su madre sosteniéndola en su soledad mediante una especie de vigilancia continua del corazón (...) Es un poco la misma tristeza culpable la que recibo en el corazón cuando me viene la sensación de que no soy lo que podrías esperar de mí. Quizá sea por no saber exactamente lo que esperas, qué silencios te pesan y qué silencios no te pesan”.
Mounier había pensado en la necesidad humana de superar el individualismo que encierra para hacerse cargo de los otros. A su juicio, mostrar el dolor que sentimos por no llegar a compartir como quisiéramos el del prójimo expresa insuperablemente la calidad personal. Pero el pensador del personalismo comunitario, que no desistió nunca de la llamada a ser en comunidad, no oculta que ser persona supone también aceptar una misteriosa e incurable soledad.
En 1934, en tiempos en que conoció la prisión y un proceso injusto, había escrito para la revista por la que se desveló hasta el final esta observación: “Cuanto más alta es la calidad de nuestra vida personal. Más ampliamente abre sus abismos la soledad. Por eso, el lugar que se le da es, quizá, la mejor medida del hombre”. No es difícil pensar que su manera de concebir el misterio del ser personal hizo compatibles en él, en su propio vivir, un respeto sin quiebras a la intimidad-soledad de cada persona y una singular cercanía a quienes padecen soledades que agravan el sufrimiento.
