Mi Iglesia y mi Credo a los 60 años
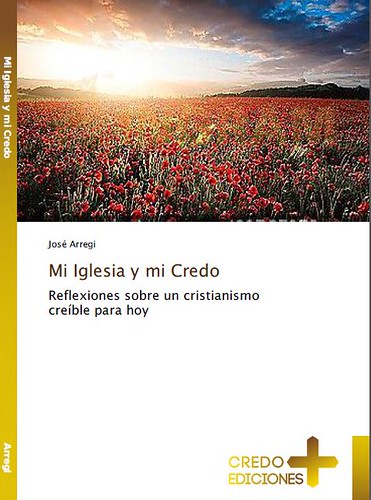
Pero hoy sabemos que la tierra gira a 30.000 km. por segundo. Todo en el universo –las galaxias quasi infinitas en número y dimensión, y los átomos quasi infinitos en sus partículas y ondas y vacíos–, todo está unido con todo, y todo se mueve y corre vertiginosamente. Es admirable más que vertiginoso (lo que produce vértigo y estragos es el ritmo del llamado “desarrollo económico”).
La cultura agraria se ha prolongado durante diez milenios –algo menos por estas tierras, donde aprendimos más tarde a cultivar la tierra y a criar animales–. Hace solamente doscientos años nació la era industrial, y la modernidad con ella. Pero ya estamos en otra era: en apenas doscientos años, la era industrial se ha transformado en era postindustrial, la era de la información; paralelamente, la cultura moderna, caracterizada por la fe laica en la razón científica y en el progreso, se ha transformado en cultura posmoderna, marcada por el estallido de la verdad, la fragmentación del saber, la evidencia de la incertidumbre y el reconocimiento del pluralismo en todos los campos. En apenas doscientos años, hemos pasado de la premodernidad a la modernidad y de ésta a la posmodernidad.
Así pues, en mis 60 años de vida he conocido tres épocas culturales distintas, muy distintas. Y al decir “épocas culturales distintas”, me refiero a mi manera de ser creyente, de sentirme iglesia, de rezar el Credo. Durante casi 20 años, mi fe fue totalmente premoderna: la tierra el centro del universo presidido por Dios, Dios era el Ser y el Señor Supremo, la Biblia y los dogmas habían sido directamente revelados por Dios, lo sagrado era superior a todo lo profano, ser sacerdote era lo más grande, el pecado mortal lo más terrible, y el papa tenía siempre la última palabra.
El estudio de la filosofía y de la teología trajo consigo la duda, no exenta de angustias: había que reconciliar –no pocas veces un poco a la desesperada– la filosofía con la teología, la fe con la razón, el teocentrismo con el antropocentrismo, el poder de Dios con la libertad humana, la gracia con la responsabilidad, lo sagrado con lo profano, la transformación política del mundo con la esperanza del “más allá”, la verdad con la tolerancia, la religión con la laicidad, la encarnación única de Dios con el respeto de las religiones no cristianas. Tuve que modernizar mi Credo.
Pero para cuando creí haberlo logrado más o menos durante mis cuatro años del Instituto Católico en París, otro mundo se me abría, o más bien se me imponía. Uno de los detonantes decisivos fue el proceso de elaboración de la tesis doctoral sobre la relación del cristianismo con otras religiones a partir del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar. Tres mundos se confrontaron entre sí dentro de mí: la teología básicamente premoderna de Von Balthasar (el cristianismo es la única religión revelada o al menos la única religión de la encarnación histórica de Dios), la teología moderna de Rahner (el cristianismo es la culminación histórica de la revelación y de la encarnación de Dios, que se da también en las otras religiones) y la teología claramente “posmoderna” de Panikkar (Dios tiene muchos nombres y se encarna de muchas maneras en todas las culturas y religiones). Opté por el tercer modelo más que nada porque los otros me encerraban en un callejón sin salida y sin respiro. Pero el paradigma pluralista era también a su vez como un salto en el vacío, de modo que no había paz en mí (tampoco la hubo en el tribunal ante el que presenté la tesis, en enero de 1991).
En los años posteriores fui buscando dando forma a un paradigma teológico radicalmente pluralista, un paradigma ecológico y liberacionista: Dios no es un Ente, es el alma y el corazón del universo en expansión y en creación permanente sin centro alguno; es el Espíritu o la Ruah de la paz y del consuelo, que gime en la humanidad y en todas las criaturas, hasta la plena liberación, hasta la plena creación. Nuestra especie humana Homo Sapiens, aparecida hace nada más que 200.000 años en este precioso planeta verde y azul, no es ni el centro ni la cima de la creación, ni siquiera el centro y la cima de este planeta, sino que es –nada más ni nada menos– una manifestación maravillosa y todavía inacabada de la creación en marcha, con un triple cerebro –de reptil, mamífero y humano– no muy bien coordinado entre sí, que no le permite más que una conciencia aún muy dormida y una paz muy frágil; un día desaparecerá, como todas las demás especies, pero seguirá desarrollándose la vida en la Tierra (y en otros planetas probablemente, aunque todavía nada podemos saber).
¿Y Jesús? Jesús –¡bendito sea!– es un individuo admirable de esta nuestra pobre y maravillosa especie humana; fue y sigue siendo –porque la Vida que se da no muere– profeta o sacramento o símbolo o encarnación de la Compasión liberadora y creadora; vivió la indignación y la paz, la rebeldía y la esperanza; no le importó la religión, sino la misericordia; no le importó la culpa, sino la curación; él no se opone ni excluye ni incluye a ningún otro sacramento de la Compasión divina, y será plenamente Cristo o Mesías o liberador, en comunión con todos los profetas y liberadores del pasado y del futuro, cuando todos los sueños que él llamaba “reino de Dios” se cumplan del todo. Mientras tanto, la vida en la Tierra seguirá; tiene aún por delante miles de millones de años, y muchísimo más en otras galaxias y planetas; y quiero pensar que aquí o en otro lugar aparecerán especies que puedan y acierten a vivir mejor que nosotros, en una paz más estable y en una armonía mayor consigo mismo y con todos los seres, para gloria de la Vida o de Dios.
En eso estoy, ahí me muevo. Nunca había pensado en publicar un librito como éste, hasta que Credo Ediciones se empeñó en ello hace un par de meses, a raíz de mi artículo “100 días de papado” sobre el papa Francisco, de apenas dos páginas. Siguiendo su invitación, he reunido aquí diversos textos, la mayoría de ellos no publicados todavía en forma impresa. Si a alguien le pudieran servir de algo, debe agradecérselo a la casa editorial.
“Mi Iglesia y mi Credo”: el título es cuando menos equívoco, y puede parecer presuntuoso. No son de ningún modo “mi” Iglesia ni “mi” Credo. No soy fundador de nada. Los artículos posesivos están de sobra. Y, sin embargo, ¿cómo ser Iglesia hoy si no es buscando ser libre, y cómo rezar el Credo de siempre si no es con aquellas palabras que a cada uno nos lleven hoy realmente a vivir?
(Tomado del Prólogo de José Arregi, Mi Iglesia y mi Credo. Reflexiones sobre un cristianismo creíble para hoy, Credo Ediciones, Berlín 2013, pp. 3-6).

José Arregi
Para orar
¡Oh Dios! Somos uno contigo.
Tú nos has hecho uno contigo.
Tú nos has enseñado
que si permanecemos abiertos unos a otros
Tú moras en nosotros.
Que mantengamos esta apertura
y luchemos por ella con todo nuestro corazón.
Que comprendamos que no puede haber
entendimiento mutuo si hay rechazo.
¡Oh Dios! Aceptándonos unos a otros de todo corazón,
plenamente, totalmente, te aceptamos a Ti
y te damos gracias, te adoramos y te amamos con todo nuestro ser,
nuestro espíritu está enraizado en tu Espíritu.
Tú nos llenas de amor y nos unes en el amor
conforme seguimos nuestros propios caminos,
unidos en este único Espíritu que te hace presente en el mundo,
y que te hace testigo de la suprema realidad que es el amor.
El amor vence siempre. El amor es victorioso. Amén.
(Thomas Merton)
