EL obispo de Roma, unidad de los cristianos (con una nota sobre autoridad e infalibilidad).
El 25.5.1995, Juan Pablo II publicó la encíclica “Ut unum sint”, que sean uno, sobre la Unidad de los Cristianos, interpretando de una forma tradicional, el magisterio del Vaticano II, desde una perspectiva quizá más jurídica que pastoral, ocupándose de temas de jerarquía y administración más que de vida mesiánica.
Ayer (12.5.2024) se difundió por diversos medios (en inglés, francés e italiano) el documento de estudio publicado esta mañana (13.6.24) por el Dicasterio para la Promoción de la unidad de los cristianos, firmado por el Cardenal Kurt Koch
Algo he trabajado sobre el tema y, de un modo introductorio, como católico y teólogo me atrevo a presentar las reflexiones que siguen.
Algo he trabajado sobre el tema y, de un modo introductorio, como católico y teólogo me atrevo a presentar las reflexiones que siguen.
| Xabier Pikaza

REFLEXIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DE TRABAJO UT UNUM SINT.
1. El título ut unum sint (para que sean uno) de la Encíclica de Juan Pablo II sobre la que se funda este documento está tomado del Sermón Sacerdotal de Jn 17,21 y ha de entenderse desde la teología de conjunto del Evangelio y Comunidad del Discípulo amado.
En esa línea, la unidad que Jesús quiere para la iglesia no es la del Uno de Platón (Parménides), ni del Neoplatonismo o Estoicismo de un tipo de principio de teología de la iglesia (ni la unidad jerárquíco/imperial del Derecho romano), sino la de la palabra compartida, esto es, dialogada de Jn 1 (en el principio era el logos, la palabra ofrecida, dialogada y creadora de comunión de Dios en Cristo). Sin ese fundamento el sentido el camino y meta de la unidad cristiana, que ha de entenderse en línea de diálogo, no de imposición de una verdad o esencia dada de antemano.
2.La unidad que Jesús propone y ofrece a la iglesia en su “discurso de despedida, Jn 17” no es de tipo patriarcal/legal ni ontológico (unidad cerrado en sí misma), sino pneumatológico, en línea de “Trinidad”, comunión del Padre con Jesús y sus discípulos.
Esa unidad nopuede imponerse desde arriba, como algo ya “hecho” de antemano, sino que se va desplegando, va surgiendo en el diálogo del Padre con Jesús Hijo Encarnado, en el Espíritu. Sin distinción y diálogo de personas no hay unidad. Sin “syn-hodos”, camino compartido de Dios Padre, por Cristo su Hijo/palabra, entre los hombres, no hay comunión de vida ni por tanto Unidad de Iglesia. El “yo soy el que soy” de Ex 3, 14 se traduce según eso diciendo “vosotros sois, nosotros somos”, en comunicación (palabra/amor) de Dios Padre por Cristo en los hombres.
Sin la vinculación del “Dios es uno” con “amaos unos a los otros y amarás a tu prójimo como a ti ” de Mc 12, 31 y Jn 17 (con 1 Cor 1-3” no se puede hablar de unidad de la Iglesia, que ha de entenderse y vivirse en forma de palabra dialogada. Querer imponer un tipo de unidad previa, anterior (exterior) al diálogo de Dios en los hombres (oyentes y comunicantes de la Palabra) va en contra el evangelio y de la esencia de la iglesia.

3. Esta experiencia y camino de comunión eclesial de Jn 17 ha de entenderse a la luz de la proclamación esencial de Jn 1, 14: “la Palabra se hizo carne…”. Ciertamente, unidad de comunión en la palabra, pero de una palabra que se hace vida/carne en la experiencia concreta de comunión entre los creyentes, es decir, los cristianos.
No es palabra exterior, incrustada y ya hecha en la historia precedente, sino comunicación dialogal de Dios en los hombres, por los hombres, conforme al principio de identidad radical entre la trinidad inmanente (Dios en sí) y la económica (Dios como economía o camino de de la salvación). Esa palabra de diálogo y comunión que es la Iglesia no se “encarna” y resuelve en una jerarquía superior desligada de las comunidades, sino en la misma historia y vida económico/social y afectiva de las comunidades, en forma de syn-hodos, camino compartido.
Una unidad que fuera lograda por inquisiciones, imposiciones y guerras, como sería la Gran Guerra de Religión de los Treinta Años (1618-1648) que determinó el futuro de la historia cristiana y no cristiana de occidente sería contraria a la quiere Jesús, al decir “ut unum sint”, no sólo en Jn 17, sino en el conjunto del NT. Así lo supone y dice, al menos implícitamente, este documento de trabajo, que quiere trazar al camino de vuelta desde Juan Pablo II, en 1995, hasta el comienzo y futuro de la iglesia entendida como diálogo de comunidades.
4. La unidad eclesial que busca y quiere este documento, elaborado con la aportación de numerosas comunidades/iglesias cristiana ha de ser una unidad de “carne”, en la historia, no de ideología gnóstica ni de imposición jurídica. Conforme al testimonio clave de Jn 1, 12-13, los creyentes (las iglesias) nacen de la palabra de Dios, que se expresa y encarna en la vida de los hombres…
Por eso, el texto clave (ut unum sint, que sean uno, en griego “hina kai autou hen ôsin”) ha de entenderse en forma de comunicación de vida, comunión hecha carne en amor, en comunión eucarística de palabra y pan, de economía y afecto, por encima de la unidad de Mammón y de la de Belcebú, que son y siguen siendo los dos “demonios” de la unidad destructora contra los que e opuso Jesús No es, por tanto, la unidad de una jerarquía uniforme impuesta sobre el conjunto de los creyentes, ni la de unos planes de homologación sistémica, sino la comunión de corazones y de vida de amor entre los hombres y mujeres concretos de la historia. Si la unidad de la historia se lograda por “derecho externo y poder” no sería la que quiso y quiero Cristo.
5. Mirado en esa perspectiva, este documento de Trabajo del Dicasterio para la Unidad de los cristianos me parece novedoso y bueno y puede convertirse en camino activo de comunión no sólo entre las iglesias, sino entre las religiones y pueblos del mundo.
Lo que está en el fondo del trabajo de este documento no es sólo la comunión intracristiana de unas iglesias hoy separadas, sino la unidad de vida de los de los pueblos separados y enfrentados de la tierra, que buscan unidad con armas para que unos se maten entres sí (Ucrania y Rusia) o para que unos destruyan de raíz a otros (Gaza). Lo que este documento quiere es la unidad de un camino dialogado entre todos los hombres
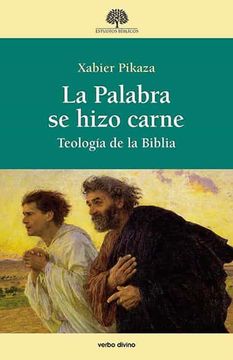
2PRIMADO DEL EVANGELIO, AUTORIDAD CRISTIANA
Si alguno dijere que el Romano Pontífice tiene sólo deber de inspección y dirección, pero no plena y suprema potestad de jurisdicción sobre la iglesia universal, no sólo en las materias que pertenecen a la fe y costumbres, sino también en las de régimen y disciplina de la Iglesia difundida por todo el orbe, o que tiene la parte principal, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad; o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, tanto sobre todas y cada una de las iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles, sea anatema (Vaticano I, Denz-H., 3064).
Tomadas en sentido externo, esas palabras (potestad y jurisdicción) provienen de una e práctica jurídico/política fundada en el imperio romano y el feudalismo germano, que parece contraria al evangelio. Partiendo de eso, y sabiendo además que el camino imperial de la iglesia ha terminado y que los papas (y otros jerarcas) carecen de autoridad feudal (y social, en el sentido político), debemos añadir que las palabras del Vaticano I han de interpretarse ya desde el mensaje y vida de Jesús, desde su opción por los pobres, a favor del Reino.
Eso significa que la jurisdicción y potestad del Papa (la de todos los cristianos) debe entenderse y ejercerse desde la autoridad y misión del evangelio (cf. Mt 28, 16-20). Por eso, cuando se afirma que posee la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre la iglesia universal, se está diciendo que no tiene poder ninguno en línea de jerarquía ontológica, sacerdocio judío, política romana o autoridad feudal. Conforme al mensaje de Jesús, siendo cristiano, el Papa sólo tiene autoridad para entregarse gratuitamente, con los pobres y expulsados del mundo, al servicio del reino (cf. Jn 10, 18): no puede mandar como los ricos, sacerdotes y soldados (con medios coactivos), pues el evangelio sólo le ha dado el poder de la gracia al servicio de los pobres (igual que a otros cristianos).
El poder de la iglesia, representado por el Papa, se funda en la palabra de Dios, de manera que es poder de amor, para ofrecer y compartir fraternidad, en la línea de Mt 28, 16-20, sin privilegio, imposición o ventaja que sería contraria al evangelio. Éste es el «derecho» del Papa, ésta su autoridad: ser signo de entrega de la vida y comunión fraterna, vinculando de esa forma a los hermanos, no a través de un poder más alto (del que otros carecen), sino de la renuncia a todo poder. Un Papa que pretendiera tener más potestad que los "simples" creyentes, un Papa que quisiera situarse por encima de los pobres (y no a su servicio) dejaría de ser cristiano.
Muchos «padres» del Vaticano I no podían sospechar las implicaciones de su propuesta, pues seguían ligados al modelo constantiniano. Sólo ahora, pasados varios lustros, al comienzo de una nueva etapa católica, podemos interpretar sus palabras en sentido cristiano. Ciertamente, el Concilio declaró que la autoridad papal no depende de la aprobación anterior o posterior de los concilios, sino del mismo Jesús (Denz-H.,num. 3063). Esta afirmación, que parece contraria a la visión sinodal de las iglesias de oriente y de algunas propuestas del concilio de Constanza, es ambigua, porque Papa y Concilio no pueden oponerse, pues de hacerlo hicieran perderían su raíz cristiana. Pero, al mismo tiempo, ella resulta esencial, porque destaca la autoridad de la gracia, frente a la posible imposición de unos pocos, que serían más dignos (conciliarismo), o del conjunto del pueblo (más fuerte).
La iglesia no es olig-arquía (mandato de algunos mejores), ni demo-cracia (poder o imposición de una mayoría), pues su autoridad no proviene de una «arjé» (primado: cf. Mc 10, 42) o de un «kratos» (poder), sino que es siempre y directamente «gracia», tanto en el Papa como en el Concilio, una gracia que se encuentra vinculada por principio a todos los pobres y creyentes. Por eso debemos añadir que ella no es tampoco mon-arquía (mando de uno solo, sino superación de todo mando
De esa forma, en contra de una lectura literalista del Vaticano I, podemos afirmar que la autoridad de la Iglesia (Papa, concilios y pueblo cristiano) es «plena, suprema, inmediata», siempre que sea cristiana, es decir, que renuncie a toda superioridad e imposición, mando y jer-arquía (sea en línea de mon-arquía o de olig-arquía), porque es la autoridad de los pobres, a quienes pertenece el evangelio, es decir, el futuro de la vida; es la «potestad de la pobreza», es la unidad de los excluidos y rechazados, a los que Cristo ha llamado, porque son hijos de Dios para formar una familia donde todos son hermanos, hermanas y madres, sin que haya un padre humano (patriarcalista) por arriba (Mc 3, 31-35; Mt 23, 9).
Si un Papa pretendiera ser más que el resto de los fieles no sería cristiano. Muchos afirman actualmente que Cristo es Hijo de Dios, pero de tal forma que todos los somos con él, pues él no ha reservado nada para sí. De manera concordante, podemos añadir que el Papa tiene «potestad plena, suprema e inmediata» siempre que la comparta con todos los hombres, dentro de la iglesia, en una historia de gracia donde el supremo poder pertenece a los pobres y a aquellos que les sirven. Si alguien atribuyera al Papa un poder que no puede atribuirse a los restantes cristianos (a los hombres), empezando por los pobres, le haría mayor que Cristo, impidiéndole ser cristiano.
3.AMOR INFALIBLE. VERDAD CRISTIANA
El Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra –esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal–, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición sobre la fe y las costumbres; y, por tanto, las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia (Vaticano I, Denz-H., 3074).
La infalibilidad que el Vaticano I atribuía al Papa no es la del poder, sino la del amor, no la suya individual, sino la de todos los cristianos esto es, la del conjunto de las iglesias. La declaración del Vaticano I sostiene que el Papa tiene la misma infalibilidad de la iglesia, es decir, la de todos los cristianos (y en el fondo la de todos los hombres). En esa línea añadimos que la Iglesia infalible no es la del poder, simbolizada en grandes edificios o proyectos elitistas, ni la que se expresa en una Curia Religiosa, centralizada en Roma, con organismos administrativos y jurídicos eficientes, sino aquella que renuncia a todo poder y a toda verdad propia, para vivir y anunciar el don y fraternidad de Jesús, sin necesidad de instituciones impositivas, cajas fuertes, organizaciones decisorias ni grandes documentos.
La Esta iglesia no es infalible por encima (o en contra) de otras iglesias o religiones, sino con ellas, en gesto radical de pobreza (renuncia a todo poder), de gratuidad (renuncia a toda imposición), en diálogo de amor, desde los más pobres, que son en el fondo los únicos infalibles, porque les ama Dios en Cristo y porque les sostiene el Dios que es infalible en su elección y en su llamada, en el despliegue de su gracia creadora.
La infalibilidad de la iglesia es el amor gratuito, es decir, el poder del no-poder y la verdad del no-juicio. Eso significa que el Papa tiene la suprema potestad allí donde supera o abandona toda potestad. De esa forma puede definir la verdad infalible en la medida en que renuncia a cualquier infalibilidad propia que vendría a situarle, de forma impositiva, por encima de los otros. El Papa no puede equivocarse, según el evangelio, porque los pobres que acogen el amor de Dios y responden con amor no se equivocan (porque el Dios infalible les ama). De esa forma puede expresar la comunión de esperanza y palabra compartida que se encuentra vinculada a la experiencia pascual de Jesús, tal como aparece en las bienaventuranzas y en la entrega a favor de los demás. Tiene la infalibilidad de la iglesia, es decir, de los pobres e impotentes, que de esa forma quedan en manos del poder y la verdad de Dios. Tiene la infalibilidad del amor que siempre permanece y nunca cesa, mientras acabarán las profecías, cesarán las lenguas y terminará el conocimiento de aquellos que se piensan sabios en el mundo (cf. 1 Cor 13, 8).
Sólo esa iglesia, que se identifica con los crucificados de la historia, buscando desde la periferia del poder del mundo el futuro de la humanidad, en amor concreto y entrega a los pobres, puede ser y es infalible. No lo es porque sabe más en plano de ciencia, ni porque puede más en línea de organización o autoridad dominadora, sino porque quiere transmitir el mensaje del reino a los pobres (¡ellos son los infalibles!) y porque quiere mantenerse en diálogo de amor concreto, a través de un gesto de perdón y no-juicio que lleva en sí la garantía de la vida perdurable, por pura gracia, sin imponer a nadie su imperio o su certeza.
Esta declaración de infalibilidad, que el Vaticano I ha centrado en el Papa, como signo de una iglesia que promueve el evangelio de los pobres, ha de entenderse como expresión gozosa de vida y esperanza, que se vincula al mensaje del Reino y a las bienaventuranzas. Ella nos dice que, siguiendo a Jesús, la humanidad no marcha a la deriva, sin conocer de dónde viene ni hacia dónde se dirige, sino que forma parte de un camino abierto por Dios hacia el futuro de Cristo, de manera que ella, la humanidad en la que habita Cristo, en medio de sus múltiples equivocaciones, no puede equivocarse. Ese es el lugar donde se expresa la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, por encima de las mismas infidelidades de la historia (cf. Rom 11, 33), porque la Palabra, es decir, la presencia creadora de Dios permanece para siempre. «Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mc 13, 31):
La infalibilidad pertenece a la iglesia de Dios, de manera que ella ha de entenderse, antes que nada, como una afirmación sobre el Dios que es infalible amando a los hombres. Un Papa que hablara por si mismo y no en nombre de los pobres, llamados por Jesús al Reino (como si él tuviera la Palabra y los demás no la tuvieran), un Papa que organizara las cosas desde arriba e impusiera su dictadura espiritual sobre los creyentes, no sería infalible según Cristo sino todo lo contrario, un hombre no sólo falible sino equivocado, opuesto al evangelio, opresor de otros hombres.
Por eso, el Vaticano I afirma que el Papa tiene la misma infalibilidad de la iglesia universal (católica-protestante-ortodoxa), conforme a la verdad del evangelio, al servicio de los pobres y de la palabra compartida, en diálogo de libertad (de mesa común), como ha formulado Hech 15, 28, para garantizar la salvación de los gentiles, antes expulsados de la gracia mesiánica: «Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros». Entendida así, la infalibilidad no es más que la expresión de la presencia del Espíritu de Dios (de Cristo) en la experiencia de amor y en la esperanza de los pobres.
Esta es la infalibilidad de los pobres. No es la verdad de un individuo separado que enseña desde arriba a los demás (porque tiene más conocimiento), sino la de todos los que aceptan el don de la vida, sean o no seguidores explícitos del Cristo, siempre que sean solidarios con los crucificados y expulsados del sistema. Precisamente ellos, los marginados de la humanidad (de los que habla Mt 25, 31-46), cristianos o paganos, hacen la iglesia infalible. Sólo allí donde regalan la vida y la comparten con los pobres, los hombres y mujeres son de verdad infalibles. Sólo porque los pobres son portadores de «verdad y futuro» podemos hablar de una infalibilidad de la iglesia, que no se expresa en unas proposiciones declaradas por la fuerza, en unos dogmas ya fijados de manera intemporal, sino en el valor definitivo del mensaje de Jesús, es decir, en el sentido de la obra creadora de Dios. Es la infalibilidad de los crucificados de la historia, no la de unos poderes o instituciones que pudieran elevarse sobre los demás, como si unos pocos sabios (de tipo platónico) o un Papa más dotado conociera cosas que otros ignoramos.
Esta es la infalibilidad católica, es decir, universal no la de unas proposiciones racionalistas, que podrían separarse de la vida de los hombres y mujeres concretos de la historia humana. Es la infalibilidad de camino mesiánico, tal como Jesús lo ha expresado, haciendo posible que unos hombres y mujeres (unidos a los pobres y expulsados) puedan vivir con la certeza de que están abiertos al Reino de Dios. Unas proposiciones que pretendan ser verdaderas para siempre (sin cambio alguno), separadas de una comunidad que las comparte y proclama acaban siendo siempre falsas. Sólo en este contexto recibe su sentido la palabra ex cathedra, que alude al hecho de que el Papa no habla como un simple particular, sino en nombre de la iglesia «católica», desde un espacio de encuentro que se abre a todos los creyentes, en la cátedra o silla del diálogo universal cristiano, al servicio del anuncio del evangelio. Jesús fue infalible en su entrega por el reino. Así pueden ser y son infalibles los creyentes, en unión con expulsados y enfermos, a quienes proclaman la buena noticia, conforme al mensaje de Jesús: «Bienaventurados vosotros, los pobres (cristianos o no) porque es vuestro el reino de los cielos».
Esta es una infalibilidad dentro la falibilidad de la historia. Una verdad humana que quisiera situarse fuera del camino de la historia no sería nunca verdadera. La infalibilidad de Jesús y de los suyos no puede situarse más allá del tiempo, sino en el mismo proceso de un tiempo hecho de entrega a favor de los demás. Si alguien pretende tener la verdad para siempre, por encima de los otros, separándose así de su historia de sufrimiento y esperanza se convierte en dictador y mentiroso. Sólo puede ofrecer la verdad de Jesús quien asume el riesgo de la vida, la posibilidad de equivocarse, en un camino donde no existe más dogma que la gracia, ni más «costumbre cristiana» que la entrega de la vida a favor de los otros, desde la esperanza del Reino de Dios. En ese sentido, sólo puede ser infalible una iglesia que acepta su radical falibilidad, siempre que se abra a la esperanza, desde los pobres y expulsados del sistema. No estará de más recordar que una visión inmovilista y doctrinaria de la infalibilidad no podría aplicarse a varias afirmaciones de Jesús (sobre la llegada inminente del Reino) que, en su sentido externo, no se cumplieron. Jesús fue infalible en el don del amor y en la entrega de la vida, pero insertándose dentro de la falibilidad de la historia. En esa misma línea decimos que es infalible la iglesia.
4.TEMPLO DE JERUSALÉN, PAPADO DE ROMA
Sólo en el contexto anterior se puede hablar de un Papa infalible, como representante de la verdad de un Dios que ama a los hombres, partiendo en concreto de los pobres, a quienes vemos como portadores privilegiados de la esperanza (=verdad) mesiánica (cf. 1 Ped 3, 15). Muchos pueden pensar que, en esa línea, el papado resulta innecesario, de tal forma que lo mejor que le puede suceder, en su forma actual, como instancia de poder y dominio religioso, es que termine y cese. Pero otros pensamos que puede haber un «papado de los pobres», representado por un varón o mujer que aparezca como signo del Reino de Dios. Ez 1-3.10 afirmó que el Carro divino se alejaba de Jerusalén (gran Templo y Sumo sacerdocio), porque era espacio de impureza social y religiosa. En esa línea se situaba la condena de Jer 7, que Jesús había ratificado: para que el Carro de Dios avance y el primado/infalibilidad del Papa se vuelva presencia de Dios, tiene que caer el viejo templo (ahora papado), de manera que Jesús reedifique uno nuevo, centrado en su cuerpo, desde los crucificados y expulsados de la historia (cf. Mc 11, 15-18; 14, 58 par; Jn 2, 21).
Desde ese fondo hemos querido volver al principio del evangelio, para asumir el anuncio y movimiento de Jesús, como experiencia de perdón y nuevo nacimiento, de comunicación y comunión universal, pensando que la ruina del viejo papado puede formar parte de un anuncio gozoso de vida. No queremos que el papado caiga y se destruya sin más, sino que surja y se edifique desde el caos un nuevo servicio de unidad y amor mutuo, retomando el impulso de los principios de la iglesia.
En esa línea, volviendo a la imagen de Ez 1-3. 10, pensamos que el papado debe reiniciar una travesía de exilio y cautiverio, desde los pobres reales, amigos de Jesús, no para hacer que ellos tomen el poder (ni para tomarlo en su nombre), sino para descubrir juntos a Dios Padre, que revela su gloria en la pascua del crucificado. Tras haber recorrido la aventura constantiniana (con esquemas platónicos y sistemas imperiales y/o feudales), sentimos que la iglesia ha podido volverse una tumba vacía, donde no está Jesús, de manera que es preciso abandonarla y subir a la montaña pascual, para descubrir como Ezequiel el Carro de Dios que nos lleva al exilio (fuera de un mundo de poder), haciéndonos testigos del Dios de la gracia, presente en los pobres y exilados de la tierra (cf. Mc 16, 1-8; Mt 28, 16-20).
Resulta conveniente (inevitable) que caiga o se abandone un tipo de templo eclesiástico, como el sepulcro de Jesús, que estaba vacía, pero no para elevar en su lugar otro semejante (que todo cambie, para que siga siempre igual), sino para tomar el «carro de vida de Dios», desde los expulsados y negados de la historia actual, para recorrer con ellos los caminos de Dios, mientras seguimos esperando la llegada del Reino, que es la nueva humanidad. Las dificultades actuales no se solucionan con unos pequeños cambios de estructura: con un Papa más o menos liberal, con más o menos autonomía de las comunidades; con la supresión del celibato ministerio o la ordenación de las mujeres, como quieren los teólogos más «liberales», empeñados en lograr que la iglesia se ajuste a la moderna democracia.
Sin duda, esos cambios son importantes (¡necesarios!), pero vienen en un segundo momento, conforme a la dinámica de las comunidades. Lo que importa es el radicalismo evangélico: compartir la vida, desde los más pobres, ofreciendo el testimonio de un amor que es infalible porque es presencia del Dios que da vida (es Vida) al entregarse por los otros.
Más que la ruina externa del templo proclamó su ruina interna: «Vuestra casa quedará vacía» (Mt 23, 38). Lo mismo está pasando con cierto tipo de sistema vaticano: muchos piensan que a la sombra de sus grandes hojas no existe ya fruto (cf. Mc 11, 13-21), de manera que es preciso abandonarlo, dejando que surja, por gracia de Dios, el nuevo pueblo que produzca frutos (cf. Mt 21, 43). Por eso, la caída de un tipo de papado nos debe alegrar, pues queremos uno diferente, que no sabemos aún cómo será, pero que tiene que ser de los pobres, enfermos y niños a quienes Jesús anunció el Reino de Dios (y a quienes introdujo como autoridad en el templo: cf. Mt 21, 14-17). La historia nos ha situado en una encrucijada y debemos tomar una decisión, pues dejar las cosas como están, manteniendo este modelo de iglesia, significa condenarla (¡y quizá condenarnos!) a una muerte sin resurrección.
No se trata de derribar con violencia los muros, pues tampoco Jesús destruyó físicamente el viejo templo (lo saquearon y quemaron más tarde, de formas diversas, los celotas y legionarios, que luchaban entre sí por el control del sistema). Pero Jesús y la mayoría de los grupos cristianos lo habían abandonado ya (como supone el evangelio de Marcos, lo mismo que Mt 23, 37-39), antes de que ardiera en las llamas de la guerra, pues habían descubierto y edificado otra casa de fraternidad (la iglesia), en el campo extenso de la vida, sin necesidad de instituciones legales y sacrales.
También nosotros debemos abandonar un tipo de Vaticano actual y debemos hacerlo por amor, sin agresividad, sin lucha externa, con ternura y gratitud, con gran pena, por lo que ha sido. Debemos abandonarlo precisamente ahora, cuando parece que se eleva triunfante, con grande hojas, como la higuera de Israel (Mc 11, 13), para situar las tiendas de campaña de la iglesia de Jesús (cf. Jn 1, 14) en el ancho camino de la vida, buscando con otros hombres y mujeres el surgimiento de un servicio de unidad distinto, que represente a los pobres de Dios. Entonces podremos apelar de nuevo a las llaves de Pedro, como signo de potestad e infalibilidad evangélica[1]
Es posible (quizá conveniente) que algunas de las estructuras del Vaticano actual continúen existiendo por un tiempo. Más aún, queremos que la reconstrucción eclesial (y papal) se realice sin invasiones y guerras o rupturas interiores, como solía suceder en el pasado, sino en diálogo de amor. Pero es evidente que habrá tensiones como las que anunció Jesús en su evangelio (cf. Mc 13 y capítulos paralelos).
NOTAS
Unos afirman que debe mantenerse el papado actual. Saben que la iglesia se enfrenta hoy con grandes problemas, pero añaden que resulta preferible resistir, no hacer mudanza, reforzando la autoridad, fijando los timones y apoyando la función de la jerarquía, en torno al Papa actual, a quien ven como signo de estabilidad sagrada en un mundo cambiante, hasta que lleguen tiempos mejores.
Otros aseguran que ha llegado el fin del papado, que ya no es más que un residuo arqueológico o folklórico, que conserva cierto poder externo, pero sin nada que decir o aportar; por eso, lo mejor que puede hacer es jubilarse para siempre, pues el carro de Dios no tendría lugar para papas. Estas posturas pueden defenderse con buenas razones, pero pensamos que las dos están equivocadas, porque son en el fondo equivalentes: la primera quiere un Papa del poder; la segunda se resigna a quedar en manos de un poder sin Papa. Pues bien, en contra de ellas, queremos proponer la experiencia de un posible papado que represente a los pobres, no para ocupar su lugar, ni imponerse sobre ellos, sino para asumir la verdad y esperanza de esos mismos pobres. De esa forma, situamos al Papa en la línea de una nueva forma de revolución que no quiere tomar el poder, sino superarlo.
El papado tradicional, unido al imperio romano desde el siglo IV y convertido en imperio religioso desde el XI, para volverse un poder absoluto desde el XVI, ha cumplido su función: ha terminado su ciclo de historia y debe acabar, a fin de que los cristianos puedan comenzar una marcha nueva desde el exilio, con los pobres.
Jesús anunció la destrucción del sistema sacerdotal del Templo de Jerusalén antes que cayera. Por eso expulsó a sus mercaderes y anunció la ruina de sus edificios (¡caerán como caen los bancos y jaulas de cambistas y comerciantes!), vinculados a un poder sagrado. De esa forma asumió el mensaje de Jer 7 (caída del templo) y de Ez 10 (el "carro de Dios" se aleja del lugar sagrado) y lógicamente suscitó la reacción no sólo de los sacerdotes de Jerusalén, sino de los jerarcas de Roma, pues tenían miedo de un Reino que fuera casa de oración y acogida para todos los pueblos, empezando por los pobres. En ese fondo situamos la destrucción del papado actual. Muchos cristianos protestarán diciendo que la imagen del viejo templo no puede aplicarse hoy al Papa. Ciertamente, el Vaticano no parece cueva de bandidos (como Jesús dijo del templo), sino espacio de apertura, una plaza, una casa donde pueden reunirse muchos hombres, obispos en concilio, fieles en romería creyente, la mayor parte de ellos intachables y fieles... Pero tampoco Caifás era perverso, sino un hábil político, diestro en equilibrios al servicio de la paz. Tampoco el Sanedrín era un tribunal corrupto, sino un lugar honrado de discusiones sociales y religiosas, a partir de unas clases dominantes (sacerdotes, presbíteros, escribas). Pero Jesús quiso que aquel templo cayera, a pesar del dolor que eso implicaba para muchos (cf. Lc 19, 41-44; 21, 20-24), y nosotros queremos que caiga el templo vaticano, por amor a los hombres.
Lo que importa no es la caída, sino la resurrección. No dictamos así una propuesta de condena general de la historia, sino la afirmación de que el tiempo de suplencia papal ha terminado (como terminó la del templo de Jerusalén). La iglesia no es sistema de poder, sino fraternidad gratuita de pobres (de crucificados y expulsados), experiencia concreta de amor que va creando vida, esperanza de resurrección. Ella sólo puede decir y proclamar la Vida mesiánica de Dios con su propia existencia, en el nivel de las relaciones personales, sin discursos elevados que se vuelven pronto ideología. Para que viniera la nueva humanidad y los hombres y mujeres pudieran perdonarse directamente, sin controles sagrados, tuvieron que caer los poderes del templo. Por amor de Dios y para bien de los pobres, enfermos y niños, representantes y portadores del poder de Dios (Mc 11, 12-26 par), debe caer un tipo de papado.
Unos afirman que debe mantenerse el papado actual. Saben que la iglesia se enfrenta hoy con grandes problemas, pero añaden que resulta preferible resistir, no hacer mudanza, reforzando la autoridad, fijando los timones y apoyando la función de la jerarquía, en torno al Papa actual, a quien ven como signo de estabilidad sagrada en un mundo cambiante, hasta que lleguen tiempos mejores.
Otros aseguran que ha llegado el fin del papado, que ya no es más que un residuo arqueológico o folklórico, que conserva cierto poder externo, pero sin nada que decir o aportar; por eso, lo mejor que puede hacer es jubilarse para siempre, pues el carro de Dios no tendría lugar para papas. Estas posturas pueden defenderse con buenas razones, pero pensamos que las dos están equivocadas, porque son en el fondo equivalentes: la primera quiere un Papa del poder; la segunda se resigna a quedar en manos de un poder sin Papa. Pues bien, en contra de ellas, queremos proponer la experiencia de un posible papado que represente a los pobres, no para ocupar su lugar, ni imponerse sobre ellos, sino para asumir la verdad y esperanza de esos mismos pobres. De esa forma, situamos al Papa en la línea de una nueva forma de revolución que no quiere tomar el poder, sino superarlo.
[ El papado tradicional, unido al imperio romano desde el siglo IV y convertido en imperio religioso desde el XI, para volverse un poder absoluto desde el XVI, ha cumplido su función: ha terminado su ciclo de historia y debe acabar, a fin de que los cristianos puedan comenzar una marcha nueva desde el exilio, con los pobres.
4esús anunció la destrucción del sistema sacerdotal del Templo de Jerusalén antes que cayera. Por eso expulsó a sus mercaderes y anunció la ruina de sus edificios (¡caerán como caen los bancos y jaulas de cambistas y comerciantes!), vinculados a un poder sagrado. De esa forma asumió el mensaje de Jer 7 (caída del templo) y de Ez 10 (el "carro de Dios" se aleja del lugar sagrado) y lógicamente suscitó la reacción no sólo de los sacerdotes de Jerusalén, sino de los jerarcas de Roma, pues tenían miedo de un Reino que fuera casa de oración y acogida para todos los pueblos, empezando por los pobres. En ese fondo situamos la destrucción del papado actual. Muchos cristianos protestarán diciendo que la imagen del viejo templo no puede aplicarse hoy al Papa. Ciertamente, el Vaticano no parece cueva de bandidos (como Jesús dijo del templo), sino espacio de apertura, una plaza, una casa donde pueden reunirse muchos hombres, obispos en concilio, fieles en romería creyente, la mayor parte de ellos intachables y fieles... Pero tampoco Caifás era perverso, sino un hábil político, diestro en equilibrios al servicio de la paz. Tampoco el Sanedrín era un tribunal corrupto, sino un lugar honrado de discusiones sociales y religiosas, a partir de unas clases dominantes (sacerdotes, presbíteros, escribas). Pero Jesús quiso que aquel templo cayera, a pesar del dolor que eso implicaba para muchos (cf. Lc 19, 41-44; 21, 20-24), y nosotros queremos que caiga el templo vaticano, por amor a los hombres.
Lo que importa no es la caída, sino la resurrección. No dictamos así una propuesta de condena general de la historia, sino la afirmación de que el tiempo de suplencia papal ha terminado (como terminó la del templo de Jerusalén). La iglesia no es sistema de poder, sino fraternidad gratuita de pobres (de crucificados y expulsados), experiencia concreta de amor que va creando vida, esperanza de resurrección. Ella sólo puede decir y proclamar la Vida mesiánica de Dios con su propia existencia, en el nivel de las relaciones personales, sin discursos elevados que se vuelven pronto ideología. Para que viniera la nueva humanidad y los hombres y mujeres pudieran perdonarse directamente, sin controles sagrados, tuvieron que caer los poderes del templo. Por amor de Dios y para bien de los pobres, enfermos y niños, representantes y portadores del poder de Dios (Mc 11, 12-26 par), debe caer un tipo de papado.
No buscamos incendios ni guerra, ni que el templo vaticano arda y acabe, con archivos y museos, con documentos de curia y curiales, con su banco y su pequeña guardia de suizos, sus cardenales, obispos y monseñores y/o funcionarios de segundo grado. Pero queremos que pierda su función (que se disuelva), mientras la iglesia verdadera emerge y crece en otro espacio, donde comienzan ya a juntarse los discípulos de Jesús. Algunos, sienten mucha prisa: les gustaría que llegaran nuevos romanos (como el año 70 d. C.), quemando el Vaticano, de manera que sólo quedara una “zona cero” de ruinas con la memoria de Pedro. Otros, más escépticos, sostienen que debe acabar no sólo el Vaticano, sino también la iglesia, pues todo en ella es folklore y sistema de dominación... Nosotros queremos que el Vaticano se mantenga como testimonio de una historia pasada, pero que la iglesia realice de un modo diferentes su tarea de evangelio al servicio del conjunto de la humanidad.
