José de Segovia Muerte en Venecia
Los elementos sobrenaturales de Amenaza en la sombra hacen de la muerte una realidad anunciada.

Lo que no está en nuestra mano cambiar nos produce un miedo irrefrenable. Un día parece que somos dueños de nuestra vida y el siguiente nos damos cuenta de que no tenemos nada. Thomas Mann confronta la extraña belleza de una Venecia rodeada de niebla con la desolación que trae la muerte por una epidemia de cólera en 1911.
Es inevitable no pensar en la película de Visconti sin el fondo del adagietto de la quinta sinfonía de Mahler, que acompaña el filme. La figura del personaje que interpreta Dirk Bogarde en Muerte en Venecia languidece en la playa de Lido, mientras la figura de su adorado Tadzio aparece en el agua con la mano extendida.
Venecia es una hermosa ciudad, pero produce también una extraña melancolía, relacionada a menudo con la muerte. La primera vez que estuve allí fue después de una conferencia de teólogos evangélicos europeos. Me acompañaba un profesor de Historia de la Iglesia de Dublín y el conocido especialista en Calvino de la Universidad de Londres, Tony Lane.
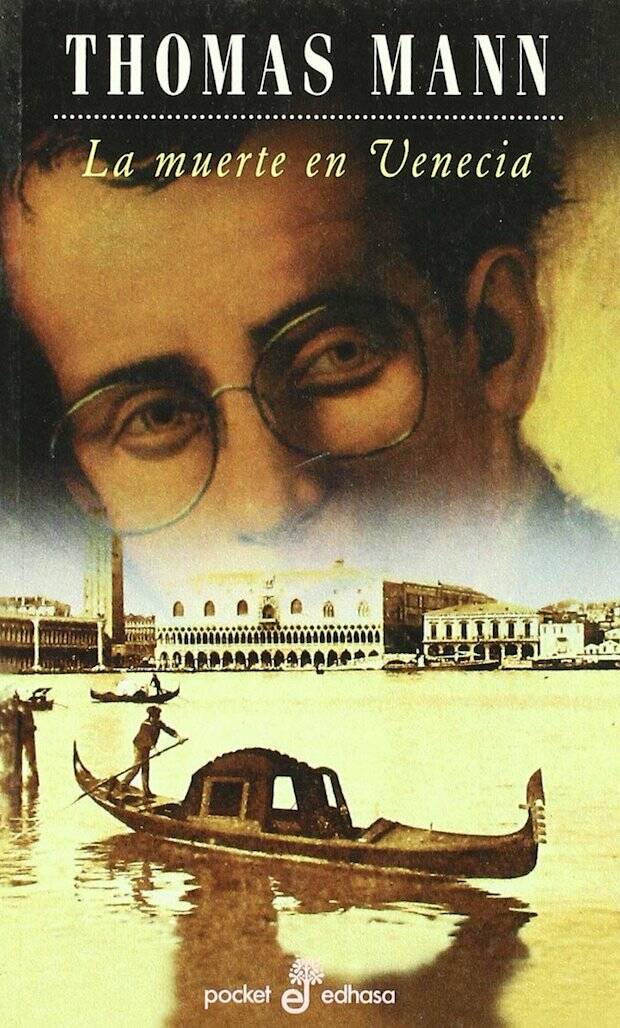
El viento agitaba las góndolas amarradas en el embarcadero de San Marcos, ahora desierto, mientras la ciudad se disponía a dejar su paisaje invernal, para recibir los miles de turistas que llegan durante la época veraniega. Un cielo nublado acompañaba el recorrido del vaporetto hasta la isla de San Michele, donde vi las tumbas de tantos artistas que fueron aquí enterrados. En este lugar acabaron sus vidas, músicos como Wagner o Stravinsky, poetas como Pound y Brodsky, o bailarines como Diaghilev.
El escritor enfermo de la obra de Mann se convierte para Visconti, en un músico que recuerda a Mahler. Su vida agonizante se revuelve en el conflicto entre la pasión y la razón, con una belleza perturbadora que nos cautiva. Es la desolación de un hombre patético, atormentado por el dolor y dominado por el fracaso. En una terrorífica escena, un barbero recrea la cara de Aschenbach en una grotesca parodia de juventud, que se convierte en una ominosa máscara mortuoria.
Memento mori
Esos días exponía en la Bienal el artista flamenco Jan Fabre su particular visión de la Piedad de Miguel Ángel con calavera en el rostro de María y la figura del escultor en lugar de Jesús –ya que él había estado dos veces en coma–. Cuando entrabas en el templo de la Escuela de Santa María de la Misericordia donde se expone la obra de Fabre, tenías que ponerte unas pantuflas, para mantener el silencio que exigía el artista. Una vez dentro, en la planta del salón había cuatro enormes cerebros de los que salen cruces, representando diferentes creencias, hasta topar con la Piedad cadavérica.
Una especie de capullos de mariposas circundaban las esculturas. Todas ellas hechas de mármol de Carrara “de las mismas canteras que utilizó Miguel Ángel –dice Fabre–, tan blanco que se parece a la leche materna”. Su interpretación de la imagen religiosa –asegura el artista–, “no busca provocar o herir′” Sigue la tradición de la pintura flamenca que combina con el arte italiano, para representar el “memento mori, la mortalidad ineludible del ser humano”.
Para el escultor, “vivimos en una sociedad en la que tenemos que ser jóvenes, dinámicos y productivos, pero la muerte se encuentra precisamente en las antípodas de ese proyecto de existencia”. Es algo que se esconde, porque “no es bueno para el negocio”. Ya que, según él, “no tenemos una crisis económica, sino espiritual”.

El creador, nacido en Amberes en 1958, recuerda todavía cuando era niño y murió su abuela. Su cuerpo fue velado durante una semana en una habitación, donde venían amigos de todas partes a despedirse de ella. Tras estar dos veces en coma –una vez, nueve días, y la otra, cinco–, Fabre dice: “La idea de la muerte siempre me acecha”. Y te hace “mirar la vida como algo diferente”. Ahora quiere “que el espectador abra su mente y que piense un poco en la carencia de espiritualidad que tenemos ahora en nuestra sociedad”.
Amenaza en la sombra
Como suelo hacer siempre que estoy de viaje, aprovechaba las noches para ver en mi portátil algunas de las muchas películas que se han hecho en esta ciudad. Me impresiona, sobre todo, la inquietante Amenaza en la sombra (Don′t Look Now) de Nicolas Roeg. Este film de 1973 transmite poderosamente la perturbación del matrimonio protagonista del relato de Daphne du Maurier –la autora de Rebeca y Los pájaros–, que ha perdido a su hija, e intenta recuperar el rumbo de su vida en una laberíntica Venecia.
La visión oscura e invernal de la película –protagonizada por Donald Sutherland y Julie Christie–, te lleva a una tensión sobrecogedora, que intento recuperar recorriendo las callejuelas donde se rodó. El fallecimiento por meningitis de su hija en la historia original se convierte en un terrorífico accidente, por el que la niña se ahoga mientras juega. El agua y la caída se convierten en un motivo recurrente en este cuadro impresionista, donde la fragmentación del montaje y las identificaciones equivocadas producen la confusión que acompaña la vida con el paso del tiempo.
Los elementos sobrenaturales de esta historia hacen de la muerte una realidad anunciada. El misterioso personaje del obispo que ha encargado la obra de restauración de la iglesia que visité, es tan inquietante como la anciana ciega que pretende ver a la niña y advierte al arquitecto del peligro en que se encuentra. Cuando el religioso le pregunta a su esposa si es creyente, ella le dice que no sabe. El obispo comenta entonces crípticamente: “Hemos dejado de escuchar a Dios”. Lo que queda, sin embargo, es la tragedia del dolor de una pérdida inesperada. Puesto que la muerte anunciada nunca parece ser la nuestra.

Piedad compasiva
“Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo”, escribió C. S. Lewis al comienzo de Una pena observada. Las meditaciones de este conocido pensador cristiano ante la muerte de su esposa siguen siendo uno de los testimonios más honestos sobre la perplejidad del duelo. “Gran parte de una desgracia cualquiera consiste, por así decirlo, en la sombra de la desgracia, en la reflexión sobre ella –observa Lewis–. Es decir, en el hecho de que no se limite uno a sufrir, sino que se vea obligado a considerar el hecho de que sufre”.
“Jesucristo fue un hombre muy compasivo”, dice Fabre. Es para él, de hecho “el modelo de la compasión y de la empatía”. Su Piedad, sin embargo, “trae a escena los verdaderos sentimientos de una madre que querría cambiarse por su hijo muerto”. ¿Dónde está Dios en medio de la confusión y el dolor de la pérdida? Lewis contesta que, ante ella, uno “necesita a Jesucristo y no a nada que se le parezca”.
Es Él quien se conmovió ante la pérdida de su amigo Lázaro. “Jesús lloró” (Juan 11:35), dice el versículo más breve de la Biblia. Los que veían el dolor que sufría ante su ausencia, decían: “Mirad cómo le amaba” (v. 36). Algunos se preguntan si no podía haber hecho que Lázaro no muriera (v. 37), pero Jesús está “profundamente conmovido” (v. 38). Cristo nos muestra a un Dios que se compadece.
La resurrección y la vida
Fabre dice que Jesús nos muestra el primer cuerpo de la historia del arte. La esperanza cristiana es tremendamente física. No hay otra visión como la de Cristo de la vida después de la muerte: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente” (Juan 11:25-26). Es Él quien “quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Timoteo 1:10).
Su resurrección no es un renacimiento espiritual, sino una vuelta a la vida en un sentido físico. Nuestra esperanza no está en el mensaje de la resurrección, sino en el hecho mismo de que su cuerpo se levantó de los muertos. Por eso, ante el dolor y la confusión de Job, podemos decir con él: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo… Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios” (19:25-26).
A veces sentimos una extraña ambivalencia ante la muerte. Es un hecho que nos deja perplejos, porque anhelamos la inmortalidad y la vida. Tenemos una vocación de permanencia. Pero, por otro lado, deseamos que la muerte ponga punto final a nuestra existencia. Nos sentimos fracasados y experimentamos un desapego ante la vida, que viene de la mala conciencia de saber que no estamos preparados para la eternidad.
Nuestra esperanza no está, sin embargo, en nuestra buena vida, sino en la confesión de Marta ante la pregunta de Jesús: “¿Crees esto?” Ella responde: “Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo′ (Juan 11:27). El ha venido a salvar lo que se había perdido. En su piedad ′limpiará toda lágrima′ de nuestros ojos. Porque “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor” (Apocalipsis 21:4). Él es la vida que necesitamos.
