José de Segovia ¿Votaría yo a Hitler?
Pensamos que si tuviéramos la evidencia delante, nos daríamos cuenta de las cosas y actuaríamos en consecuencia. Juzgamos el pasado, creyendo que nosotros no lo repetiríamos.
| José de Segovia

Cuando se nos recuerda una y otra vez que Hitler fue elegido democráticamente, la mayoría presuponemos que nosotros no votaríamos por él. La lectura del inquietante estudio de Julia Boyd sobre Los viajeros del Tercer Reich –reconocido por los lectores del diario británico The Guardian y el americano Los Angeles Times como el mejor libro de Historia del 2017–, ahora traducido al español, te muestra que no puedes estar tan seguro de ello.
Como observa Boyd, el anticomunismo nazi logró las simpatías de muchos ingleses y estadounidenses, incluidos los participantes americanos del V Congreso Bautista celebrado en Berlín en 1934, que admiraron a Hitler como alguien que “no fuma ni bebe” y “está en contra de la pornografía”. Entendían su antisemitismo porque gran parte de los comunistas americanos eran judíos. El “nacional-socialismo” –que no tiene nada de marxismo, a pesar de lo que el nombre sugiere, puesto que era la terminología habitual del fascismo, entonces– ve ambos enemigos como uno solo. Es el “bolchevismo judío”.
La fascinación que Hitler ejerce sobre sus contemporáneos sería difícil de imaginar si no tuviéramos hoy dirigentes políticos tan aparentemente repulsivos como lo era él. Todo depende de los ojos con que se miran. Es obvio que lo que se valoraba de él, no era su aspecto físico –nada atractivo, como el de la mayoría de los líderes populistas hoy–, ni su carismática personalidad –como dice su más importante biógrafo Ian Kershaw–. Es evidente que su carácter no era precisamente encantador. No era su simpatía natural, pero tampoco su orgullo nacional –era austríaco–, lo que atraía el apoyo de la humillada Alemania por el Tratado de Versalles. Y los historiadores nos dicen que su antisemitismo tenía mucho también de oportunismo, ya que no hay ninguna referencia a él, al principio… ¿Dónde está la atracción de Hitler, entonces?
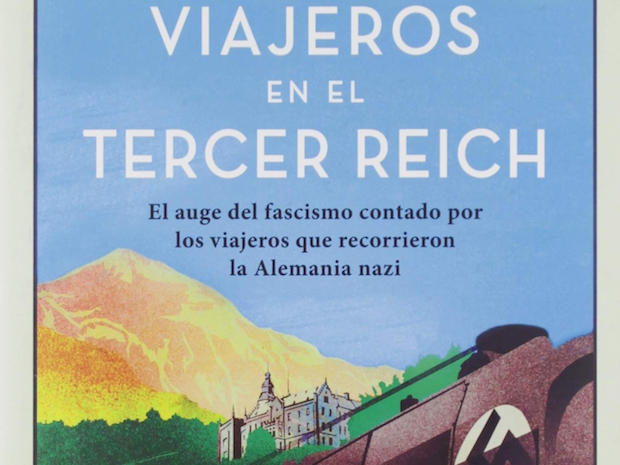
Después de toda una vida estudiando su influencia, Kershaw llega a la conclusión de que el Führer era como un espejo en que cada grupo e individuo proyectaba sus intereses y ambiciones personales. Es por eso por lo que el populismo logra aunar sectores tan contrapuestos como el libertario nihilista y el conservador moralista. Los ejemplos son obvios, para cualquiera que observe la diversidad de los que apoyan este tipo de partidos. Entre sus defensores están desde predicadores puritanos a cínicos pornógrafos... ¿Cómo es esto posible? Para entenderlo, no hay nada mejor que estudiar la Historia.
Dominados por los prejuicios
El libro de Boyd revela que mucha gente visitó el Tercer Reich entre guerras, bien sea por motivos profesionales, o simplemente para disfrutar unas buenas vacaciones. La mayoría venían de Estados Unidos y del Reino Unido. Bastantes de ellos mostraban un gran amor por la cultura alemana, bien por sus raíces familiares o los intereses personales a los que habían llegado por simple curiosidad. No había que ser pronazi para admirar su maravilloso paisaje y limpias ciudades, apenas dañadas por la Primera Guerra Mundial, que se había desarrollado mayormente fuera de sus fronteras.
Hacia 1937 el número de visitantes norteamericanos se elevaba ya a cerca de medio millón al año. A la gran mayoría no le interesaba la política. Si tenía alguna conciencia del problema antisemita, se calla porque cualquier crítica del trato que sufrían los judíos hubiera invitado a una comparación con el que Estados Unidos daba a su población negra. Los crímenes nazis no estaban a la vista, pero había banderas por todas partes y carteles en las paredes, en vez de en los “muros” de Internet. La impresión que Julia Boyd saca de las cartas y diarios de los visitantes es que apenas cambiaron de impresión tras su viaje:
“Los que eran de derechas se encontraron con un pueblo confiado y trabajador que trataba de sobrellevar las injusticias del Tratado de Versalles y, al mismo tiempo intentaba proteger al resto de Europa de los bolcheviques (…) En cambio, los que eran de izquierdas hablaban de un régimen cruel y opresivo alimentado por políticas obscenamente racistas que utilizaban la tortura y la persecución para aterrorizar a sus ciudadanos.” (p. 19)
Como siempre, nos dominan nuestros prejuicios. Pensamos que si tuviéramos la evidencia delante, nos daríamos cuenta de las cosas y actuaríamos en consecuencia. Juzgamos el pasado, creyendo que nosotros no lo repetiríamos. Es cierto que algunos de los adolescentes norteamericanos y británicos que habían sido enviados por sus familias para aprender alemán, volvieron impresionados por las espectaculares procesiones con antorchas y festivales paganos. Muchos tenían la impresión de que el nacionalsocialismo había desplazado al cristianismo como religión y que veían al Führer como su salvador, pero a bastantes les acababan convenciendo de la amenaza del peligro “judío bolchevique”. Ya que, ¡no nos engañemos! La mayor parte de la gente vota en contra de algo. Esto es así, entonces como ahora.

Nuestra falta de perspectiva
Desde la perspectiva de la posguerra, nos parece que está muy claro lo que hicieron los nazis. Hemos oído tanto del Holocausto, que nos deja ya indiferentes. No podemos separar incluso la identidad judía del estado de Israel. Nadie duda ya de quiénes son los malos. Ante nuestros ojos, todo es blanco y negro. Y nos parece que los que no supieron verlo eran, o bien estúpidos o fascistas. A nosotros nadie nos habría engañado. Este libro te demuestra todo lo contrario.
La autora recurre a testimonios de todo tipo de viajeros. Su propia madre estuvo allí como estudiante en 1938, ya que Julia Boyd nació en 1948. Por allí pasa tanto el pintor Francis Bacon como el rey de Bulgaria; dramaturgos como Samuel Beckett o aviadores como Charles Lindbergh; filósofos como Albert Camus, la escritora Karen Blixen y el novelista George Simenon, que se encontró a Hitler en un ascensor. Uno de los pocos que cambia de opinión tras visitar Alemania es el autor norteamericano Thomas Wolfe, que ve arrestar a un judío con el que estaba hablando en un tren. Todos coinciden en que antisemitismo y anticomunismo se confunden. Se trata del mismo enemigo, para los nazis.
Si toda Alemania sufre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde los viajeros ven que se pasa verdadera hambre, es en Berlín. Se habla mucho en el libro de los cuáqueros que llevaban un programa de alimentación para niños. Lo sorprendente para mí fue el relato del V Congreso Bautista que hubo en el Palacio de Deportes de Berlín del 4 al 10 de agosto de 1934 con novecientos delegados de todo el mundo. Aunque obviamente, no compartían el antisemitismo nazi, la sala estaba llena de esvásticas y cruces. La delegación norteamericana en la que se centra la autora contaba con treinta pastores afroamericanos, incluido el padre de King, que quedó tan entusiasmado por el viaje que decidió llamar a su hijo Martín Lutero en homenaje al reformador alemán.
El pastor bautista estadounidense John W. Bradbury escribe luego sus impresiones sobre Hitler en la revista Watchman Examiner, el 13 de septiembre de 1934: “Es sin duda, un líder que no fuma ni bebe, que desea que las mujeres sean discretas y que está en contra de la pornografía”. En consecuencia, dice: “No puede ser tan malo”. La ceguera que el ministro muestra me parece tan característica de lo que mundo evangélico buscaba en los dirigentes políticos hasta hace poco, la moralidad y decencia de costumbres. Eso ha pasado a la historia. Ahora se puede haber hecho una fortuna en casinos y rodearte de estrellas del porno, que los evangélicos te votan con el mismo entusiasmo que al sobrio y aburrido Reagan en los 80. Lo importante es de lo que estás en contra. El “enemigo común” es lo que determina tu voto. Es la “política del odio”.
El ‘enemigo común’ es lo que determina tu voto. Es la ‘política del odio’.
Tenemos una imagen tan distorsionada del nazismo, que lo imaginamos ya como un nido de corrupción y perversión. Como bien observa el pastor bautista, el Tercer Reich condenó el “arte degenerado”. Estaba en contra de la pornografía, la homosexualidad y la prostitución. El ambiente que vemos en películas como Cabaret (1972) de Bob Fosse y Liza Minnelli, es de la República de Weimar –la historia está basada en el libro del escritor estadounidense Christopher Isherwood, Adiós a Berlín (1939), que salió de Alemania por la intolerancia de los nazis a su homosexualidad–. Las orgías que aparecen en el cine erótico en filmes como Salón Kitty (1976) no son más que las fantasías sexuales del italiano Tinto Brass, que él sitúa en un burdel clandestino que hubo en Berlín, cuando la prostitución estaba prohibida por los nazis. Ya que una cosa es la moralidad de las leyes y otra la práctica en privado, como el uso del alcohol durante la Ley Seca en los años 20, que produjo el nacimiento de la mafia.
“La mayoría moral”
Los cristianos tienden a ser, generalmente, gente de un solo tema. La mayoría del voto religioso está ahora orientado por una sola cuestión, la postura del político sobre el aborto. Esto lo han aprendido muy bien los actuales líderes populistas. Y se da un “servicio de labios” a la cuestión, aunque luego no se haga nada al respecto. En las anteriores elecciones de Estados Unidos se convenció al electorado evangélico de que votar a Trump era elegir un juez conservador para el Tribunal Supremo. Cuando finalmente estuvo allí, hizo lo que la mayoría de la corte determina desde la despenalización del aborto por el caso Roe contra Wade en 1973, o sea nada. Ya en 1992 ocho de los nueve jueces eran conservadores –por la decisión del presidente Reagan y el padre de Bush–, pero todo siguió como estaba. Quien a estas alturas piensa que un nuevo gobierno de Trump va a cambiar la legislación del aborto, tiene mucha fe, desde luego.
Cuando los cristianos conservadores se empiezan a quejar del avance del feminismo o el LGTBI, la aceptación del aborto y otras cuestiones que afectan a la vida humana, lo hacen desde la mentalidad de campaña que viene con la llegada de la Mayoría Moral en la época de Reagan a los Estados Unidos en los años 80. Es entonces cuando muchos evangélicos dejaron su reclusión espiritual, para dedicarse al activismo social conservador. Se pensaba entonces que asuntos como el aborto, eran un problema social, al que había que responder socialmente. Ahora es una lucha política. Es como si creyeran que la solución a los males de nuestro tiempo estuviera en las manos de esos políticos populistas, que buscan su voto, “tocando la tecla determinada” de vez en cuando, aunque luego se rían de ellos en privado.

La revista The Atlantic reveló este mes de septiembre el testimonio de funcionarios que han estado trabajando hasta ahora en la Casa Blanca diciendo que el tema favorito de las bromas de Trump es el apoyo ciego que le dan los evangélicos. Hasta ahí llega su cinismo. Se ríe de ellos como esos “tontos útiles”, que le van a apoyar incondicionalmente. La clave está nuevamente en esa “política del odio”. Lo que los une es aquello sobre lo que están en contra. Por ello el cristianismo conservador alienta la fantasía de que se puede dar marcha atrás en el reloj de la historia, por medio de un instrumento que creen “providencial” –como Constantino en la antigüedad–, que les permita imponer de nuevo la moralidad cristiana al resto de la población. Piensan que se puede volver así, a la América “cristiana” de los años 50, como si no hubiera existido una revolución sexual en los años 60. No se dan cuenta que los derechos que se han obtenido para la mujer, el aborto y la homosexualidad, no hay sociedad democrática ya que pueda anularlos.
La realidad a lo largo de la historia es que cuando la religión se une a la política, es para ponerse a temblar.
Si estamos en medio de este amargo enfrentamiento –“guerra de culturas” lo llaman en Estados Unidos– que produce tanta agresividad y crispación, es porque es una lucha de poder. Aquí no hay lugar para la amabilidad y la generosidad. Es de política de lo que lo que estamos hablando. De lo que se trata es de cómo adquirir el poder para poder cambiar las cosas. Es cierto que los cristianos piensan que este poder es un mero instrumento para “el bien común”. Aunque eso lo justifica todo, ¡claro!La realidad a lo largo de la historia, sin embargo, es que cuando la religión se une a la política, es para ponerse a temblar. Lo que gobierna es el fanatismo y la intolerancia. Basta ver lo que se ha hecho durante siglos en nombre de la Cristiandad. ¿Creemos de verdad que nosotros vamos a ser diferentes? No hay nada que haya alejado más a la gente de la Iglesia que esto. Se puede hablar de la ética cristiana y los beneficios que conlleva, pero cuando se establece por la fuerza, no se produce más que una doble moralidad en el mejor de los casos. Ya que sólo el Espíritu de Dios puede cambiarnos.

El poder como ídolo
La idolatría del poder convierte a los líderes políticos en mesías, su agenda en la doctrina de salvación y el activismo en una religión. Cuando nuestra vida está centrada en un ídolo y ese falso dios se ve amenazado de alguna forma, entramos en pánico. Es la agitación que se vive en periodo de elecciones, el temor al futuro, que lleva a una agresividad por la que el oponente no es que esté equivocado. Es que es malo. El miedo lleva a la demonización del contrario.
Como decía el filósofo reformado canadiense Al Wolters, si en la cosmovisión bíblica, el problema en la vida es el pecado y la única solución Dios en su Gracia, identificar otra cosa como el problema del mundo y alguien más como su remedio, es idolatría. Ya que “la Biblia es única en su firme rechazo a cualquier intento de identificar parte de la creación como villana o salvadora”. Es así como Reinhold Niebuhr explica en 1941 el auge del nazismo en la Alemania entre guerras, pura idolatría: “El hombre es inseguro e intenta vencer su inseguridad por su voluntad de poder”.
Bíblicamente, todo lo que somos y tenemos, nos es dado por Dios, el Creador. Nosotros somos criaturas, finitas y dependientes. El poder nos da la ilusión de que tenemos control, cuando no es así. “Porque ¿quién te distingue? ¿o que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? (1 Corintios 4:6-7). Lo que tenemos es resultado de la Gracia, no por nuestras “obras” o esfuerzos. La Gracia te hace humilde, el poder orgulloso. Como dice C. S. Lewis, cuando queremos ser más que humanos, como dioses, nos volvemos menos humanos. Nos convertimos en depredadores, en vez de personas.
Si Dios se hizo humano y fue a la cruz para morir por nuestros pecados (Filipenses 2:4-10) es porque perdiendo el poder, nos salvaba. Ese es el servicio cristiano. No el poder que este mundo ambiciona, sino el que viene del sacrificio. Por su muerte y resurrección, Cristo no es sólo un ejemplo. Es nuestro Salvador. Sólo admitiendo nuestro pecado, necesidad e impotencia, arrojándonos a su misericordia, estamos seguros en su amor.
