El Espíritu Santo os lo enseñará todo

«No hay otro Paráclito que el Espíritu Santo, que es uno y el mismo, aunque llamado de modo diverso en cuanto a los nombres, viviente y subsistente, que habla y actúa, y es santificado de todos los seres racionales, ángeles y hombres, creados por Dios por medio de Jesucristo» (San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 17,2).
La pneumatología no es sino la rama de la teología que se ocupa de exponer la doctrina sobre el Espíritu Santo. Desdichadamente, quedó pronto punto menos que aparcada en la Iglesia latina, y la deficiencia mantuvo su lamentable persistencia hasta el Concilio Vaticano II. Gracias precisamente al influjo de la teología oriental, el Concilio de los santos Juan XXIII y Pablo VI logró restablecer su autonomía y destacar su importancia.
Los movimientos carismáticos y pentecostales, el ecuménico mismamente y los llamados nuevos movimientos eclesiales dan cumplida cuenta del cambio de rumbo. San Juan Pablo II no escatimó elogios en el multitudinario encuentro con ellos el 30 de mayo de 1998, vigilia de Pentecostés: «primavera de la Iglesia» y «respuesta del Espíritu Santo al fin del milenio», entre otros.
Al citado abandono alude Christian Schütz cuando escribe: «Ésta [la pneumatología, se entiende] ha tenido y sigue teniendo en el interior de la teología occidental una existencia más propia de hijastros. Las quejas sobre el olvido del Espíritu o sobre el déficit pneumatológico de la teología y de la fe correspondiente a la misma se acumulan desde hace años (Introducción a la Pneumatología [29 Koinonía], Salamanca 1991, p. 11).
Distó hasta principios del siglo IV de ir por su pie, y no terminó de abrirse camino hasta que el Concilio de Constantinopla proclamó en el 381 la plena divinidad de la Tercera Persona trinitaria. La teología de los Padres de la Iglesia sobre el Espíritu Santo responde básicamente a las fórmulas pneumatológicas del Nuevo Testamento, entre las que tiene peso específico el decisivo aporte de las palabras de Jesús que la sagrada liturgia ofrece hoy en el evangelio: Jn 14, 23-29: «El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho» (v. 26).
Después de la partida de Cristo, el Espíritu es quien le sustituye entre los fieles. Él es el «Paráclito» por antonomasia, el abogado que intercede ante el Padre, o que defiende ante los tribunales humanos. Él es, en este mismo orden del análisis, el Espíritu de Verdad, que lleva a la verdad total haciendo comprender la misteriosa personalidad de Cristo: cómo ha dado cumplimiento a las Escrituras, cuál era el sentido de las parábolas, sus actos, sus «señales»; las cosas todas que los discípulos no habían comprendido anteriormente. El Espíritu dará con ello testimonio de Cristo, y confundirá la incredulidad del mundo.
Camino pascual adelante, pues, nos acercamos gozosos al momento de la Ascensión. Pero, puesto que Jesús nos ama, no nos dejará solos en medio del mundo. Seguirá con nosotros de una manera nueva, sí, mas no menos real que la anterior. Promete hacer morada en los que lo amen y guarden su Palabra. Después promete a los apóstoles que el Espíritu Santo que enviará el Padre les irá enseñando todo y recordando cuanto Jesús les dejó dicho. Esta certeza es la que hará a la comunidad de Jerusalén, con los apóstoles al frente, decir con plena seguridad: «Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros…» (Hch 15,28). Cristo nos deja para siempre su paz: la que brotó del sacrificio de la cruz y surge del altar para nosotros todos cada vez que celebramos el misterio de la Eucaristía.
Y la que impulsará a repetir el estribillo del salmo 66,4: «Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben». Estribillo que viene a ser el reflejo del universalismo enseñado por la segunda parte de Isaías: las naciones paganas son llamadas, por el ejemplo del pueblo elegido y la enseñanza de su historia, a servir al mismo Dios único.
La sagrada liturgia prefiere hoy para segunda lectura el Apocalipsis 1,10-14. 22-23. Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo. Se trata de la Jerusalén mesiánica, o celestial, y sólo espera a su expansión eterna. Los rasgos de esta descripción, por cierto, están tomados sobre todo de Ezequiel 40-48. El Santuario en el que Dios residía en el corazón de la Jerusalén terrestre ha desparecido. El cuerpo de Cristo inmolado y resucitado es ahora el lugar del culto espiritual nuevo. Mediante el Espíritu, la Iglesia, esposa del Cordero, portará la imagen celestial; asentada sobre el monte, que es Cristo. «En verdad esta misma ciudad fue establecida entonces en el monte cuando fue conducida sobre los hombros del pastor como oveja a su propio redil. Porque si una es la Iglesia y otra es la ciudad que baja del cielo, serían dos esposas, lo cual es absolutamente imposible; y además ha dicho que esta ciudad estaba desposada con el Cordero. Por ello está claro que ésta es la Iglesia que describe» (Cesáreo de Arlés, Exp. Sobre el Ap. 21, 10, Hom.19).
Ciudad iluminada sólo por la luz de Dios. En los profetas se lee también acerca de la misma ciudad, que «no será para ti ya nunca más el sol, luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria» (Is 60,9).
El fragmento del evangelio, en fin, es Juan 14,25-26: La promesa del Espíritu Santo. Jesús comunicó todo lo que oyó del Padre (Jn 15,15). Sus palabras son fuente de vida y deben ser meditadas, profundizadas y actualizadas constantemente a la luz de la realidad siempre nueva que nos envuelve. Para esta meditación constante de sus palabras Jesús nos promete la ayuda del Espíritu Santo: «Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho».

Mayo perteneció siempre al tiempo de Pascua, el del «aleluya», el de la manifestación del misterio de Cristo en la luz de la resurrección y de la fe pascual. Es, asimismo, el tiempo de la espera del Espíritu Santo, que descendió con poder sobre la Iglesia naciente en Pentecostés. Y bien, con ambos contextos, el «natural» y el «litúrgico», armoniza bien la tradición de la Iglesia dedicando el mes de mayo a la Virgen María, flor la más hermosa que ha brotado de la creación, la «rosa» que apareció en la plenitud de los tiempos, cuando Dios, enviando a su Hijo, dio al mundo una nueva primavera. Y es al mismo tiempo protagonista humilde y discreta de los primeros pasos de la comunidad cristiana: María es su corazón espiritual, porque su misma presencia en medio de los discípulos es memoria viva del Señor Jesús y prenda del don de su Espíritu.
Madre de Dios y Madre de la Iglesia, María ejerce esta maternidad hasta el fin de la historia. Vale la pena encomendarle todas las fases de paso de nuestra existencia personal y eclesial, entre ellas la de nuestro tránsito final. María nos enseña la necesidad de la oración y nos indica que sólo con un vínculo constante, íntimo, lleno de amor con su Hijo podemos salir de nosotros mismos, con valentía, con seguridad, para llegar hasta los confines del mundo anunciando por doquier al Señor Jesús, Salvador del género humano.
El Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 14 de san Juan, nos ofrece un retrato espiritual implícito de la Virgen María, aquel donde Jesús dice: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él» (Jn 14,23). Estas expresiones van dirigidas, claro es, a los discípulos, pero se pueden aplicar también, y en sumo grado, precisamente a aquella que es la primera y perfecta discípula de Jesús.
María fue, en efecto, la primera que guardó plenamente la palabra de su Hijo, demostrando así que lo amaba no sólo como madre, sino antes aún como sierva humilde y obediente; por esto Dios Padre la amó y en ella puso su morada la Santísima Trinidad. Además, donde Jesús promete a sus amigos que el Espíritu Santo los asistirá ayudándoles a recordar cada palabra suya y a comprenderla profundamente (cf. Jn 14,26), ¿cómo no pensar en María que, en su virginal y maternal corazón, templo del Espíritu, meditaba e interpretaba fielmente cuanto su Hijo decía y hacía? De este modo, ya antes y sobre todo después de la Pascua, la Madre de Jesús se convirtió también en la Madre y el modelo de la Iglesia.
¿Quién puede ofrecernos algo mejor que ser Dios mismo quien habita en nuestra alma? Es como adelantarnos y vivir de antemano el cielo. Eso sí que es divino, una vida terrena llena de cielo y, por si fuera poco, una eternidad vivida junto a Él. Lo único que tenemos que hacer para vivir así, con sabor a cielo, es guardar sus mandamientos, vivir amando a Dios sobre todas las cosas.
No es fácil, ciertamente, amar a Dios sobre todas las cosas, pero llena el alma de felicidad. Camino el suyo, difícil, sí, mas no imposible. Lo recorrió primero Cristo, y está dispuesto a repetir otra vez con cada uno de nosotros: cuando la dificultad arrecie, pues, o se nos antoje imposible, queda mirar a Cristo crucificado seguros de que su amor nos dará fuerzas. Entre los cristianos, no caben ni la desesperanza ni el desaliento: si cunden la cruz, el sufrimiento y el dolor, no es menos verdad que se hacen evidentes la felicidad, la resurrección, la esperanza y el amor.
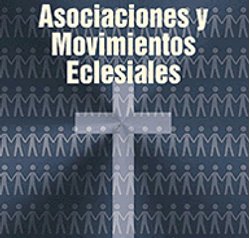
Debiéramos recibir hoy emocionados las palabras de Cristo. Se nos allega corazón adentro cada vez que lo amamos cumpliendo sus mandamientos. Amar es lo esencial, pues al cabo de la vida nos van a juzgar de lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Dicho en otras palabras, por ejemplo, las de san Juan de la Cruz: nos van a examinar de amor, de cuánto hayamos amado... Hay que amar, sí, amar es maravilloso, es divino, es celestial. Para eso fuimos creados, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí tenemos el camino: guardar sus mandamientos. La frase tantas veces repetida del Señor llamándonos amigos si hacemos los que Él nos diga señala bien a las claras dirección y consigna. Pero tampoco perdamos de vista lo que hoy adelanta a sus discípulos: Jesús añade algo igualmente importante y consolador y trascendente, sobre todo para después de la Ascensión: el Espíritu Santo nos lo enseñará todo.
