Lecciones patrísticas (II)
Los Padres de la Iglesia vienen a decirnos con su vida y con sus obras que toda página de la Biblia es un canto a Cristo. Desde el punto de vista de sus escritos, pues, la suya nunca deja de ser una sinfonía.
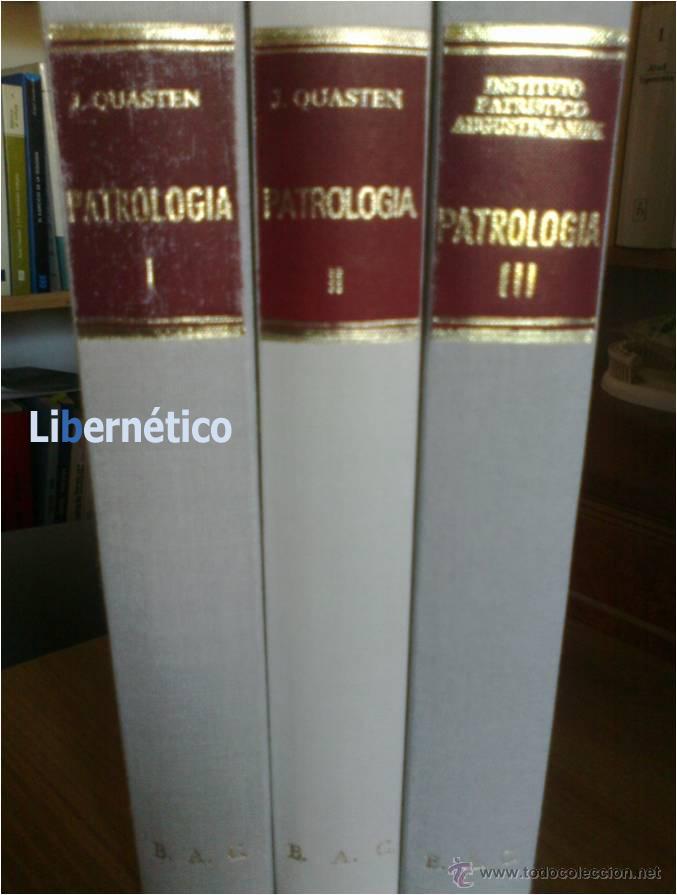
Los manuales de Patrología enseñan que Padre de la Iglesia es el escritor eclesiástico de la antigüedad cristiana que se distingue por la doctrina ortodoxa y la santidad de vida, y al que la Iglesia reconoce la cualidad de testigo de la Tradición divina. Estrictamente hablando, el título se reserva para los escritores cuyas notas rezan: antigüedad, doctrina ortodoxa, santidad de vida y aprobación eclesiástica.
a) Antigüedad, por tratarse de escritores que debieron rendir testimonio de la fe profesada por la Iglesia en sus primeros tiempos. No hay unanimidad acerca del límite. Sostienen algunos la conveniencia de llegar hasta santo Tomas de Aquino (+1274). Otros, en cambio, hasta san Bernardo (+1153), últimus inter patres. Y otros, en fin, se acercan hasta el siglo XIII, incluyendo así a san Buenaventura (+1274).
La época de los Padres, que los antiguos tendían a prolongar hasta el siglo XV (de ahí el nombre de patrología dado a colecciones antiguas), se cierra en Occidente con san Gregorio Magno (+604), san Isidoro de Sevilla (+636), o Beda el Venerable (+735). En cuanto a Oriente, por el contrario, la cosa es imprecisa. Se dice que san Juan Damasceno (+749/750) cierra la era patrística. Un dato significativo sería pertenecer a la época de los siete primeros concilios ecuménicos (desde antes del Nicea I, en el 325, y hasta el Nicea II, en el 787).
b) Cuando un especialista emplea la expresión doctrina ortodoxa en sentido patrístico, o dentro de los primeros ocho siglos de la Iglesia, está con ello aludiendo a la doctrina de Nicea, es decir, a la canonizada y definida en el primer concilio ecuménico (Nicea-325). Si apunta, en cambio, a los tiempos modernos, del actual ecumenismo en concreto, queda entonces claro que se refiere a la doctrina de las Iglesias ortodoxas, ya antiguas o Iglesias orientales ortodoxas, ya las bizantinas o simplemente Iglesias ortodoxas.
Es necesaria porque los Padres son custodios del depositum fidei recibido de los mayores, a transmitir inalterable a las generaciones sucesivas. Quedan, pues, excluidos los herejes, los cismáticos y los autores de obras gravemente dañadas por errores sistemáticos. Tal medida, sin embargo, está lejos de significar que la ortodoxia patrística se venga abajo por simples errores materiales: en casos así es claro que ésta es compatible con ellos, siempre y cuando el escritor tenga mente católica. San Cipriano de Cartago puede ser citado en este sentido.
c) Santidad de vida. Los Padres deben enseñar con la doctrina y el ejemplo: Fulgencio Ferrando coloca como necesarias a los doctores de la Iglesia católica vida santa y sana doctrina. La primera recomienda sabiamente al docente. La segunda es un espléndido adorno del viviente. Un Padre de la Iglesia, pues, tiene que atestiguar con su vida santa cuanto él mismo enseña con su pluma. Lo contrario sería un contrasentido.
d) Aprobación eclesiástica. Dejó escrito mi profesor y eminente patrólogo P. Adalberto-Gautier Hamman que «algunos, que no cumplen satisfactoriamente estos criterios [relativos a las predichas notas], como Tertuliano u Orígenes, y que a veces se los califica de escritores eclesiásticos, son considerados, pese a todo, Padres en razón del valor de sus obras» (cf. Para leer los Padres de la Iglesia, Desclée, Bilbao 2009, p.6).
Es en todo caso indiscutible que, así como la Iglesia define el canon de las Sagradas Escrituras, de igual manera es Ella sola la que puede determinar, fijar y precisar cuáles son los testimonios auténticos de la Tradición divina. Pero no es necesario que tal conformidad sea explícita, basta la implícita, que ella hace, por ejemplo, en las citaciones de los Concilios ecuménicos, de los Romanos Pontífices, de algún Padre insigne: son los casos, entre otros, de san Jerónimo y de san Agustín. Para que tales citaciones tengan valor es preciso que el Padre las haga no como simple testimonio histórico, sino en cuanto Padre, o sea testigo insigne de la Tradición.

Hay una quinta nota que excede los primeros ocho siglos de la Iglesia y que, por tanto, tampoco es exclusiva de la Patrística. Aludo a la de Doctor de la Iglesia. Existen, por fortuna, escritores reconocidos en posesión de una enseñanza eminente (eminens doctrina) para la Iglesia, y que han recibido tan honroso título sin ser Padres de la Iglesia: nombres egregios como santo Tomás de Aquino, san Buenaventura, san Anselmo, san Pedro Damián, san Bernardo.
Y de tiempos recientes, san Juan de la Cruz, san Alberto Magno, sin omitir en los actuales a santa Teresa de Jesús y santa Catalina de Siena (declaradas doctoras en 1970 por san Pablo VI) y santa Teresa de Lisieux (en 1997 por San Juan Pablo II), etcétera.
Ceñidos a la Patrística, hubo entre los escritores eclesiásticos antiguos quienes descollaron por agudeza, ingenio, singular erudición eclesiástica y profana, eminente doctrina, en fin. Además, naturalmente de su insigne santidad de vida. Hasta el punto de merecer que la Iglesia los declarase doctores, o sea maestros.
De lo expuesto sale que Padres, lo que se dice Padres de la Iglesia son muy numerosos. Padres Doctores, en cambio, a fecha de hoy, sólo 16. No todo Padre de la Iglesia, pues, goza del título de Doctor de la Iglesia. Por el contrario, todo Doctor de la Iglesia que pertenezca a los ocho primeros siglos del cristianismo, tiene que ser forzosamente Padre de la Iglesia.
Escritores eclesiásticos.- Ya san Jerónimo entendía por estos a quienes disertaron y transmitieron algo de las Escrituras Santas. Lo malo es que dilató mucho el concepto al aceptar no sólo a escritores inspirados, sino a cismáticos y herejes, algunos judíos y Séneca, escritor pagano. Propiamente hablando son los que dentro de límites patrísticos y del seno de la Iglesia escribieron obras teológicas útiles, pero que bien por defecto de ortodoxia, o bien por falta de santidad la Iglesia no concedió su conformidad.
En sus filas habría que admitir a Clemente Alejandrino (considerado santo por un tiempo), Orígenes, Eusebio de Cesarea, Teodoreto de Ciro, Tertuliano, Arnobio, Lactancio, Rufino, entre otros muchos. Decir que son Padres, sería desde luego excesivo.
Escritores cristianos.- Son herejes o cismáticos del tiempo patrístico, v.gr.: Marción, Novaciano, Prisciliano, Arrio, Nestorio, y muchísimos otros. No son Padres, obviamente. La Patrología, empero, los estudia, bien directamente en virtud de sus obras escritas antes de abandonar la Iglesia; bien indirectamente: o sea, con el fin de poder entender más a fondo las obras de los Padres a ellos contemporáneos, por quienes a veces brotaron las obras más trascendentales; bastaría citar a san Ireneo, san Agustín, etcétera.
División de la Patrología. - Discurre según criterios: geográfico, literario, doctrinal, y así seguido. La mayoría de los patrólogos prefieren el cronológico. Esta disciplina, por lo demás, comprende tres épocas:
1.- Formación: Desde los orígenes hasta principios del el s. IV.
2.- Desarrollo: Esplendor patrístico que va desde los inicio del s. IV hasta casi la mitad del s. V.
3.- Decadencia: Desde mediados del s. V hasta casi la mitad del s. VII en Occidente, y del VIII en Oriente.
Los manuales suelen distinguir tres partes. Primera, desde los orígenes hasta el Concilio de Nicea (325). Segunda, desde el Concilio de Nicea (325) hasta el de Calcedonia (451). Tercera, desde el Concilio de Calcedonia (451) hasta las muertes de san Isidoro de Sevilla (+636) y san Juan Damasceno (+749/750).
Los Padres de la Iglesia, en fin, vienen a significar con sus obras que toda página de la Biblia es un canto a Cristo. Así lo insinúa san Agustín, por ejemplo, comentando el hermoso episodio de Jesús y los discípulos de Emaús:
«1. Conviene escuchar con atención -dice- lo que se lee tomado de la Sagrada Escritura, pues mira a nuestra instrucción y a nuestra salvación […] A dos de sus discípulos que encontró yendo de camino [a Emaús], se les ofuscaron los ojos de modo que no lo reconocieron. En consecuencia, los halló sin esperanza alguna de la redención realizada en Cristo. Juzgaban que él ya había sufrido la pasión y que había muerto como un hombre, sin que les pasase por la mente que vivía para siempre en cuanto Hijo de Dios; pensaban que había muerto en la carne de manera que ya no volvería a la vida, como cualquiera de los profetas […].
Entonces les abrió las Escrituras. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les mostró que todo lo que había padecido estaba predicho […] Con posterioridad, también los once creían estar viendo un fantasma. El Señor que se prestó a que le crucificaran, se prestó también a que le tocaran; a que le crucificaran los enemigos, a que le tocaran los amigos, actuando, sin embargo, como médico de todos: de la impiedad de los primeros y de la incredulidad de los segundos […] Con todo, no le pareció suficiente ofrecerse a que lo tocaran, si no confirmaba el corazón de los creyentes con las Escrituras. Pues tenía los ojos puestos en nosotros que íbamos a llegar después. No tenemos nada de él que podamos tocar, pero sí qué leer […].
Si los discípulos creyeron porque lo agarraron y tocaron, ¿qué haremos nosotros? Cristo ya ha subido al cielo y no ha de regresar más que al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos; ¿dónde hemos de apoyar nuestra fe sino en aquello en que, por voluntad del Señor mismo, la apoyaron los que le tocaron? Pues les desentrañó las Escrituras y les mostró que convenía que Cristo padeciese y se cumpliese cuanto está escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Queda incluida la totalidad del texto de las Escrituras. Todo lo contenido en ellas emite el sonido de Cristo [es un canto a Cristo], pero a condición de que encuentre oídos que lo oigan. Y les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Por ello, también nosotros hemos de orar para que abra asimismo la nuestra» [Homilías sobre la Primera Carta de S. Juan a los Partos. Hom. II, 1 (1 Jn 2,12-17) ].
