« Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios »

Lo proclama la fe del «Símbolo de los apóstoles» y lo afirman de igual modo san Marcos (16, 19) y san Lucas (24, 50), quien, por su parte, agrega en el libro de los Hechos, además, el detalle de la nube, tan presurosa ella, rica y lírica en la inmortal Oda de Fray Luis a la Ascensión del Señor. Da pena verla desfigurada por redactores del Oficio de las Horas en la solemnidad de la Ascensión del Señor. Han llegado hasta cortarle las alas sustituyendo, por ejemplo, vuelas por vas:
« ¡Ay! Nube, envidiosa
aun deste breve gozo. ¿Qué te aquejas?
¿Dó vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuan ciegos, ¡ay!, nos dejas! ».
El hecho es que cuarenta días después de la Resurrección —según san Lucas en los Hechos de los Apóstoles—, Jesús sube al cielo, es decir, vuelve al Padre, que lo había enviado al mundo. La Ascensión del Señor marca así el cumplimiento de la salvación iniciada con la Encarnación. Después de haber instruido por última vez a sus discípulos, Jesús, ya digo, sube al cielo (cf. Mc 16, 19). Él entretanto «no se separó de nuestra condición» (cf. Prefacio); de hecho, en su humanidad asumió consigo a los hombres en la intimidad del Padre y así reveló el destino final de nuestra peregrinación terrena. Del mismo modo que por nosotros bajó del cielo y por nosotros sufrió y murió en la cruz, así también por nosotros resucitó y subió a Dios, que por lo tanto ya no está lejano.
San León Magno, el cantor patrístico de la cristología de Calcedonia, explica que con este misterio «no solamente se proclama la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. De hecho, hoy no solamente se nos confirma como poseedores del paraíso, sino que también penetramos con Cristo en las alturas del cielo» (De Ascensione Domini, Tractatus 73, 2.4: ccl 138 a, 451.453).
Por esto, los discípulos, cuando vieron al Maestro elevarse de la tierra y subir hacia lo alto, lejos de sentir desconsuelo, como pudiera uno presumir, experimentaron una gran alegría, y se sintieron impulsados a proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte (cf. Mc 16, 20). Y el Señor resucitado obraba con ellos, distribuyendo a cada uno un carisma propio. Lo escribe también san Pablo: «Ha dado dones a los hombres... Ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y doctores... para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos... a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4, 8.11-13).
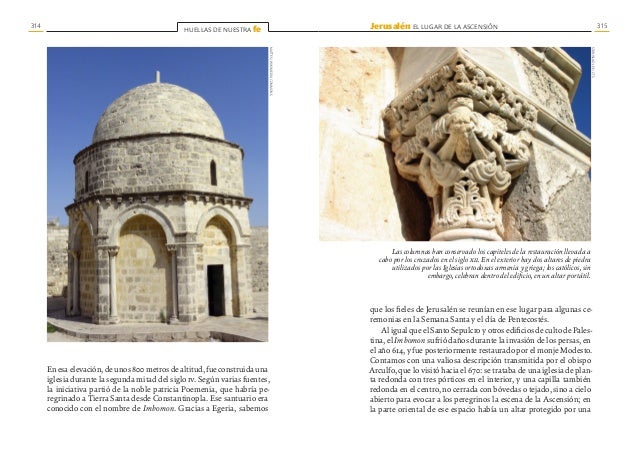
Por supuesto que el dato bíblico es importante, insustituible, definitivo diría yo. Pero la teología no quiere pasar por el misterio sin penetrarlo en lo posible y sin recrearse en él hasta donde sea posible. Dejemos que lo haga esta vez a través de esas dos grandes lumbreras de la patrología latina, que son san Agustín y san León Magno, cuyos comentarios brillan con luz propia y no pequeña intensidad conceptual y mirífico acento.
Empieza el de Hipona preguntándose por la naturaleza de quien fue elevado al cielo para, inmediatamente, adentrarse de lleno en la naturaleza de la Iglesia: « ¿Quién fue elevado al cielo? Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo el Señor? El Señor Jesús. Entonces, ¿vas a separar al hombre de Dios, haciendo de él dos personas, una divina y otra humana, de forma que no sea ya una Trinidad, sino una Cuaternidad? Tú eres un hombre que consta de alma y cuerpo; de la misma manera, Cristo el Señor consta de la Palabra, alma y cuerpo. Pero la Palabra no se alejó del Padre; aunque vino a nosotros, no abandonó al Padre; al mismo tiempo que tomó carne en el seno materno, regía el mundo. ¿Qué fue elevado al cielo sino lo que tomó de la tierra, es decir, aquella carne y aquel cuerpo? Hablando de él, dijo a los discípulos: Palpad y ved, que el espíritu no tiene huesos ni carne, como veis que yo tengo (Lc 24, 39). Demos fe a estas palabras, hermanos; y, aunque resolvamos trabajosamente los problemas que los filósofos plantean, retengamos sin dificultad para la fe lo que en el Señor se nos ha manifestado. Charloteen ellos; creamos nosotros » (Sermón 242, 6).
«La Ascensión del Señor –dice, por su parte, san León Magno-- aumenta nuestra fe. Porque hoy es el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo, por encima de todos los ejércitos celestiales…hasta compartir el Trono de Dios Padre… Todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales; y para que nuestra fe fuese más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción, de modo que, en adelante, nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta instrucción... (Por eso) el Hijo del hombre se mostró, de un modo más excelente y sagrado, como Hijo de Dios, al ser recibido en la gloria de la majestad del Padre, y, al alejarse de nosotros por su humanidad, comenzó a estar presente entre nosotros de un modo nuevo e inefable por su divinidad» (Sermón 2).
El de Hipona reitera con sublime exhorto: «Nuestro Señor Jesucristo ha subido hoy al cielo; suba con él nuestro corazón» (Sermón 263 A, 1). El litúrgico sursum corda del sacerdote a los fieles al iniciar el Prefacio aquí se hace inevitable. Se trata de un subir que trae a la mente otras grandiosas verdades de teología espiritual: Así como él ascendió sin alejarse de nosotros, nosotros estamos ya allí con él, aun cuando todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que nos ha sido prometido. Más aún: No se alejó del cielo cuando descendió hasta nosotros; ni de nosotros cuando regresó hasta él. Bajó del cielo por su misericordia, pero ya no subió él solo, puesto que nosotros subimos también con él por la gracia. «No se trata de diluir la dignidad de la cabeza en el cuerpo, sino de no separar de la cabeza la unidad del cuerpo» (Sermón 263 A, 2).
La Ascensión, siendo así, nos dice que en Cristo nuestra humanidad es llevada a la altura de Dios. De modo que cada vez que rezamos, la tierra se une al cielo. Y como el incienso, al quemarse, hace subir hacia lo alto su humo, así cuando elevamos al Señor nuestra oración confiada en Cristo, esta atraviesa los cielos y llega a Dios mismo, que la escucha y acoge. En la célebre obra de san Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, leemos que «para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro corazón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra oración en aquella cosa que es más gusto de Dios; porque entonces no sólo dará lo que le pedimos, que es la salvación, sino aun lo que Él ve que nos conviene y nos es bueno, aunque no se lo pidamos» (Libro III, cap. 44, 2: BAC 15, Madrid 1964 [5ª ed.], p. 635).
La Ascensión de Cristo significa, en primer lugar, la toma de posesión del Hijo del hombre crucificado y resucitado de la realeza de Dios sobre el mundo. Más todavía: En la página de los Hechos de los Apóstoles se dice ante todo que Jesús «fue elevado» (Hch 1, 9), y luego se añade que «ha sido llevado» (Hch 1, 11). El acontecimiento no se describe como un viaje hacia lo alto, sino como una acción del poder de Dios, que introduce a Jesús en el espacio de la proximidad divina. La presencia de la nube que «lo ocultó a sus ojos» (Hch 1, 9) hace referencia a una antiquísima imagen de la teología del Antiguo Testamento, e inserta el relato de la Ascensión en la historia de Dios con Israel, desde la nube del Sinaí y sobre la tienda de la Alianza en el desierto, hasta la nube luminosa sobre el monte de la Transfiguración. Presentar al Señor envuelto en la nube evoca, en definitiva, el mismo misterio expresado por el simbolismo de «sentarse a la derecha de Dios».
En el Cristo elevado al cielo el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios; el hombre encuentra, ya para siempre, espacio en Dios. El «cielo», la palabra cielo aquí no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime: indica a Cristo mismo, la Persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad, Aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con él. Por tanto, la solemnidad de la Ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros.
Desde esta perspectiva comprendemos por qué el evangelista san Lucas afirma que, después de la Ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén «con gran gozo» (Lc 24, 52). La causa de su gozo radica en que lo que había acontecido no había sido en realidad una separación, una ausencia permanente del Señor; más aún, en ese momento tenían la certeza de que el Crucificado-Resucitado estaba vivo, y en él se habían abierto para siempre a la humanidad las puertas de Dios, las puertas de la vida eterna. En otras palabras, su Ascensión no implicaba la ausencia temporal del mundo, sino que más bien inauguraba la forma nueva, definitiva y perenne de su presencia, en virtud de su participación en el poder regio de Dios.
Precisamente a sus discípulos, llenos de intrepidez por la fuerza del Espíritu Santo, corresponderá hacer perceptible su presencia con el testimonio, el anuncio y el compromiso misionero. También a nosotros la solemnidad de la Ascensión del Señor debería colmarnos de serenidad y entusiasmo, como sucedió a los Apóstoles, que del Monte de los Olivos se marcharon «con gran gozo». Al igual que ellos, también nosotros, aceptando la invitación de los «dos hombres vestidos de blanco» (Hch 1, 10), no debemos quedarnos mirando al cielo, sino que, bajo la guía del Espíritu Santo, debemos ir por doquier y proclamar el anuncio salvífico de la muerte y resurrección de Cristo. Nos acompañan y consuelan sus mismas palabras, con las que concluye el Evangelio según san Mateo: «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).
El carácter histórico del misterio de la resurrección y de la ascensión de Cristo nos ayuda a reconocer y comprender la condición trascendente de la Iglesia, la cual no ha nacido ni vive para suplir la ausencia de su Señor «desaparecido», sino que, por el contrario, encuentra la razón de su ser y de su misión en la presencia permanente, aunque invisible, de Jesús, una presencia que actúa con la fuerza de su Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que la Iglesia no desempeña la función de preparar la vuelta de un Jesús «ausente», sino que, por el contrario, vive y actúa para proclamar su «presencia gloriosa» de manera histórica y existencial.
Desde el día de la Ascensión, toda comunidad cristiana avanza en su camino terreno hacia el cumplimiento de las promesas mesiánicas, alimentándose con la Palabra de Dios y con el Cuerpo y la Sangre de su Señor. Esta es la condición de la Iglesia —nos lo recuerdan san Agustín, san Pablo y el concilio Vaticano II—, mientras «prosigue su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios [san Agustín: ciu. Dei 18, 51,2], anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva [1Co 11, 26]» (LG, 8). (Benedicto XVI, Solemnidad de la Ascensión del Señor: 24.5. 2009).
La Ascensión del Señor es, pues, al mismo tiempo, despedida (fin del tiempo pascual), elevación (misterio de glorificación) y promesa (misterio de presencia): «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). No retorna, por tanto, Jesús al cielo sin más, sino que cumple una nueva misión: estar presente en la Iglesia por medio del Espíritu Santo y retornar al final de los tiempos. Entre Ascensión y retorno de Jesús está el tiempo de la Iglesia para creer y esperar, esperar y celebrar, celebrar y amar.
