Sinodalidad eclesial: Importancia, problemas y sugerencias Faus: "La sinodalidad será difícil. No esperemos de ella ventajas propias sino más gloria de Dios"

La sinodalidad, o el camino conjunto de la Iglesia es posible porque, como decía un viejo título de Rafael Sivatte: Dios camina con su pueblo
La Igleisa no es una democracia porque está sometida a la Palabra de Dios. Pero mucho menos es una monarquía absoluta. Eso último es una de las herejías más grandes
La sinodalidad no significa que las cosas vayan a ser más fáciles y más cómodas para nosotros. Al contrario: serán más arduas y más difíciles. La sinodalidad significa que la Iglesia será más conforme con la voluntad y con el ser de Dios que es “Comunión Infinita” (Padre, Palabra y Espíritu).
Es normal que cuando muchos caminan juntos, unos tiendan a correr demasiado y otros a quedarse rezagados
La sinodalidad no significa que las cosas vayan a ser más fáciles y más cómodas para nosotros. Al contrario: serán más arduas y más difíciles. La sinodalidad significa que la Iglesia será más conforme con la voluntad y con el ser de Dios que es “Comunión Infinita” (Padre, Palabra y Espíritu).
Es normal que cuando muchos caminan juntos, unos tiendan a correr demasiado y otros a quedarse rezagados
“No hay cosa más bonita que mirar a un pueblo reunido”. Este canto final de la misa nicaragüense podría ser el himno de la sinodalidad eclesial. O aquella bella marcha lenta de Aimé Duval: “tout au long des longues, longues plaines, peuple immense avance lentement. Tout au long des longues, longues plaines, peuple immense va chantant”[1]. Tres cosas me parecen importantes en esa letra: El sujeto de la sinodalidad es inmenso; por eso camina lentamente, pero camina cantando.
Pero antes de ponernos a cantar, quizá convenga una fundamentación teológica de esa sinodalidad o “comunión de caminantes” que llamamos Iglesia.
1.- Comunión.
La sinodalidad, o el camino conjunto de la Iglesia es posible porque, como decía un viejo título de Rafael Sivatte: Dios camina con su pueblo. Ese caminar de Dios con nosotros fundamenta y define ese camino conjunto (o sinodalidad) que es la Iglesia. Desde aquí se iluminan algunas frases que hemos oído varias veces.
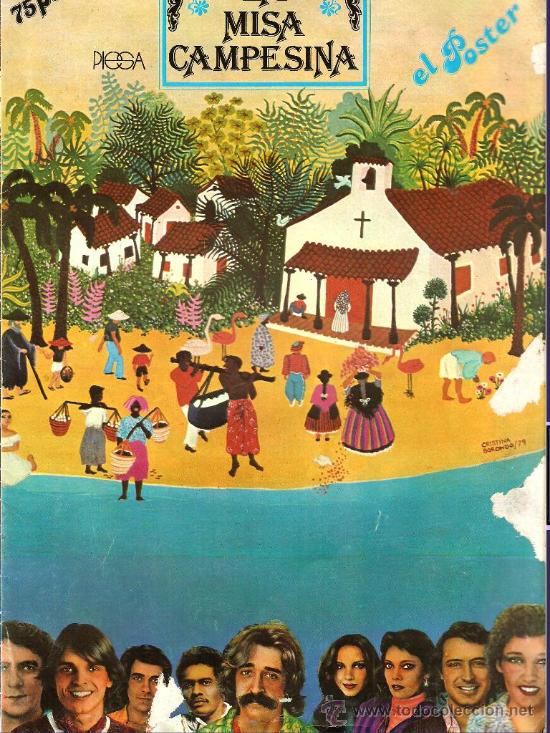
“La Iglesia no es una democracia”: pocas frases se han dicho que sean, a la vez, más verdaderas y más heréticas que esta. Ahí se muestra la ambigüedad de todo lenguaje.
La Iglesia no es una democracia porque en ella no tiene el pueblo la palabra última y definitiva: la Iglesia está sometida a la Palabra y a la revelación de Dios, a la voluntad de Aquel que es el Señor de todo y de todos.
Pero que la Iglesia no sea una democracia no significa que sea una monarquía absoluta. Y ese es el sentido herético que dan a esta frase los que apelan a ella. Las dos palabras que definen a la iglesia son la koinonía y la sinodalidad. La primera significa comunión en el ser, la segunda significa comunión en el caminar y, por tanto, en el obrar.
Koinonía (de koynós: común) es una palabra hermana del comunismo. Por eso no es extraño que a los eclesiásticos más auténticos (desde Helder Camara a Msr. Romero y a Francisco) se les acuse de comunistas. Y sin embargo, hay una diferencia importante: el comunismo es una comunión impuesta a la fuerza y desde fuera. Es, por tanto, una comunión falseada. La koinonía es una comunión buscada libremente (y dificultosamente) por todos y desde dentro. La koinonía es pues el verdadero comunismo.
Y curiosamente, lo que molesta a quienes tachan de comunistas a algunos cristianos, no es el autoritarismo de estos (que nunca lo hubo) sino su pretensión de comunión total. Critican porque ellos padecen una especie de autismo (individual o grupal) que les vuelve autoritarios cuando mandan y rebeldes cuando han de obedecer. Desgraciadamente durante estos días estamos viendo claros ejemplos de eso en la oposición a Francisco de muchos eclesiásticos.
El Vaticano II insistió en la Iglesia como comunión. Es por tanto lógico que ahora, en un segundo paso, se hable y se luche por la sinodalidad en la Iglesia: que la comunión en el ser, se despliegue en la comunión en el hacer.

Aclarado esto, quisiera proponer, como paso al punto siguiente, una reflexión que me parece muy humana y necesaria.
La sinodalidad no significa que las cosas vayan a ser más fáciles y más cómodas para nosotros. Al contrario: serán más arduas y más difíciles. La sinodalidad significa que la Iglesia será más conforme con la voluntad y con el ser de Dios que es “Comunión Infinita” (Padre, Palabra y Espíritu).
Una imagen bíblica de la sinodalidad puede ser el pueblo judío caminando por el desierto: la Iglesia camina también por el desierto de la historia, pero sabe que va hacia una “tierra prometida”. Y es precisamente en ese caminar conjunto donde aparece la palabra hebrea qahal (asamblea) que luego fue traducida al griego como ekklesía.
Si Moisés, con Aarón y su grupo, hubiesen caminado solos, habrían llegado mucho antes a la tierra prometida, pero, seguramente el pueblo no habría llegado nunca. Moisés tuvo la grandeza de hacer que todo el pueblo llegara hasta la meta de su peregrinación por el desierto. Pero eso le supuso no entrar él en la tierra prometida.
Una advertencia parecida nos la ha dado a todos los españoles la democracia: cuando la reclamábamos en tiempos de Franco, pensaban muchos que así iba a ser todo más cómodo. Y ha resultado que no: por eso estamos hoy peleándonos constantemente, incapaces de convivir y desengañados de la democracia. Porque lo más bello es también más difícil.
Cuidado pues con la sinodalidad. Bienvenida sea por fin, pero solo si estamos dispuestos a pagar su precio. En comunidades de tres o cuatro personas es más fácil caminar y actuar juntos. En una comunidad de más de mil millones nunca se hará plenamente la voluntad propia.

Escribí otra vez que el gran milagro de la democracia es que nos enseña a perder. Con la sinodalidad eclesial pasará eso mismo. Pero la gracia (y lo asombroso) de la comunión es que puedes perder y seguir contento. Como puedes ganar alguna vez y no por eso sentirte superior a nadie.
Me recuerda esto una anécdota que viví en el norte de Nicaragua (ya no sé si era Ocotal o Estelí) en 1980, cuando aquella magnífica campaña de alfabetización del primer sandinismo. Un chaval me explicaba entusiasmado lo bonito que iba a ser el futuro de Nicaragua y la de maravillas que iban a realizarse. De vez en cuando yo intentaba advertirle de que las cosas podrían no ser tan fáciles: EEUU tenía mucho poder, podrían sobrevenir bloqueos, la “Contra” estaba armándose, los nueve comandantes (tan unidos durante la guerra) podrían pelearse ahora… Hasta que llegó un momento en que el pobre chaval interrumpió la conversación y me dijo medio gritando “vos sos un matizón”. Nos reímos luego y quedamos tan amigos. Pero últimamente me he acordado y preguntado qué será de él, ahora que tendrá ya unos 57 años. Me gustaría mucho volver a contactarle. Pero sería un milagro que leyera estas líneas y se acordara de la anécdota.
En cualquier caso: la sinodalidad será difícil. No esperemos de ella ventajas propias sino más gloria de Dios. Como se decía hace años por América Latina, el Reino que buscamos es el de Dios, no el nuestro. Y ahora queda por ver lo que esto implica.
2.- Camino.
Como ya se ha dicho, la sinodalidad no se limita a estar juntos, sino que busca caminar juntos. Ahora bien: es normal que cuando muchos caminan juntos, unos tiendan a correr demasiado y otros a quedarse rezagados. Jesús en los evangelios muestra una cierta tendencia a no dejar a nadie atrás: al menos cuando se trata de enfermos, hace parar a la comitiva y espera a que el enfermo pueda acercarse…
Personalmente, este valor de la sinodalidad me deja una pregunta incómoda: aun sintiéndome muy distante de ese grupo de cardenales y obispos contrarios a Francisco, me pregunto qué hay que hacer con ellos. Simplemente ¿hay que dejarlos que se pudran? ¿O hay que mirar de hacer algo por ellos? Y me hago esta pregunta consciente de que, si fueran ellos los que están en el poder, no me tratarían a mí de esa manera: demasiadas veces lo han demostrado ya. Pero aquí está la gracia de ese gran principio paulino de responder al mal con bien, y no con mal: gran principio, pero que implica que ser cristiano es jugar siempre con desventaja.

Es decir: los débiles y los hostiles son los primeros en hacer difícil ese camino conjunto que llamamos sinodalidad. Alguna vez, ambos grupos se identificarán, pero muchas otras veces no: se puede ser hostil al ritmo del camino conjunto por falta de fuerzas, pero también por exceso (es decir: por la derecha o por la izquierda si queremos un lenguaje más claro). Los lefebvrianos lo son hoy por lo primero. Los “viejos católicos” nacidos tras el Vaticano I, lo fueron por lo segundo.
En cambio, fue admirable el empeño de Pablo VI porque los documentos del Vaticano II tuvieran una aprobación cercana a la unanimidad. A veces, a costa de aguarlos un poco, pero sin que eso luego haya molestado demasiado. Un proceder totalmente contrario al seguido con la “Humanae Vitae”, donde se apartó del parecer de más del 90 % de la comisión nombrada para estudiar el problema. ¡Cuanto mejor hubiera sido al menos un silencio paciente!
Pero no está aquí toda la dificultad: el Primer Testamento bíblico es un ejemplo eximio de que todo grupo que camina puede necesitar quien lo empuje, pero puede tropezarse también con quien lo manipule. En lenguaje bíblico podríamos hablar de verdaderos y falsos profetas. Pero, como los falsos profetas veterotestamentarios actúan generalmente con oráculos ante los reyes, y esto no es hoy nuestro caso, prefiero hablar simplemente de profetas y manipuladores (quizás inconscientes).
Es otra de las repetidas experiencias humanas cómo en todos los grupos que quieren ser más horizontales o más democráticos, aparecen lo que podríamos llamar “líderes ocultos” que pretenden que su propio camino sea el de todos, en vez de buscar un camino tejido entre todos: ya no se trata de “caminar conjuntos” (syn-odos) sino de que se camine “tras ellos”.

Y la cosa se complica porque todo camino largo suele necesitar motores: los verdaderos profetas que despiertan, empujan y animan. Pero esa necesidad tropieza por lo general con la aparición de los profetas falsos o manipuladores. Gentes que tienen un don especial para “acaparar lenguajes”, dejando una sensación ambiental de que su discurso es el único posible, y facilitando así un calificativo negativo para cualquier otro discurso; o suscitando silencios temerosos que tienen más de miedo o de inseguridad, que de verdadero asentimiento.
Este fenómeno no es exclusivo de la Iglesia. Existe en todos los grupos humanos y es posible detectarlo muchas veces también en la política[2]. Y no estoy queriendo decir que las propuestas de estos falsos profetas sean siempre falsas: a veces pueden ser las más acertadas aunque no sean las más compartidas, o pueden ser las más radicales aunque no sean las más oportunas. También, desde luego, pueden ser las más egoístas y menos comunitarias.
¿Cómo distinguir entonces al verdadero profeta del manipulador? ¿Al que busca cumplir la voluntad de Dios del que busca imponer su propia voluntad (quizá desde la buena fe de que esa es la voluntad actual de Dios)? Me vienen ganas de decir que por su paciencia, que no dejará de ser una paciencia impaciente. Pero la pregunta no se agota en el pensar, sino que pasa necesariamente al obrar: ¿qué hacer entonces?
3.- Discernimiento.
Es, ante este problema tan serio, donde se hace imprescindible un verdadero discernimiento de espíritus, tanto individual como comunitario. Recordando que cosas necesarias solo se consiguen a veces a largo plazo, por aquello tan teresiano de que la verdad puede padecer más no perecer… Y que, como testifica la historia, los verdaderos profetas acaban triunfando, pero no de entrada sino tras un largo proceso, bien doloroso a veces.
Pues bien: hoy que tanto se habla del discernimiento comunitario, puede ser útil releer la crónica del mal llamado Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos. Lo importante no son las palabras de Pedro y Santiago (todas las palabras acaban quedándose cortas) sino la actitud de profunda honestidad de ambos personajes. Veámosla.

Pedro tiene la honradez de reconocer dos cosas: que no se puede imponer “un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar” (15,10). Y además, que estamos viendo cómo Dios “ha dado el Espíritu a los paganos lo mismo que a nosotros” (15,8). ¡Qué distinta hubiese sido la primera actitud de los católicos ante las iglesias separadas (y luego ante las otras religiones y el ateísmo, aunque aquí las conductas ya fueron más matizadas) si hubiésemos sabido reconocer que Dios también les había dado algo de su Espíritu!
A su vez, Santiago, por conservador que pudiera ser, no puede menos de reconocer que si Dios se ha creado un pueblo suyo, no lo hizo desde la nada, sino “desde los paganos” y “para que busquen al Señor todos los demás hombres” (Hchs 15, 14.17). Concedido esto, solo aboga para que no haya una contradicción palmaria entre las prácticas que van a aceptarse y “lo que se lee cada sábado en las sinagogas” (15,21). Quizás así tranquilizó Santiago a la parte más conservadora de la Asamblea.
Y (como dice el decreto final) esa Asamblea cree que decide “con el Espíritu Santo”. En ese decreto final hay cosas que pronto quedarían caducas: no comer carnes sacrificadas a los ídolos (que era visto por algunos como idolatría)[3], y no beber sangre porque se la consideraba como sede de la vida (15, 28.29). Esas prácticas irán cayendo por sí mismas. Pero lo que se salvó al integrar a Santiago fue todo el sentido social del Primer Testamento, que destila la carta a él atribuida: un legado importantísimo hoy, y que Pablo podría descuidar desde su obsesión por la igualdad entre judíos y paganos (como descuidó también el tema de la igualdad de la mujer que él mismo proclamaba)[4]. Por eso, el mismo Pablo reconoce que, cuando le dieron la libertad para caminar como anhelaba, le pidieron que “no se olvidara de los pobres” (Gal 2, 10), y añade que ha procurado cumplir eso con esmero: la colecta de las iglesias griegas para las judías, que estuvo a punto de costarle le vida a Pablo, puede ser un ejemplo de eso.
4.- Caminar con los pobres y con los últimos.
Esa condición que se le puso a Pablo para que pudiera caminar junto con ellos, puede darnos también un último y decisivo criterio de discernimiento. Para verlo, permítaseme, en un pequeño paréntesis, echar una mirada a momentos muy evangélicos de la Iglesia del pasado, de los que creo que podemos aprender algo muy importante para hoy.

En los comienzos de la teología de la liberación, se oyeron algunas críticas a san Pedro Claver porque se había limitado a ayudar a los esclavos, en vez de luchar contra la esclavitud. Por supuesto, ayuda asistencial y justicia social no pueden contraponerse. Hambre de justicia y misericordia deben ser dos caras de la misma moneda: pues la única verdadera misericordia es la que llega hasta el hambre de justicia, y toda hambre de justicia que no brote de la misericordia acabará convirtiéndose en sed de venganza[5].
Pero una cosa son las tareas necesarias y otra las posibilidades concretas de una hora histórica determinada y de una sola persona. La grandeza de Pere Claver está en esa sencilla decisión de: como no puedo acabar con la esclavitud, me haré “esclavo de los esclavos”. Lo que eso le supuso (incluso por parte de sus compañeros de comunidad jesuítica) lo hemos sabido más tarde y no del todo. Era “locura y escándalo” que aquella iglesia jesuítica de Cartagena de Indias estuviese sucia y maloliente por culpa de los negros, alejando a las grandes señoras, tan católicas ellas.
Sin embargo, esa actitud de Pedro Claver es lo que mejor refleja la conducta de Dios ante la maldad humana y la forma como Dios “camina con su pueblo”: no quitarnos la libertad, sino someterse a nuestro pecado. Ese es el significado de la crucifixión de Jesucristo que la convierte en factor imprescindible de nuestro conocimiento de Dios: un factor que nos resulta también loco o escandaloso, pero que infunde un verdadero vértigo positivo a la relación del hombre religioso con el misterio infinito que llamamos Dios. Ahí se acaba la mera religión y nos sentimos invitados al abismo sobrecogedor de la fe.
Un gesto semejante al de Claver es el de Vicente de Paul cuando, viendo cómo azotaban a los remeros se pone él a remar en el lugar de uno de ellos. O el del otro catalán Pedro Nolasco, que empezó creando empresas para, con los beneficios, irse a rescatar a los cautivos de los moros: así nacieron los mercedarios que luego llegan a quedarse ellos mismos como esclavos, en lugar del que liberan.

Desde aquí podrá suceder a veces que nuestra sinodalidad parezca loca o escandalosa. Pero si san Pablo decía que el Salvador que anunciamos los cristianos es igualmente “locura y escándalo”, no dejaba de añadir que es también sabiduría y fuerza de Dios (cf. 1 Cor 1,18). Y a veces son perceptibles destellos de esa sabiduría: entre las pocas palabras que nos han quedado de Pere Claver está aquella de que, bajo vestidos limpios y lujosos puede haber almas muy sucias, mientras que a veces, bajo cuerpos sucios y malolientes, hay almas muy hermosas[6].
Esclavo de los esclavos Claver, cautivo por los cautivos Pedro Nolasco. Víctima de los malvados el Dios de Jesucristo. Caminando sin excluir a nadie, la Iglesia de Jesucristo. En situaciones así (que no son exclusivas de hoy) sentimos con frecuencia el silencio de Dios y preguntamos dónde está Dios. La respuesta ya es vieja: con las víctimas y en el trabajo por ellas. Y no deja de tener su gracia que, mientras los catalanes tienen fama de peseteros y de que “el negoci es el negoci”, dos de sus santos más significativos sean ejemplos del más absoluto desprendimiento.
En esa misma dirección, Juan Pablo II se atrevió a escribir que el mejor título y el único digno para el sucesor de Pedro es el de “siervo de los siervos de Dios”. Eso queda muy bonito para una encíclica. Pero nosotros preferiremos seguir llamándole “santo padre”, que resulta mucho más tranquilizador y más burgués.
5.- Conclusión.
Me atrevería a pensar que toda la sinodalidad eclesial tiene ahí un buen paradigma. Pero eso de ningún modo significa que la atención a los últimos haya de suponer un freno al progreso de la Iglesia. Significa más bien que los primeros han de procurar que su progreso riegue y fecunde a los últimos; y que estos han de interpelar y dar paciencia a los que van delante. Podrá implicar resoluciones que unas veces serán para unos como un frenazo y otras serán como un acelerón brusco para otros. Pero ambos podrán seguir entonando el canto final de la misa nica con que abrimos estas reflexiones: “no hay cosa más bonita que escuchar, en el canto de todos, un solo grito inmenso de fraternidad… Y ahora que regrese a mi lugar, repleto de alegría, voy a vivir mi vida con más devoción”.
De "Razón y Fe" (noviembre-diciembre 2021)

[1] “A lo largo de largas llanuras avanza lentamente un pueblo inmenso. A lo largo de largas llanuras, ese inmenso pueblo va cantando”.
[2] Sobre ese tipo de silencios me parece magnífico y muy honesto el estudio de Edurne Portela (El eco de los disparos) a propósito de los silencios en Euskadi cuando la barbarie de ETA.
[3] Problema con el que Pablo hubo de enfrentarse también en varias de sus comunidades y donde es ejemplar su empeño por mantener, a la vez, la libertad cristiana y la paciencia con el débil de espíritu,
[4] Es por eso peligroso y cómodo el recurso de Lutero de declarar “no canónica” la carta de Santiago, porque no veía manera de integrarla con la doctrina paulina de la justificación, tan vital para él. Ojalá quedara claro para siempre que esos recursos impacientes son de épocas definitivamente superadas.
[5] Ver el comentario a las bienaventuranzas en ¿Apocalipsis hoy? Contra la entropía social. Santander 2019, páginas 265ss.
[6] Ver la cita más extensa en P. M. Lamet, Un cristiano protesta, Barcelona 1980, p. 255.
Etiquetas
