«El que no está contra nosotros, está por nosotros»

Se lo dijo Jesús al apóstol Juan en línea con la frase de Moisés a Josué, ambas de aplicación ecuménica. De salida, pues, cumple tener bien asumido que el Espíritu Santo «sopla donde quiere» (Jn 3, 8). Pero vayamos por partes.
Moisés designa a setenta ancianos para que le acompañen en la guía del pueblo. De pronto, el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre ellos y rompen a profetizar. Fuera de allí, entre tanto, el mismo Espíritu Santo viene sobre dos personas extrañas, no designadas por Moisés. Josué le dice entonces a Moisés: «¡Prohíbeselo!». Pero éste responde: «¿Es que estás tú celoso por mí? ¡Quién me diera que todo el pueblo de Yahveh profetizara porque Yahveh les daba su espíritu!» (Nm 11,29).
El Evangelio, por su parte, narra la escena del Discípulo Amado. Este ha visto a alguno que sin ser de su grupo lanzaba demonios en nombre de Jesús y se lo ha prohibido. Hecho lo cual, va y se lo refiere al propio Jesús, de quien recibe esta respuesta: «No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros» (Mc 9,39-40). Ambos episodios suelen invocarse mucho en el ecumenismo.
¿Qué pensar, pues, de quienes, fuera de la Iglesia, hacen algo bueno y presentan manifestaciones del Espíritu, sin creer aún en Cristo ni adherirse a la Iglesia? Algunos cristianos tradicionalistas vagan desconcertados a causa de las recientes aperturas sobre este tema, y objetan: «Si también los ateos pueden aspirar a la salvación eterna, dado que viven según una conciencia recta; si es verdad, como ciertos teólogos aseguran, que hay esperanza de salvación para quien tenga fe, sea éste musulmán o hebreo, sea lo que sea, ¿por qué Jesús ha dicho «Quien cree en mí se salvará» (cf. Jn 11, 25-26)?
Lo curioso es que esta doctrina no es sólo de algún teólogo aislado, sino del mismo Vaticano II. «Debemos creer –afirma el Concilio-- que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual» (GS, 22) y, por lo tanto, de estar salvados. Pero hay más: ni siquiera es doctrina inventada por el Concilio, ya que la Escritura contiene afirmaciones significativas al respecto: «Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (1 Tm 2,4); Y también: «Es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes» (1 Tm 4,10). ¡Principalmente, por tanto, no exclusivamente de los creyentes!
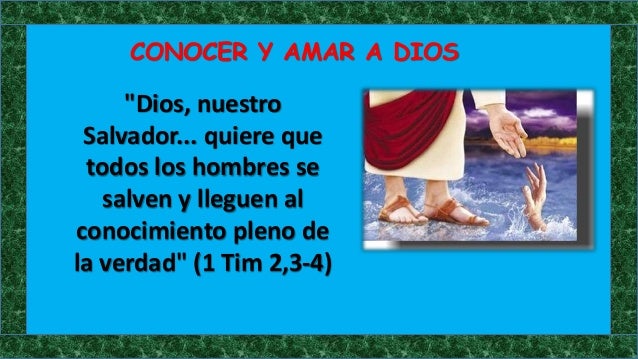
La teología siempre admitió la posibilidad para Dios de salvar a algunas personas por vías extraordinarias, fuera de las ordinarias, como son la fe en Cristo, el bautismo y la pertenencia a la Iglesia. Esta certidumbre, sin embargo, se ha confirmado en la época moderna después de que los descubrimientos geográficos y posibilidades de comunicación entre los pueblos han obligado a tener presente que había muchísimas personas, sin culpa alguna, que no habían oído nunca el anuncio del Evangelio o lo habían oído de modo incorrecto a través de conquistadores o colonizadores sin escrúpulos, que hacían difícil aceptarlo, incluso una vez conocido.
¿Ha cambiado, entonces, nuestra fe cristiana? En absoluto, pues continuamos creyendo que Jesús es, objetivamente y de hecho, el Mediador y Salvador único de todo el género humano --también que quien no lo conoce, si se salva, se salva gracias a él, esto es, a su muerte redentora-- y que también éstos, sin pertenecer a la Iglesia visible, están objetivamente «orientados» hacia ella, forman parte de la Iglesia más amplia, sólo por Dios conocida. Preciso es, por ende, distinguir entre no creyente y no creyente, entre ateo y ateo.
Por de pronto, la salvación no está asegurada para nadie. Cada uno se la debe currar cooperando, explícita o implícitamente, con la gracia. En el texto arriba citado, Jesús parece exigir a estas personas «de fuera»: que no estén en «contra» de él, esto es, que no combatan positivamente la fe y sus valores ni se pongan voluntariamente contra Dios. Eso por un lado. Y por otro, que, si no están en disposición de servir y amar a Dios, al menos sirvan y amen a su imagen, que es el hombre, especialmente al pobre.
De ahí que nuestro fragmento, hablando aún de los de fuera, agregue: «Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa» (Mc 9,41). Aquí se supone que hagan el bien a cualquiera «porque es de Cristo»; pero, en la famosa página del juicio final (cf. Mt 25,31ss.), ni siquiera este inciso figura. Quien haya dado de comer a un hambriento o visitado a un enfermo, por estar hambriento o enfermo, escuchará el «Venid, benditos de mi Padre... a mí me lo hicisteis» (Mt 25,34-40).
La fe es importantísima, desde luego; pero anda que la caridad… En el amor está implícita una forma de fe porque «Dios es Amor» (1 Jn 4,9) y quien ama «ha pasado de la muerte a la vida» (Jn 5,24). El Vaticano II indica esta categoría especial de no creyentes con la expresión, ya común, de «hombres de buena voluntad». Ahora bien, aclarada la doctrina, no estará de más añadir, por ejemplo, el planteamiento interior, la psicología de nosotros, los creyentes.
El contraste entre el planteamiento de Josué y el de Moisés, en la primera lectura, y el de Juan y de Cristo, en el fragmento evangélico, salta a la vista: los discípulos se muestran en ambos casos exclusivistas. Razonan con el esquema «Quien no está con nosotros está en contra nuestra». Moisés y Jesús, en cambio, utilizan otro esquema: «Quien no está contra nosotros está con nosotros». ¿Y qué decir de todo privilegio y toda ventaja del creyente en Cristo? Porque de no ser así, ¿«para qué sirve actuar como valientes cristianos...?».
Es evidente que debiéramos alegrarnos inmensamente ante estas nuevas aperturas de la teología católica. ¡Saber que también nuestros hermanos de fuera tienen, al menos, la posibilidad de salvarse! ¿Qué hay de más liberador y qué confirma mejor la infinita magnificencia de Dios? Debiéramos hacer nuestro, por supuesto, el deseo de Moisés: «¡Ojalá que todo el pueblo de Yahveh profetizara porque Yahveh les daba su espíritu!» Veamos, pues, qué puede haber de obstáculo para nosotros los creyentes en aceptar esta visión más amplia y positiva de la salvación.
En nosotros prevalece a menudo una visión aritmética, según la cual la religión es fundamentalmente cosa de deberes a cumplir, méritos a adquirir y recompensas a obtener. Pero por ese camino sí que llega a ser en extremo difícil aceptar el estar metidos en una paridad con quien no ha hecho nada de todo esto. Es la crítica que plantean al dueño de la viña los trabajadores de la primera hora, viendo que se les da la misma paga que a los de la hora undécima: «¡Estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor!» (Mt 20,12). Lo que pasa es que ahí no prima la clave aritmética, sino la voluntad salvífica y la generosidad de Dios, que quiere dar a todos el mismo salario.
Ocurre, por otra parte, que el cristianismo no es sobremanera cuestión de deberes y obligaciones a realizar. Es gracia; es un don. No algo que nosotros hacemos por Dios, sino que Dios ha hecho ya por nosotros. Inmenso privilegio el nuestro: haber conocido de cerca a Cristo, a su Evangelio, a su amor. Por lo cual, nos debiéramos compadecer de quienes en vida no han tenido este privilegio y no envidiarles o estar celosos de ellos.

Puede que más de uno se haga esta pregunta de pura lógica: ¿debemos entonces dejar tranquilo a cada uno en la torre de marfil de su convicción, o sea no evangelizar más, no promover la fe en Cristo y la adhesión a la Iglesia, dado que estas gentes se pueden salvar también de otros modos? ¿Estar de brazos caídos? Desde luego que no. Cumple, más bien, proceder, como decía san Pedro, «con dulzura y respeto» (1 Pe 3,16); sin dejar «tranquilos» precisamente a nadie, si por tranquilo se entiende indiferente.
Parémonos más, mucho más, en el motivo positivo que en el negativo. El negativo es: «Creed en Jesús, porque quien no cree en él será condenado para siempre»; el positivo, en cambio, es: «Creed en Jesús, porque es maravilloso creer en él, conocerle, tenerle junto a nosotros como Salvador, en la vida y en la muerte».
Jesús limpia nuestros ojos para que miremos también a estas personas: para que las acojamos y ensanchemos el horizonte de nuestra mirada, con humildad respecto a nosotros mismos, compartiendo siempre un mismo nexo de comunión, una misma fe, una misma orientación, o sea caminando juntos, en definitiva, hacia la perfección del amor a Dios y al prójimo.
Esta manera de vivir nuestra vocación de «Iglesia» nos invita a revisar con la coherencia con que asumimos esta apertura de Jesucristo. La cosa no tiene vuelta de hoja: mientras haya «otros» que nos «molesten» porque hacen lo mismo que nosotros, tendremos a la vista un claro indicio de que todavía el amor de Cristo no nos impregna hasta el fondo, y nos pedirá, además, la «humildad» de aceptar, de asumir, que no agotamos «toda la sabiduría y el amor de Dios». En resumen, aceptar que somos aquellos que Cristo escoge para anunciar a todos que la humildad es el camino para acercarnos a Dios.

Así obró Jesús desde su Encarnación, acercándonos al máximo la majestad de Dios en la pequeñez de los pobres. Dice el Crisóstomo que «Cristo no se contentó con padecer la cruz y la muerte, sino que quiso también hacerse pobre y peregrino, ir errante y desnudo, ser arrojado en la cárcel y sufrir las debilidades, para lograr de ti la conversión».
Si nada dejó pasar por alto Cristo para que vivamos el amor con los demás, tampoco dejemos nosotros de aceptar al que es diferente en la manera de vivir su vocación de Iglesia, pues «el que no está contra nosotros, está por nosotros» (Mc 9,40), máxima ecuménica, ésta, de oro para resolver, por ejemplo, el problema del proselitismo.
