«Pedid y se os dará»
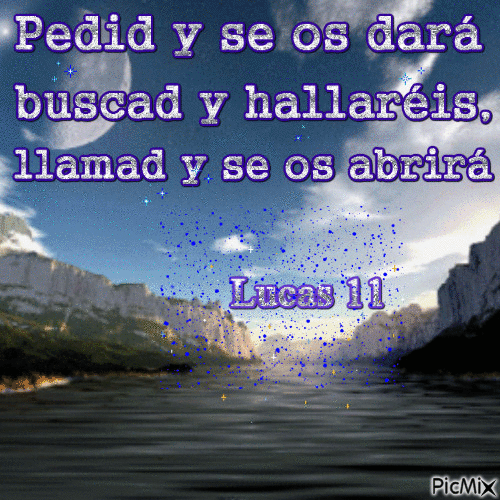
El Evangelio pinta hoy a Jesús un poco apartado de sus discípulos y en oración. Acabada la cual, uno de ellos le dice: «Señor, enséñanos a orar» (Lc 11,1). Jesús entonces, lejos de acudir a fórmulas grandilocuentes y aparatosas, responde con sencillez: «Cuando oréis, decid: “Padre...”». Y así, de un tirón, como sacada de su propia oración, aquélla con la que se dirigía a Dios, su Padre, enseña Jesús el Padrenuestro (cf. Lc 11,2-4), sin duda la oración más bella, la más universal, la que sale espontánea del alma, la que brota con sosiego y dulzura del corazón.
San Lucas nos la transmite en una forma más breve respecto a la del Evangelio de san Mateo, hoy de uso común. Estamos ante las primeras palabras de la Sagrada Escritura que aprendemos desde niños. Desvelan que no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús.
Es ésta, por otra parte, oración que recoge y expresa también las necesidades humanas materiales y espirituales: «Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados» (Lc 11,3-4). Y precisamente a causa de las necesidades y de las dificultades de cada día, Jesús exhorta con fuerza: «Yo os digo: pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá» (Lc 11,9-10).
No se trata de pedir por pedir. Tampoco, claro es, de pedir para satisfacer los propios deseos, sino más bien de pedir para mantener despierta la amistad con Dios, quien —según el Evangelio— «dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan» (Lc 11,13). Lo experimentaron los antiguos «padres del desierto» y los contemplativos de todos los tiempos, que llegaron a ser, por razón de la oración, amigos de Dios, como Abrahán, que imploró al Señor librar a los pocos justos del exterminio de la ciudad de Sodoma, como luego veremos (cf. Gn 18, 23-32).
Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de Ávila, invitaba a sus hermanas de comunidad diciendo: «Debemos suplicar a Dios que nos libre de estos peligros para siempre y nos preserve de todo mal. Y aunque no sea nuestro deseo con perfección, esforcémonos por pedir la petición. ¿Qué nos cuesta pedir mucho, pues pedimos al Todopoderoso?» (Camino de Perfección 42, 4). Claro es que antes de llegar a los místicos españoles del siglo XVI, hemos de recurrir a las primeras centurias de la Iglesia.
De hecho, los primeros comentarios al Padrenuestro se abrieron camino del siglo III en adelante con Tertuliano y Cipriano. Clemente de Alejandría, el autor eclesiástico de obra más voluminosa del siglo II, si bien es cierto que no comenta el Padrenuestro, es asimismo verdad que suministra en el libro VII de su más larga obra, Stromata, la primera exposición cristiana y teológica del tema. El genio de Orígenes, por su parte, escribe Sobre la oración, una joya según el patrólogo Quasten, donde suministra junto al sustancioso y profundo comentario del Padrenuestro su teología.

Rezar el Padrenuestro, pues, significa cumplir la voluntad de Dios. De él precisamente, del Padrenuestro, escribió bellamente san Cipriano en su tratado De oratione dominica, cuya influencia en Padres posteriores, como san Hilario de Poitiers, san Agustín, Casiodoro, etc., es innegable:
«La voluntad de Dios es la que Cristo enseñó y cumplió: humildad en la conducta, firmeza en la fe, reserva en las palabras, rectitud en los hechos, misericordia en las obras, orden en las costumbres, no hacer ofensas a nadie y saber tolerar las que se le hacen, guardar paz con los hermanos, amar a Dios de todo corazón, amarle porque es Padre, temerle porque es Dios; no anteponer nada a Cristo, porque tampoco él antepuso nada a nosotros; unirse inseparablemente a su amor, abrazarse a su cruz con fortaleza y confianza; si se ventila su nombre y honor, mostrar en las palabras la firmeza con la que le confesamos; en los tormentos, la confianza con que luchamos; en la muerte, la paciencia por la que somos coronados. Esto es querer ser coherederos de Cristo, esto es cumplir el precepto de Dios, esto es cumplir la voluntad del Padre» (Del Padrenuestro, 15: BAC 241, Madrid 1964, p. 211s).
Cada vez que rezamos el Padrenuestro, nuestra voz se entrelaza con la de la Iglesia, porque quien ora jamás está solo. «Todos los fieles deberán buscar y podrán encontrar el propio camino, el propio modo de hacer oración, en la variedad y riqueza de la oración cristiana, enseñada por la Iglesia... cada uno se dejará conducir... por el Espíritu Santo, que lo guía, a través de Cristo, al Padre» (Congregación para la doctrina de la fe, Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 15/10/89,29: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española, 24/12/89, p.8).
La oración del Padrenuestro (Lc 11,1-13) es recogida también por San Mateo con ocasión del Discurso de la Montaña. Aquí, al estar situada como respuesta de Jesucristo al deseo de sus discípulos que se admiran ante la oración de su Maestro (v.1), el Evangelio de Lucas señala la estrecha relación entre la oración de los cristianos y la de Jesús, Hijo de Dios: «Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única: ella es “del Señor”. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado: Él es el Maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela: es el Modelo de nuestra oración» (CIC, n.2765).
Consuela mucho llamar «Padre» a Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña que invoquemos a Dios como Padre es porque en nosotros se da la realidad entrañable de ser y sentirse hijos de Dios: «Yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un Padre que no ha enviado a su Verbo a rescatar a los justos sino a los pecadores. Él quiere que yo le ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No ha esperado a que yo le ame mucho, como Santa María Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto Él me ha amado a mí, con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a Él ¡con locura...!» (Santa Teresa de Lisieux, Manuscritos autobiográficos 4,39).

Después, el texto recogido por San Lucas, aunque más escueto que el de San Mateo, contiene las mismas invocaciones y peticiones: «Si recorres todas las plegarias de la Santa Escritura, creo que no encontrarás nada que no se encuentre y contenga en esta oración dominical. Por eso, hay libertad de decir estas cosas en la oración con unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas [...] Aquí tienes la explicación, a mi juicio, no sólo de las cualidades que debe tener tu oración, sino también de lo que debes pedir en ella, todo lo cual no soy yo quien te lo ha enseñado, sino aquel que se dignó ser maestro de todos» (San Agustín, Ad Probam 12-13).
Entre las diversas súplicas (cf. nota a Mt 6,1-18), pedimos a Dios que nos dé el pan cotidiano (v. 3). Solicitamos a Dios el alimento diario de cada jornada: la posesión austera de lo necesario, lejos de la opulencia y de la miseria (cf. Pr 30,8).
Los Santos Padres han visto en el pan que se pide aquí no sólo el alimento material, sino también la Eucaristía, sin la cual nuestro espíritu no puede vivir. La Iglesia nos lo ofrece diariamente en la Santa Misa y reconoceremos su valor si lo procuramos recibir diariamente: «Si el pan es diario, ¿por qué lo recibes tú solamente una vez al año? Recibe todos los días lo que todos los días es provechoso; vive de modo que diariamente seas digno de recibirle» (S. Ambrosio, De Sacramentis 5,4).
Pedimos también fuerza ante la tentación (v.4), pero «no pedimos aquí no ser tentados, porque en la vida del hombre sobre la tierra hay tentación (cfr Jb 7,1) [...] ¿Qué es, pues, lo que aquí pedimos? Que, sin faltarnos el auxilio divino, no consintamos por error en las tentaciones, ni cedamos a ellas por desaliento; que esté pronta a nuestro favor la gracia de Dios, la cual nos consuele y fortalezca cuando nos falten las propias fuerzas» (Catechismus Romanus 4,15,14).
La experiencia de la Iglesia ha atestiguado de mil formas la verdad de estas palabras del Señor: «Estando yo una vez importunando al Señor mucho [...] temía por mis pecados no me había el Señor de oír. Aparecióme como otras veces y comenzóme a mostrar la llaga de la mano izquierda [...] y díjome que quien aquello había pasado por mí, que no dudase sino que mejor haría lo que le pidiese» (Santa Teresa de Jesús, Vida 39,1).
Después, con la imagen del padre (vv.11-13), asegura la donación más grande para el cristiano, que es el Espíritu Santo: «Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el Paraíso, nos lleva al Reino de los Cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamado hijo de la luz y de tener parte en la gloria eterna» (San Basilio, De Spiritu Sancto 15,36; cfr CIC, n.736).
El diálogo entre Dios y Abrahán lo hemos leído o escuchado muchas veces: - ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? , etc. (Gén 18,20-32). El relato no puede ser más pintoresco ni más primitivo, ciertamente. Y si Dios va a perdonar a la ciudad entera por no cometer injusticia con diez, ¿no se cometerá injusticia si el castigo cae sobre un solo justo?

El autor intenta ofrecer con este texto: por un lado, la gravedad del pecado, causa de las desgracias del ser humano; a este fin, se aprovecha un suceso terrible, sin duda sucedido, la destrucción de las ciudades del Lago, presentándolo como castigo de Dios por los pecados. Por otro, ensalza a Abrahán y recalca su intimidad con Dios, como parte de esa historia legendaria. Rezar el Padrenuestro es como repetir ese diálogo entre Dios y Abrahán. Equivale a que se advere en nosotros la afirmación del salmista: «Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor» (Sal 1,37).
