Jesucristo, Rey

Termina con esta solemnidad el Ciclo C del Año litúrgico, y lo hace con lecturas que, sin ser las de A o B, ayudan, no obstante, a entender el mismo gran misterio del reino de Dios, que alcanzará su plenitud al fin de los tiempos (cf. 1.ª or.). La unción de David como rey de Israel (1 lect.) ya anunciaba a Cristo glorioso y resucitado como Rey del universo, ungido por el Espíritu Santo con óleo de la alegría (cf. Pf.).
Para alcanzar esa plenitud del esperado reino de Dios cumple vivir con el Señor el misterio de la cruz, donde Él reina coronado de espinas. Cristo consumó en la cruz el misterio de la redención humana y sometió a su poder la creación entera (cf. Pf.). Y, como el buen ladrón (Ev.), hay que pedir sin tregua: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». La Eucaristía es siempre la prenda del reino futuro que esperamos alcanzar, obedeciendo los mandatos de Cristo, Rey del universo (cf. or. postcomunión).
David en la Sagrada Escritura «es, por excelencia, el rey “según el corazón de Dios”, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquél cuya sumisión a la voluntad divina y alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo». Su ejemplo puede servirnos para apreciar cómo la vida de fe conlleva una actitud activa, de confianza y abandono en las manos de Dios, también ante la caída y el pecado.
El autor sagrado de los Libros de Samuel y Primero de los Reyes destaca que Dios está siempre con David, y que éste se pone en las manos de Dios cuando el peligro acecha. Se abandona del todo al Señor a sabiendas de que «por duras que las pruebas sean, difíciles los problemas y pesado el sufrimiento, nunca caeremos fuera de las manos de Dios, esas manos que nos han creado, nos sostienen y nos acompañan en el camino de la vida, porque las guía un amor infinito y fiel» (Benedicto XVI).
Sorprende la manera de irse cumpliendo en David los designios de Dios. Ungido rey por el profeta Samuel porque el Señor lo elige pese a ser el más insignificante de sus hermanos, la unción no da por sí misma el trono a David: debió luchar contra los prejuicios de Saúl, antes de ser aclamado y ungido rey de Judá por el pueblo; y solo siete años después lograría ser proclamado rey de todo Israel, tras una encarnizada lucha con Isbaal, hijo de Saúl. David entonces reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel y por Israel había engrandecido su reino.
A primera vista parecería que David llega al trono por su valentía y astucia. En su vida vemos, sin embargo, que la actitud del hombre de fe es mirar la vida, con todas sus dimensiones, desde una perspectiva nueva: la que Diosnos da. La Sagrada Escritura permite apreciar que Dios cuenta con las iniciativas y esfuerzos del hombre para realizar su proyectos…

Las lecturas tienen hoy como figura, centro y anuncio a Jesucristo, Rey del universo: Ungido David como rey de Israel (2 Sam 5,1-3); la alegría del pueblo de Dios por entrar a la casa de su Señor (Sal 121); el reino del Hijo del Amor de Dios (Col 1,12-20) y la petición del buen ladrón, san Dimas, a Jesús crucificado que se acuerde de él cuando llegue a su reino (Lc 23,35-43).
Hora es, por tanto, de cuestionarnos a la luz de la fe en esta solemnidad, qué somos y cuál es nuestra tarea en el mundo: ¿Le vivimos como el centro de la creación, de la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros? ¿De qué manera se cumple en nosotros la petición del Padrenuestro «venga a nosotros tu Reino»? ¿De qué modo manifestamos el reinado de Cristo en nosotros en cuanto revelación de la verdad a los hombres, servicio de caridad hacia todos, y que todo ha de ser puesto a sus pies?
En cuanto a su institución, esta solemnidad es reciente. La estableció Pío XI en 1925 para responder a los regímenes políticos ateos y totalitarios que negaban los derechos de Dios y de la Iglesia. Ahora bien, si la institución es reciente, no lo son su contenido ni su idea central, tan antiguos ambos como el cristianismo. La frase «Cristo reina» tiene su equivalente en la profesión de fe: «Jesús es el Señor», que ocupa un puesto central en la predicación de los apóstoles.
El pasaje evangélico nos emplaza en el Calvario, momentos antes de la muerte de Cristo, porque es entonces cuando Cristo empieza a reinar en el mundo. La cruz es su trono. «Había encima de él una inscripción: "Este es el Rey de los judíos"». Aquello que en las intenciones de los enemigos debía justificar su condena, era, a los ojos del Padre celestial, en cambio, la proclamación de su soberanía universal.
Para descubrir cómo nos toca de cerca esta fiesta, basta que recordemos esta sutil distinción. Existen dos universos, dos mundos o cosmos: el macrocosmos, que es el universo grande y exterior a nosotros, y el microcosmos, o pequeño universo, que es cada hombre. La misma liturgia, en la reforma siguiente al Concilio Vaticano II, sintió la necesidad de trasladar el acento de la fiesta, haciendo énfasis en su aspecto humano y espiritual, más que en el –por decirlo así– político. La oración de la solemnidad ya no pide, como hacía en el pasado, que «se conceda a todas las familias de los pueblos someterse a la dulce autoridad de Cristo», sino que «toda criatura, libre de la esclavitud del pecado, le sirva y alabe sin fin».
En el momento de la muerte de Cristo, se lee en el pasaje evangélico –recuérdese–, pendía sobre su cabeza la inscripción «Jesús es el Rey de los judíos»; los presentes le desafiaban a mostrar abiertamente su realeza y muchos, también entre los amigos; se esperaban una demostración espectacular de su realeza. Pero Él eligió mostrar su realeza preocupándose de un solo hombre, y malhechor por más señas: «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le respondió: "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso"».

Así las cosas, pues, la fundamental pregunta que en esta solemnidad de Cristo Rey nos tenemos que hacer no es si reina o no en el mundo, sino si reina o no dentro de mí. Dicho de otro modo: no si los Estados y gobiernos reconocen su realeza, sino, más bien, si esta es reconocida y vivida por mí. ¿Es Rey y Señor de mi vida Cristo ? ¿Quién reina dentro de mí, quién fija los objetivos: Cristo o alguien o algo que no es Él? Dice san Pablo que hay dos modos posibles de vivir: para uno mismo o para el Señor (Rm 14,7-9).
«Para uno mismo» significa vivir como quien tiene en sí mismo el propio principio y el propio fin; indica una existencia cerrada en sí misma, orientada sólo a la propia satisfacción y a la propia gloria, sin perspectiva alguna de eternidad. «Para el Señor», en cambio, significa vivir por Él, o sea, en vista de Él, por y para su gloria, por y para su reino.
Se trata en verdad de una nueva existencia, frente a la cual la muerte ha perdido su carácter irreparable. La máxima contradicción que el hombre experimenta desde siempre –aquella entre la vida y la muerte– ha sido superada. La contradicción más radical ya no es la que se da entre «vivir» y «morir», sino entre vivir «para uno mismo» y vivir «para el Señor».
«¡Cuán grande es esta gracia -exclama san Agustín-! Cristo en el cielo, Cristo en la tierra, Cristo a la vez en el cielo y en la tierra. Cristo con el Padre, Cristo en el seno de la Virgen, Cristo en la cruz, Cristo en los infiernos para socorrer a algunos; y en el mismo día, Cristo en el paraíso con el ladrón confesor. ¿Y cómo lo mereció el ladrón sino porque retuvo aquel camino en que se manifestó su salvación? No apartes tú los pies de ese camino, pues el ladrón, al acusarse, alabó a Dios e hizo feliz su vida. Confió en el Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino (Lc 23,42). Consideraba sus fechorías, y creía ya mucho, si se le perdonaba al final. Mas como él dijo: Acuérdate de mí; pero ¿cuándo?: Cuando estuvieres en tu reino, el Señor le replicó en seguida: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23,42.43). La misericordia logró lo que la miseria pospuso» (Serm. 67,7).
Concluye hoy el Año litúrgico, pues, con lecturas apropiadas a la solemnidad. La primera, alusiva a cuando David fue ungido en Hebrón como rey de Israel (2Sam 5,1-13) Ungido David en Hebrón como rey de Israel, su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Esto le recordará el arcángel san Gabriel a la Virgen María en el momento de la Anunciación: «reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin» (Lc 1,33). En la Cruz: «Este es Jesús, el Rey de los judíos» (Mt 27,37b). En la Santa Misa, el Padrenuestro nos permitirá pedir: «Venga a nosotros tu reino». Y más adelante, el pueblo fiel responderá al celebrante: «Tuyo es el reino, tuyo elpoder y la gloria, por siempre, Señor». La Cruz lucirá la inscripción «Este es elRey de los judíos» (Lc 23,38). Y cuando estos protesten y quieran que el Procurador romano cambie aquello, éste sacará arrestos -los que no había tenido en la sentencia- para cerrar tajante: «Lo que he escrito, lo he escrito» (Jn 19,22).
San Pablo aporta en la segunda lectura que el Padre nos ha hecho capaces (en Cristo) de compartir la herencia del pueblo santo en la luz (Col. 1,12-20). Y el Apóstol repetirá que Cristo es anterior a todo y todo se mantiene en Él; es la Cabeza del cuerpo, de la Iglesia. En Él quiso Dios que residiera toda la plenitud; y por Él quiso Dios reconciliar consigo todos los seres (cf. Col 1,15-20).
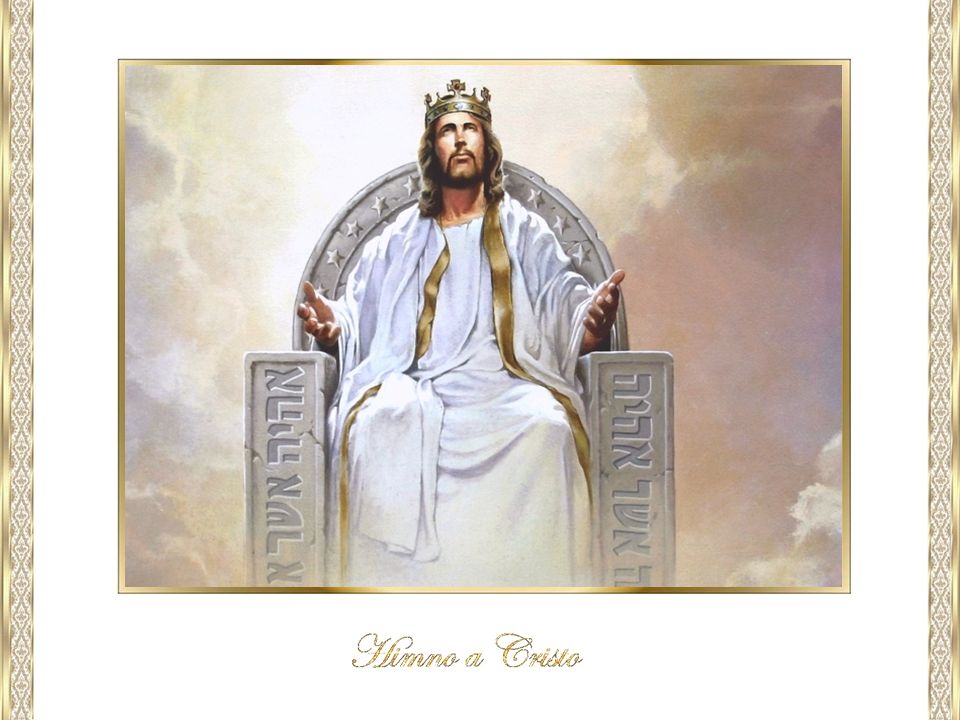
Pinta Lucas al Mesías de Dios y al Elegido, de quien se burlaban los soldados ofreciéndole vinagre (cf. 23,35-43). Pero era el Elegido, vaticinado en Samuel cuando la unción de David. Con el ladrón arrepentido, ejerció de Jesús (= Salvador): «hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43). «Al acusarse -matiza san Agustín-, alabó a Dios e hizo feliz su vida, y así la misericordia logró lo que la miseria pospuso» (Serm. 67,7). Fue como el «Viva Cristo Rey» de tantos mártires al final. No son, pues, los novísimos culmen del cosmos y de la historia. Es la Realeza de Cristo, más bien, la que da plenitud a nuestra fe.
