Manso y humilde de corazón

En el Evangelio del decimocuarto domingo del tiempo ordinario Ciclo A el divino Maestro repite unas palabras tan conocidas como certeras, de tan palmaria sencillez estilística como saludable y emotivo acento: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11, 28-30).
Francisco habla de la Iglesia en salida para referirse al compromiso de sacar al apostolado misionero de las sacristías y emplazarlo en barrios tercermundistas de mogollón y cochambre. De ahí que incorpore también el otro eslogan famoso: Iglesia de las periferias. En el citado fragmento de Jesús habría que hablar asimismo de la operación venida, u operación llamada, que hoy también abunda con el fenómeno migratorio, sobre todo en los sufridos y zarandeados por el agobio y el cansancio, en cuya primera fila están los emigrantes llegando a las playas de media Europa. Porque, de no ser así, tampoco tendría mucho sentido hablar de alivio ni de yugo alguno que valga.
¡Cuántas veces habremos repetido con el salmista y cuántas cantado: el Señor es compasivo y misericordioso (Sal 103 [=102], 8)! En sus andanzas por Galilea anunciando el reino de Dios y curando enfermos, Jesús de Nazaret sentía efectivamente compasión de las muchedumbres: ¿quién no recuerda la multiplicación de los panes? A Jesús le daba lástima despedir a las gentes aquellas sin comer. El motivo lo desvela san Mateo cuando apostilla: «porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor» (Mt 9, 36).
Esa mirada de Jesús parece extenderse hasta este mundo nuestro abatido y zurrado, incierto y confuso, donde se vienen empleando tantos sistemas para acabar con los pobres, salvo uno: acabar con la pobreza. También hoy se posan sus dulces ojos sobre tanta gente oprimida por difíciles condiciones de vida a la vez que desprovista de válidos puntos de referencia para encontrar un sentido y una meta a la existencia. Lo malo del asunto es que Él ha delegado en nosotros: «dadles vosotros de comer» (Mc 6,37). Y nosotros, más de una vez y más de cuatro estamos en otra parte, dispuestos a no desdoblar la servilleta, porque eso supondría el uso de la cuchara y el tenedor.
Se trata de multitudes extenuadas en los países más pobres, o sea pobres de solemnidad, probados por la indigencia más devastadora. Aunque también en los países más ricos los hombres y mujeres insatisfechos, incluso los enfermos depresivos, son numerosos. Pensemos en los innumerables desplazados y refugiados, en ese gran problema actual de Europa, en cuantos emigran arriesgando su propia vida. La mirada de Cristo se posa sobre toda esta pobre gente --¡y gente pobre!--, más aún, sobre cada uno de estos hijos del Padre que está en los cielos, y no cesa de repetir: «Venid a mí todos…».
Promete Jesús que dará a todos «descanso», con una sola condición: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». ¿En qué consiste este «yugo», que en lugar de pesar aligera, y en lugar de aplastar alivia? El «yugo» de Cristo, dicho sea en síntesis, es la ley del amor, es su mandamiento, que ha dejado a sus discípulos (cf. Jn 13, 34; 15, 12). El verdadero remedio para las heridas de la humanidad —sean estas las materiales (hambre e injusticias), sean las psicológicas y morales, causadas a menudo por un falso y confundidor bienestar— es una regla de vida basada en el amor fraterno, que tiene su manantial en el inagotable y divino de Dios.
Por esto es necesario abandonar el camino de la arrogancia, de la violencia utilizada para ganar posiciones de poder cada vez mayor, para asegurarse a toda costa el éxito, convertido luego en prepotencia. También por respeto al medio ambiente se impone renunciar al estilo agresivo y dominador de los últimos siglos y adoptar una razonable «mansedumbre». Pero sobre todo en las relaciones humanas, interpersonales, sociales, la norma del respeto y de la no violencia, es decir, la fuerza de la verdad contra todo abuso, es la que puede asegurar un futuro digno del hombre. Lo demás puede quedar reducido a un canto a la luna y a un adiós muy buenas, que para luego es tarde.
Está demostrado estadísticamente que los habituados a la penuria la resisten mejor. Quizá estén hechos de materiales más duros, aunque tal vez se trate sobre todo de entrenamiento. Por eso en las épocas de crisis protestan más quienes menos la sufren. En los restaurantes de cinco estrellas, cinco tenedores y ninguna cuchara hay que reservar mesa. La gente, a la postre, es comprensiva y entiende que suban los precios al máximo. Que ahí también se suele dar el efecto llamada.
Jesús nos pide que vayamos a Él, ya que esta es la verdadera sabiduría; a Él, que es «manso y humilde de corazón»; propone «su yugo», el camino de la sabiduría del Evangelio, que no es doctrina que hay que aprender como las matemáticas, ni una propuesta ética, sino una Persona, o sea un Alguien con mayúscula al que hay que seguir: Él mismo, el Hijo Unigénito en perfecta comunión con el Padre. Hemos gustado la riqueza de esta oración de Jesús. Que también nosotros, con el don de su Espíritu, podamos dirigirnos a Dios en la oración, con confianza de hijos, invocándolo con el nombre de Padre, Abbá.
Pero debemos tener el corazón de los pequeños, de «los pobres en espíritu», de los anawin para reconocer que no somos auto-suficientes, que no podemos construir nuestra vida solos, que necesitamos de Dios, necesitamos encontrarle, escucharle y hablarle. En arameo, anawin quiere decir hombre pobre, cuya riqueza es tener a Dios. Cree radicalmente en El, y teniéndolo en su ser, le basta para sobrevivir. La oración nos abre a recibir el don de Dios, su sabiduría, que es Jesús mismo, para llevar a cabo la voluntad del Padre en nuestra vida y encontrar así reposo en las fatigas de nuestro camino.

Cuando Jesús dice «venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28), tiene ante sus ojos a personas encontradas a la vera de los escarpados y polvorientos caminos de Galilea: mucha gente sencilla, ciertamente, pobres, enfermos, pecadores, tullidos, marginados... Toda una variada galería de arrodillados, llorones, semiciegos, tartamudos y bendecidores. No nos consta, en cambio, que también le tocaran esos peor educados, que a veces se dan, los cuales, en caso de no ser socorridos, le escupen al presunto cliente o bien se acuerdan de sus muertos. Porque también en este gremio hay personas que no se conforman con lo que no tienen.
Los incorporados a las páginas del Evangelio son gente que lo seguía siempre para escuchar su palabra --¡una palabra de esperanza, claro! Porque las palabras de Jesús dan siempre esperanza— y también para tocarle un poco, aunque fuera solo para palpar de qué fibra estaba hecho el vestido, incluso el borde solo de su manto, y si no que se lo pregunten a la Hemorroísa. Jesús mismo buscaba a estas multitudes cansadas y agobiadas como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 35-36) y las buscaba para anunciarles el Reino de Dios y para curar a muchos en el cuerpo y en el espíritu.
Ahora los llama a todos a su lado: «Venid a mí», y les promete alivio y consuelo. Lo importante es que la fe no se quede perdida u olvidada por el camino. Esa fe capaz de impulsar al temeroso y suave toque del manto… Es la puerta de acceso al corazón del Rabí de Nazaret: con fe por delante no hay pobreza que se le resista.

Esta invitación de Jesús se extiende, ya digo, hasta nuestros días, para llegar a muchos hermanos y hermanas oprimidos por precarias condiciones de vida, por situaciones existenciales difíciles y a veces privados de válidos puntos de referencia. En los países más pobres – también, desde luego, en las periferias de los países más ricos--, se encuentran muchas personas cansadas y agobiadas bajo el insoportable peso del abandono y de la indiferencia.
¡La indiferencia!: ¡cuánto mal hace a los necesitados la indiferencia humana! Y peor todavía: ¡la indiferencia de los cristianos! En los reductos de marginación y cochambre de la sociedad son muchos los hombres y mujeres probados por la indigencia, pero también por la insatisfacción de la vida y la frustración. Muchos se ven obligados a emigrar de su patria, poniendo en riesgo su propia vida. Muchos más cargan cada día el peso de un sistema económico que explota al hombre, le impone un «yugo» insoportable, que los pocos privilegiados no quieren llevar. A cada uno de estos hijos del Padre que está en los cielos, Jesús repite: «Venid a mí, todos vosotros».
También lo dice, por supuesto, a quienes poseen todo, y de todo, menos de Dios, porque su corazón está vacío y sin Dios ante la trascendencia. También a ellos Jesús dirige esta invitación: «Venid a mí». La invitación de Jesús es sin fronteras. Pero de manera especial para los que más sufren.
Promete Jesús dar alivio a todos, pero con una invitación, que es como un mandamiento: «Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11, 29). El «yugo» del Señor consiste en cargar fraternalmente con el peso de los demás, y esta sí que parece asignatura sin muchos adeptos de summa cum laude en el examen de reválida.
Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a convertirnos nosotros mismos en descanso y consuelo para los hermanos; y a proceder con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro. La mansedumbre y la humildad del corazón nos ayudan no sólo a cargar con el peso de los demás, sino también a no cargar sobre ellos nuestro peso: nuestros puntos de vista personales, y nuestros juicios, nuestras críticas o nuestra indiferencia.
La Virgen María, la Madre de Jesús, acoge bajo su manto a todas las personas cansadas y agobiadas, para que a través de una fe iluminada, testimoniada en la vida, podamos ser alivio también nosotros para cuantos necesitan ayuda, ternura y esperanza: ¡y son tantos! La Virgen María, mansa Ella y humilde a semejanza de su Hijo, ayuda misericordiosa, socorre gloriosa y no ceja en el empeño de aliviar poderosa a soportar el pesado yugo de sus hijos.
Humildad y mansedumbre, las dos alas para surcar airosamente los cielos del espíritu, divinamente batidas por Jesús en el Evangelio de hoy, enseñan con luminoso frenesí hasta en las áreas contempladas por el refranero. En él podemos leer, entre otros dichos relativos a la humildad: «A quien se humilla, Dios lo ensalza»; «A quien sufre la ofensa, Dios le recompensa»; «Sé humilde y manso, y tendrás descanso»; «El humilde permanece, y el soberbio perece».
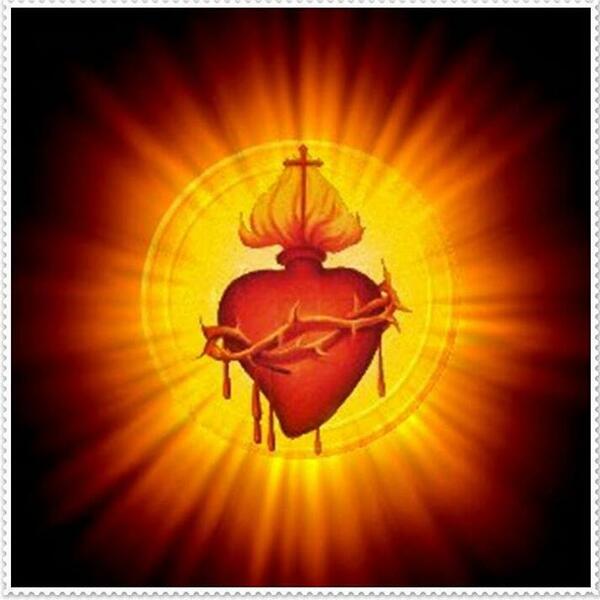
La palabra de Agustín de Hipona resonó el año 413 en Cartago con esta frase de infinitas citaciones a lo largo de la historia: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, no a fabricar el mundo, no a crear todo lo visible e invisible, no a hacer milagros en el mismo mundo y a resucitar a los muertos, sino que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29). ¿Quieres ser grande? Comienza por lo ínfimo. ¿Piensas construir una gran fábrica en altura? Piensa primero en el cimiento de la humildad. Y cuanta mayor mole pretende alguien imponer al edificio, cuanto más elevado sea el edificio, tanto más profundo cava el cimiento.
Cuando la fábrica se construye, sube a lo alto; pero quien cava fundamentos se hunde en la zanja. Luego la fábrica se humilla antes de elevarse y después de la humillación se remonta hasta el remate» (Sermón 69, 2). «Aprended de él que es manso y humilde de corazón. Cava en ti ese cimiento de humildad y llegarás a la cúspide de la caridad» (Ib. 69,4).
Tampoco el cantor de Los nombres de Cristo dejó pasar la oportunidad de estos textos evangélicos cuando así comentó con su elegancia castellana: «Y no se ha de entender que es Cristo manso y humilde por virtud de la gracia que tiene solamente, sino, así como por inclinación natural son bien inclinados los hombres, unos a una virtud y otros a otra, así también la humanidad de Cristo, de su natural compostura, es de condición llena de llaneza y mansedumbre» (Fray Luis, Los nombres de Cristo. L. 1. Faces de Dios).
El lírico de Los nombres de Cristo sometió el pasaje evangélico de san Mateo a su delicada y sensitiva pluma salmantina: « Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29). Y respondió bien –dice-- con las palabras la blandura de su acogimiento con todos los que se llegaron a Él por gozarle, cuando vivió nuestra vida; con los humildes, humilde; con los más despreciados y más bajos, más amoroso; y con los pecadores que se conocían (=arrepentían), dulcísimo» (L. 3. Cordero).
« [Jesús] tiene por bueno de venirse en el Sacramento [de la Eucaristía] a vivir con nosotros; y lleva con mansedumbre verse rodeado de mil impertinencias y vilezas de hombres, y no hay aldea de tan pocos vecinos adonde no sea casi como uno de ellos en su iglesia nuestro Cordero, blando, manso, sufrido a todos los estados» (L. 3. Cordero: BAC 3, I, p. 807). Blando, manso y sufrido a todos los estados de la vida. ¡Qué belleza y qué divinidad! Manso y humilde de corazón. ¡Qué paradigma de la perfección!
