Temer para no temer

La catequesis de este duodécimo domingo del tiempo ordinario Ciclo A ofrece un buen repertorio de consideraciones hechas, sin duda, al aire de la enseñanza evangélica dominical y empleando, de paso, el oportuno apoyo de figuras retóricas, como la antítesis y el oxímoron, por sólo traer algunas. Todo bascula entre matar el cuerpo y matar el alma, con cuanto representa ese abstruso juego de palabras, y sin perder el ánimo ni mucho menos ante el maremágnum sinonímico del simple verbo matar, ya que no es igual matar la sed, matar el hambre o matar el tiempo, que cruzársele a uno los cables y acabar de una ráfaga balística con la preciosa vida de simples transeúntes inermes, que eso sí que se llama, pura y simplemente, asesinato perpetrado por quien más le valiera no haber nacido.
Desde su atalaya responsorial el salmista nos echa una mano cuando acude en ayuda de la liturgia para elevar el pensamiento, afinar la mirada y serenar el corazón que suplica humilde al Dios misericordioso con esa frase convertida en estribillo dentro de las lecturas de la Misa: «Que me escuche tu gran bondad, Señor» (Salmo 69 [= 68], 14).
Desde su precioso comentario a los salmos, san Ambrosio agrega todavía un plus de luz y comprensión a este sencillo ruego: «Aunque es verdad que toda la Sagrada Escritura está impregnada de la gracia divina, el libro de los salmos posee, con todo, una especial dulzura […] La historia instruye, la ley enseña, la profecía anuncia, la reprensión corrige, la enseñanza moral aconseja; pero el libro de los salmos es como un compendio de todo ello y una medicina espiritual para todos» (Com. al Salmo 1,4.7-8).
El salmista, por otra parte, se abaja con especial delicadeza hasta nuestros labios, pórtico del corazón, para esclarecer tempestivamente las palabras del profeta Jeremías que la sagrada liturgia propone hoy como primera lectura: «Libró la vida del pobre de manos de los impíos» (Jer 20, 10-13: v. 13). ¿Quién es ese aludido pobre acosado por impíos? Sin duda el pobrecillo (‘ebiôn), o el cuitado (‘anaw) [cf. 22,16], el cual en este pasaje contiene un sentido religioso: los probados en medio de los hombres, los «pobres de Yahveh» [los anawin: cf. So 2, 3 +], serán la posteridad espiritual de Jeremías.
Pero donde la interpretación catequística escala todavía más difíciles cotas de la cumbre es en el evangelio de este domingo, tomado de san Mateo 10, 26-33. Concretamente, -a propósito del versículo 27: «Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados»-, es preciso comentar, con la Biblia de Jerusalén en mano, que Jesús tuvo que transmitir su mensaje en forma velada, porque sus oyentes no podían comprenderlo (Mc 1 34+). Y Él mismo, por lo demás, no había aún consumado su obra muriendo y resucitando.
Más tarde, sus discípulos podrán y deberán proclamarlo todo sin temor alguno. Pero será ya con la fuerza de Pentecostés. El sentido de las mismas palabras es, en san Lucas, totalmente distinto, a saber: que los discípulos no imiten la hipocresía de los fariseos; todo lo que intenten ocultar acabará por saberse; que hablen, pues, abiertamente.

Insiste acto seguido san Mateo en el versículo 28: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehena». Poco le cuesta al sentido común tirar por la calle de en medio, basado en la tradicional dicotomía alma-cuerpo, como si apenas tuviera el cuerpo nada que decir en esta guerra sorda que se traen la materia y el espíritu. Máxime con lo fácil que nos lo ponen hoy los numerosos golpes terroristas. Bien se echa de ver que el sentido común no siempre es –ni tiene por qué serlo-- teología, cuyo cometido, que consiste en profundizar, escudriñar, analizar y elevar, requiere, de suyo, ir más al fondo de las cosas.
Y resulta que la teología dice aquí su palabra maestra con el acertado análisis que aporta san Agustín: «Las palabras divinas que nos han leído –explica el santo-- nos animan a no temer temiendo y a temer no temiendo. Cuando se leyó el Evangelio, advertisteis que Dios nuestro Señor, antes de morir por nosotros, quiso que nos mantuviéramos firmes; pero animándonos a no temer y exhortándonos a temer. Dijo, pues: No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma (Mt 10,28). Ahí nos animó a no temer: Ved ahora dónde nos exhortó a temer: Pero temed a aquel, dijo, que puede matar el alma y el cuerpo en la gehena (Mt 10,28). Por ende, temamos para no temer. Parece que el temor corresponde a la cobardía; el temor parece ser propio de débiles, no de fuertes. Pero ved lo que dice la Escritura: El temor del Señor es la esperanza de la fortaleza (Pr 14,26). Temamos para no temer, esto es, temamos prudentemente, para no temer infructuosamente. Los santos mártires, en cuya solemnidad se ha recitado este Evangelio, temiendo no temieron: temiendo a Dios, desdeñaron a los hombres» (Sermón 65,1).
El fragmento agustiniano apenas citado es de una trascendencia evidente, y permite comprender dónde nos jugamos hoy los cuartos o --por decirlo con menos prosaísmo y más elevación teológica-- la vida eterna, en esta sociedad posmoderna del tener más que del ser, donde lo que importa es el ominoso bienestar, amasado entre corrupción a pasto, guerras sin cuartel y peligro de muerte a mansalva. Eso de «nos animan a no temer temiendo y a temer no temiendo», aparte del juego de palabras antes dicho, y, por ende, de la colosal altura retórica del Obispo de Hipona, indica bien a las claras, además, la profundidad que encierra el radical seguimiento de Jesús.
El hijo de santa Mónica no se para en barras, y él mismo, tirando de pluma, larga el exhorto que me ha dado pie a mí para el título de esta reflexión dominical: temer para no temer. Más aún, con su fina psicología -«el temor parece ser propio de débiles, no de fuertes»- y la ayuda de la retórica -mediante el oportuno recurso a dos adverbios bien traídos- le da fuerte al sentido profundo de la frase (que va más allá, la cosa es clara, del sentido común): «temamos prudentemente, para no temer infructuosamente».
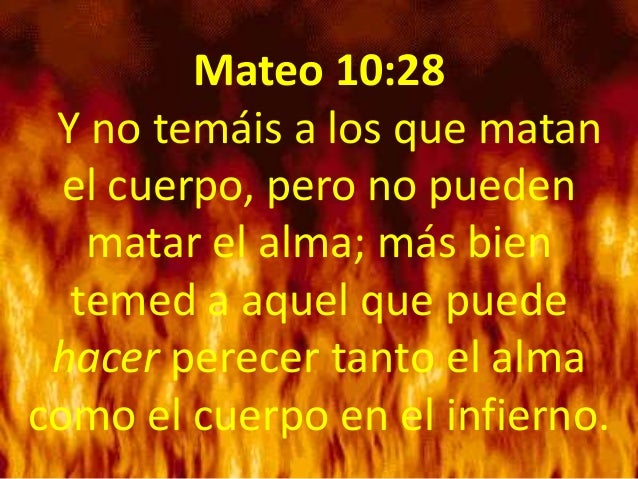
Y no contento con lo dicho, templa todavía mediante referencia precisa a los mártires, de cuya solemnidad deja constancia explícita, y también a través del sentido profundo que en ellos revistió la comentada frase temer no temiendo, pues el maestro de almas de Hipona, que tanto supo de peligros por los terroristas circunceliones, y tanto de mártires en aquella perseguida Iglesia de África, concluye magistral y directo: «Los santos mártires […] temiendo no temieron: temiendo a Dios, desdeñaron a los hombres» (Sermón 65,1).
Las dificultades y persecuciones a causa de la fe se han dado siempre. Y claro es que, frente a ellas, asalta la tentación de dejarse uno llevar por el miedo e ir ocultando la condición de creyente, inhibiéndonos del testimonio que debemos dar. Ocurre tantas veces esto y en tantas ocasiones dejan probada constancia de vileza y cobardía los que debieran dar más testimonio de valor y coraje ante la prueba que, cuando pasa, no parece sino que fuera algo natural.
«No tengáis miedo a los que matan el cuerpo», apostilla Jesús en el Evangelio de hoy; y nos promete que Él se pondrá de nuestra parte ante el Padre del cielo, si nosotros --¡ojo!-- nos ponemos de su parte ante los hombres. Ante los que nos desprecien por la fe tenemos que darnos cuenta de que el Señor está con nosotros y encomendar al Señor nuestra causa, ya que ‘el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos’ (Sal 69 [=68], 34)».
También nosotros, debemos ser capaces de llevar en la oración ante Dios nuestras fatigas, el sufrimiento de ciertas situaciones, de ciertas jornadas, el compromiso cotidiano de seguirlo, de ser cristianos full-time, y también el peso del mal que vemos en el entorno, porque Él nos da esperanza, nos hace sentir su cercanía, nos alumbra con un poco de luz en el camino de la vida.
«Cada día en la oración del Padre Nuestro le pedimos al Señor: "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". Reconocemos, por ello, que hay una voluntad divina con nosotros y para nosotros, una voluntad de Dios en nuestras vidas, que debe convertirse cada día más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser; reconocemos entonces que es en el "cielo" donde se hace la voluntad de Dios y que la "tierra" se vuelve "cielo", lugar de la presencia del amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza divina, sólo si en ella se hace la voluntad de Dios» (Benedicto XVI, 01.02.2012).
Afirma también hoy san Pablo que entre el delito y el don no hay proporción (cf. Rm 5,15). Es decir, en el centro de la escena no se encuentra Adán, con las consecuencias del pecado sobre la humanidad, sino Jesucristo y la gracia que, mediante Él, ha sido derramada con desbordante abundancia sobre la menesterosa humanidad. Así que la repetición del «mucho más» referido a Cristo subraya cómo el don recibido en Él sobrepasa con mucho al pecado de Adán y sus consecuencias sobre la humanidad, hasta el punto de que san Pablo puede llegar a la conclusión: «Pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). Por tanto, la confrontación que san Pablo traza entre Adán y Cristo pone de manifiesto la inferioridad del primer hombre respecto a la superioridad del segundo.

Y es que el hombre tiende a comparar y oponer los términos y las realidades. Desde la más remota antigüedad trata de oponer el cuerpo al alma, lo cual, sobre ser un error evidente, de ninguna manera coincide con la doctrina de Jesucristo. Ya Él tuvo que luchar, si no a brazo partido sí con palmaria reiteración, contra esta tendencia, tan humana después de todo: «no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma» (Mt 10,28). Antes, como ahora, había personas muy preocupadas de lo material y dejadas en lo espiritual. Y, al revés, personas fervorosas, muy religiosas, pero también olvidadizas de estar viviendo en este suburbial planeta que pisamos.
Recuerda Cristo con su doctrina que el verdadero riesgo y peligro es el de quien descuida o pierde el cuerpo y el espíritu. El auténtico reto y meta, por tanto, es cultivar a la vez ambos: material y espiritual. Perfectamente lo expresa Jesucristo con su resurrección. Su triunfo no fue nada más espiritual; también su cuerpo resucitó y ahora triunfa glorioso en el cielo.
La verdad es que, analizado todo sub specie divinitatis, no podría ser de otro modo, cuando por medio del cuerpo su persona divina redimió a la humanidad. Así el verdadero cristiano, sabrá que el don más importante que ha recibido es su alma, y se afanará en buscar su salvación, pero a la vez pondrá buen cuidado en cultivar su salud, ciencia y descanso para que el cuerpo siempre esté en óptimas condicionas de ayudar al espíritu a ser una persona santa. Hoy, y cada día más, los expertos se inclinan a considerar que la persona es un totum de alma y cuerpo, un ser al que bien vendrá temer para no temer.
