“Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9) Cómplices y Quijotes en un mundo en guerra. La ética de la protesta .

El pecado estructural, del cual la guerra es su mayor expresión, es resultado de un complejo mecanismo de «estructuras»- que fueron establecidas por los hombres, pero una vez consolidadas se transforman en un poder extraño que no pueden controlar.
A veces cuesta creer que las cosas se puedan cambiar. Igual que don Quijote, quién podía pensar que san Francisco de Asís iba a modificar la iglesia y la Europa de su tiempo, que Ghandi iba a liberar una nación del dominio inglés de 400 años, que Martin Luther King fue un loco al pensar que podía erradicar la desigualdad entre negros y blancos, Fray Bartolomé de las Casas, san Pedro Claver, Maximiliano Kolbe, Ignacio Ellacurría, y tantos otros. ¿Están locas estas personas?
Nunca debemos acostumbrarnos a la guerra
Francisco, que tiene una visión universal por propio interés y porque ha sido jesuita y argentino (país cosmopolita si los hay) tiene la mirada puesta más allá de Europa, en los conflictos periféricos y olvidados de Siria, Yemen, Myanmar, Etiopía, Somalía, por nombrar algunos trozos de lo que él llama la "tercera guerra mundial en etapas". El Papa insiste en que “la guerra no puede ser algo inevitable” y continuamente ofrece desde el Vaticano los servicios diplomáticos para la paz -forjados a lo largo de dos milenios- en las zonas en conflicto de un mundo -que conoce mejor que cualquier servicio de información de cualquier potencia-. Es necesario oponerse con toda la fuerza al riesgo de acostumbrarse, o incluso de olvidar, la "trágica realidad" de lo que ocurre en Ucrania, o en cualquier otro lugar, como si fuera algo lejano, y "enfriar el corazón".
La paz y la guerra son estructuras sociales.
La guerra es el pecado del mundo, frente a ella somos hacedores de paz o cómplices .
Como decía Thomas Merton, citando a J. Donne, “los hombres no somos islas”; y no lo somos ni siquiera cuando pecamos. Todo pecado, por muy personal que sea, tiene también una dimensión social, colectiva y hasta estructural.
Nuestra cultura se caracteriza por el individualismo y el encierro en lo privado como consecuencia no de la casualidad sino por el incentivo ideológico que cree que por la sumatoria de egoísmos que compiten entre sí y mediante la guía de una supuesta mano invisible se producirá ipso facto el bienestar mundial. Sólo hay que esperar a que el vaso de tal riqueza se derrame para que así alcance a todos.
No existe comprobación empírica de ninguna ciencia de tales tesis lo cual no impide su permanente repetición dogmática y acrítica en los ámbitos económicos y financieros, que se autopremian constantemente, como el último premio nóbel Bernake, que en vez de aprovechar la crisis inmoral del 2008 -como sugirieron los papas- se dedicó a salvar el obsceno sistema financiero que es varias veces más grande que la economía real, con las consecuencias de desigualdad lacerante que vivimos y que es caldo de cultivo de conflictos violentos..
Por algo este paradigma no admite ninguna ética o juicio superior que lo cuestione. Sí en cambio hay cientos de estudios de diversas ciencias humanas y sociales que actualmente llegan a la misma conclusión que el Evangelio: que es mediante la cooperación y no la competición de egoísmos como se genera bien común en una sociedad de la cual podemos todos nutrirnos en paz. Pero el bien común, eje de la Doctrina Social de la Iglesia, es un concepto incomprensible en aquella visión mercantilista y la guerra es el destino inevitable de esta carrera por competir y aplastar al otro para quedarse con todo.
Confrontando el fenómeno bélico con esta visión individualista, necesitamos redescubrir la dimensión social del pecado y la salvación. Gaudium et Spes criticó la ética individualista (GS 30) lo que no impide que muchas tribus cristianas sigan evadiéndose de su responsabilidad social, con fantasiosos misticismos de sacristía.
El pecado estructural, del cual la guerra es su mayor expresión, es resultado de un complejo mecanismo de «estructuras»- que fueron establecidas por los hombres, pero una vez consolidadas se transforman en un poder extraño que no pueden controlar. Como dice la novela de J. Steinbeck: “el Banco (que se quedará con las propiedades de los agricultores) es mucho más que un grupo de hombres. Es el monstruo. Los hombres lo hicieron, pero no pueden someterlo». La guerra, una vez que se inicia, nadie sabe hasta donde llegará su destrucción. “Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la humilde inocencia de la gente” (León Gieco)
Pero estas estructuras no son deterministas, animado por la esperanza cristiana que es más que una utopía, el hombre puede cambiarlas y tiene una responsabilidad ética irrenunciable y decisiva.
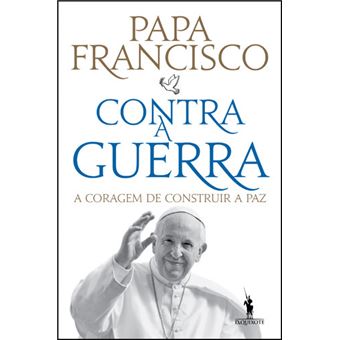
La protesta cristiana ante el pecado estructural de la guerra
Hace poco, una periodista se preguntaba por qué no protestamos contra la guerra de Ucrania y decía: “La antes impensable “amenaza nuclear” se ha convertido en un fantasma cotidiano. El mundo se desmorona ante nuestros ojos y el agujero negro de la guerra es más grande cada día. Pero, por alguna extraña razón, mientras todo esto sucede, no protestamos. Y yo me pregunto ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Por qué no hemos tomado las calles contra esta guerra? ¿Qué significa el peligroso silencio que recorre el mundo?” (
en el momento en el que se hace una protesta, si se llega a hacer, ya hay una pequeña victoria. El momento, aunque pase, como pasan todos los momentos, adquiere cierta permanencia. Pasa. Pero queda impreso. Una protesta no es principalmente un sacrificio hecho en aras de cierto futuro alternativo, más justo; una protesta constituye una redención inconsecuente, insignificante, de algo presente”.
Hasta qué punto se puede confiar en una persona, grupo o sociedad que tiene ideas pero que no hace nada con ellas. La respuesta es la más dura de todas. Porque un mundo en el que no se hace nada con lo que se sabe es un mundo en extinción. La guerra se para desde el testimonio permanente de la protesta. Y, como mínimo, la guerra no puede seguir avanzando con esa protesta”. (N. Labari, El País, 5 de nov 2022)
A veces cuesta creer que las cosas se puedan cambiar. Igual que don Quijote, quien podía pensar que san Francisco de Asís iba a modificar la iglesia y la Europa de su tiempo, que Ghandi iba a liberar una nación del dominio inglés de 400 años, que Martin Luther King fue un loco al pensar que podía erradicar la desigualdad entre negros y blancos, Fray Bartolomé de las Casas, san Pedro Claver, Maximiliano Kolbe, Ignacio Ellacurría, y tantos otros. ¿Están locas estas personas?
La guerra contradice todas las convicciones básicas de la fe cristiana porque matar es el peor pecado…siempre. La cuestión política central de la vida cristiana no es si la violencia es aceptable o justificable, o en qué condiciones, sino cómo ser apóstoles de la paz en un mundo violento. La violencia no es nunca una opción moral. Para los cristianos, la guerra es totalmente injustificable y la existencia de las armas sólo se explica por malas razones comerciales… que depredan la vida económica de la gente común, como podemos comprobar estos últimos meses a 3.000 km de distancia de las bombas.
Desde los movimientos de protesta pacifista en contra de la guerra de Vietnam, los más tenaces de la historia, los manuales de guerra cambiaron. Los líderes saben que la opinión pública volcada a las calles puede ser un factor que dé vuelta una guerra, aunque las bombas digan lo contrario.
¿Dónde está esa levadura cristiana de la paz en nuestros días? ¿Dónde estamos los cristianos que apoyamos a nuestro pastor en esta lucha por la paz? En una guerra, máximo pecado estructural en el mundo, nadie tiene razón…sólo el Crucificado y quienes lo siguen.
Guillermo Jesús Kowalski
poliedroyperiferia@gmail.com
